En este mundo repleto de vulgaridad, plagado de asnos para cuyas bocas jamás se hizo la miel, pareciera que lo mismo dé que alguien tenga éxito por meter mano en la caja, que por entregarnos al resto una obra de arte.
Mi madre me habló siempre de ella. Me contaba cómo desde el portal de su casa oía tocar aquel melódico piano que no siempre lograba acallar el bullicio de los niños jugando en la calle. Pero a veces, a ciertas horas, cuando las gentes se metían en sus casas para retomar fuerzas con las que volver al mundanal ruido exterior, sonaba el eco repetido de hermosas melodías celestiales, interrumpidas de pronto por el normal trillar de alguna nota recordando que se trataba de manos humanas queriendo emular a los ángeles.
Me contó también cuánto le sorprendió la primera vez que la vio. Tenía una dorada melena atada en una cola alta y unos vidriosos ojos azules que daban color a una tez blanca y fina, finita. Si tocar aquel instrumento tan distinguido no era suficiente estigma para hacerla diferente, su físico no decepcionaba en absoluto el ideal imaginado... Luego su pie. Josefina Betancor padecía de una leve cojera, resultado, según decían, de la polio. Una enfermedad desgraciadamente común por aquellos tiempos. Lejos de resultar un inconveniente, esa pequeña imperfección la hacía extrañamente aún más inalcanzable, al menos a los ojitos de una romántica niña de San José de las Longueras, reconocía mi madre.
Manteníamos esta charla caminando junto al Colegio de las Salesianas, “Las Monjas” para los de Telde, mientras me preguntaba si a mí me gustaría aprender música. Yo contaba con 8 años y aquella proposición de mi madre y su manera de hablar de Josefina Betancor, no hicieron más que alimentar la inquietante semilla que en mí se escondía. La de la curiosidad por las artes y la de la mitomanía poética que ya siempre conservé. Sin embargo, sólo me encogí de hombros para aceptar la propuesta y fue así como comencé a asistir a las clases que sin duda más me marcaron para el resto de mi vida.
La primera vez que entré en el Edificio Tenesoya, ya desde el zaguán reconocí el eco recuerdo sonoro del que mi madre me hablara. El sonido del piano invadía el patio, apoderándose de todo y me imaginé que de todos. Al abrirme la puerta, aquella figura que se apoyaba más en un lado que en otro, pareció envuelta en un halo de luz, que no era más que el efecto de los fríos flurorescentes que pendían del techo de la clase. Pero para mí se sumó a aquella verdadera revelación áurea. Tras ella, el aula que estaba justo en lo que vendría a ser el recibidor de la casa, de ahí que a veces, sólo algunas porque Finita traba de ser muy cuidadosa con eso, la lección fuera interrumpida unos segundos por el paso de alguno de los miembros de su familia… Su voz amable, sus ademanes, mientras saboreaba caramelos de eucalipto acristalados, me resultaron un mantra al que ya no pude resistirme, y allí me senté, entre otros tantos, con el firme propósito de aprender el lenguaje que los dioses habían inventado para crear melodías y música.
Pasé cinco años en aquellas sillas con mesa incorporada al brazo y como los perros de Pávlov, estudiaba y estudiaba porque a cada respuesta acertada Finita nos recompensaba con lápices de punta recargable de mil colores, con gomas con olor a fruta y decenas de caramelos, pero sobre todo con sus palabras de ánimo y sonrisa abierta… Un método bien distinto al de la regla en la palma de la mano o a escribir veinte veces en la pizarra “no lo volveré a hacer más”, que tanto se estilaba en los colegios de la época.
Cada día que allí pasaba soñaba con dejar el común pupitre para sentarme al butacón del piano, y dejar de mover mi brazo en el aire mientras marcábamos lo compases al solfear. Quería moverme sobre aquella ristra de teclas blancas y negras, flotando como ella lo hacía cada Navidad, cuando antes de desearnos las Felices Fiestas y despedirnos por unos días, nos deleitaba con aquel envolvente Lago de Como de C. Galos, alguien por cierto que dejó para la historia curiosas dudas sobre si fue un hombre o una mujer, otro ángel tal vez. Yo no tenía ni idea de dónde estaría ese dichoso lago con nombre de adverbio, pero oyéndolo sí que sabía fehacientemente cómo debían de ser sus aguas de mansas y de lo que podría ser flotar en él. Y cada una de aquellas cinco navidades me soñé interpretándolo y haciendo vibrar a otros como ella a mí.
Fue así como aprendí a tocar el piano, y como pasé de estar delante y entre muchos, a sentarme a su lado y ser sólo uno. Y entonces los aciertos pasaron de ser premiados con lápices a serlo con pequeños chinitos de la suerte de madera. Y se abrió ahí también unaventana a otro de sus mundos, el espiritual, el de las energías positivas y de las buenas intenciones de una incomprendida a veces Finita. Recuerdo que nos sorprendió a todos con su separación y cuando nadie lo hacía, al menos en nuestro diminuto Telde, se rapó un lado de aquella rubia melena y llenó sus manos y orejas de bisutería y abalorios. Conocí a sus hijos y pasé muchas tardes jugando con ellos y aprendiendo de sus aficiones, los minerales y las maquetas de aviones, y las clases de piano se alargaban, añadiendo a los pentagramas mucho más que figuras y silencios… Charlas, confidencias, risas y amistad. En aquella burbuja de difusas fusas pareciera que nada malo pudiera pasar. Allí el tiempo se dilataba y expandía a cada encuentro. Pero sabemos que nada escapa a la tristeza y también debimos aprender a compartir tardes de llanto y dura tragedia. Como el propio instrumento te enseña, no existe obra que no requiera de teclas blancas y negras, y al final todo conforma la melodía, la banda sonora de esta vida por la que transitamos. Aunque no pagara por ello, también eso pude aprenderlo en Casa de Finita.
Pasaron los años y el piano dejó de ser mi prioridad. Me fui a Madrid a estudiar donde aplacaba mis ansias de música tocando los pianos que se vendían en El Corte Inglés de Princesa. Volví a Gran Canaria y a sus clases cediendo al mono de música, pero ya nada fue lo mismo. Me había hecho mayor y como muchos dejé que las ciencias y el reloj cobraran más importancia que las artes y la buena charla. Unos años después dejé definitivamente de entrar al Tenesoya y le fui perdiendo el rastro. Supe que también Finita se había hecho “mayor” y había cambiado el bohemio rincón musical de su casa por una plaza en no sé qué Escuela de Música. Durante mucho tiempo quise volver a verla, pero nunca ocurrió. O tal vez sí, una mañana me pareció verla al volante de su viejo y blanco auto, juraría que, con la oreja aún llena de pequeños pendientes, o tal vez fueran mis deseos de encontrarla.
Los que me conocen saben que ha estado presente en mí, a pesar de la distancia y del tiempo. En todas mis mudanzas, un piano ha viajado conmigo y en la butaca aún conservo las fotocopias amarillentas de sus partituras e incluso uno de aquellos chinitos de madera. Pero sobre todo una enorme lección de amor por la música y la certeza de que durante algún tiempo salía a ratos de la vulgaridad a la que esta sociedad se empeña en encorsetarnos. Durante algunas horas salíamos de la mediocridad de nuestras existencias para escuchar a Chopin, Debussy o Mozart y a tratar de comprender el idioma con el que las musas hablaban a aquellos genios entre sueños y alucinaciones.
Ayer me enteré de que Finita se había ido. No pude ni tan siquiera despedirme, ni encender una vela que alumbrara su camino a la eternidad en sus últimas horas, uno de mis pocos ritos espirituales, seguramente cicatriz también de aquel aprendizaje… Hoy, quiero lanzar esta particular plegaria, en parte lleno de tristeza por su marcha y apenado porque no pude cumplir lo que siempre quise, haberle podido devolver en vida de alguna manera un poco de todo lo que ella y sus clases significaron para mí. Pero por otro lado esperanzado porque pueda estar feliz entre gente que la quiera y la entienda de verdad. Allí,inmensa, infinita.
Aquí va este homenaje que quise haberte podido hacer y con él te prometo Finita que trataré de no olvidar jamás que fui alumno tuyo. Y haré que ese recuerdo alumbre el camino que recorro para que sea menos gris, menos mediocre, un poco menos vulgar.
Descanse en Paz Josefina Betancor, mi profesora de piano.







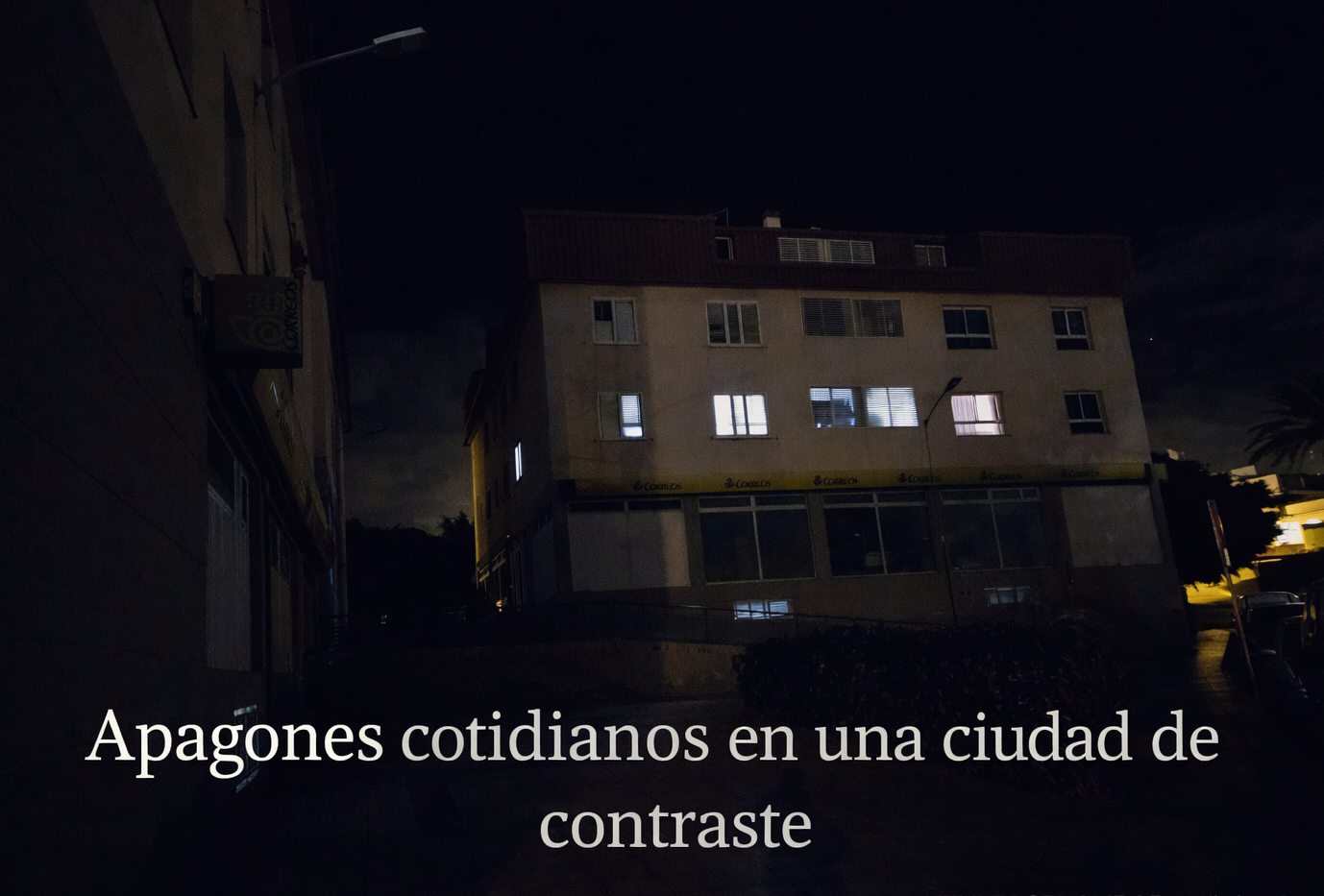



















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.174