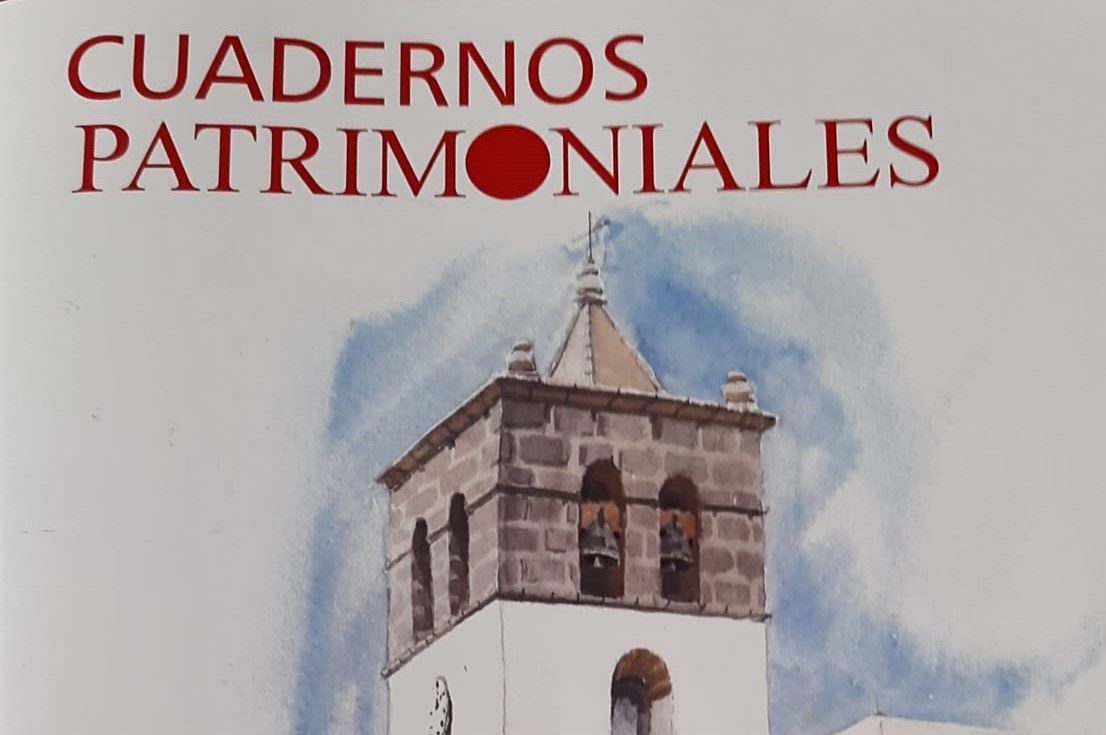
(Publicado en Cuadernos Patrimoniales de Icod de Los Vinos nºIV)
Querido profesor, me causa gran extrañeza utilizar la epístola para comunicarme contigo pues, aunque lo haya hecho alguna que otra vez, tú y yo siempre hemos preferido hablar en persona cuando estábamos cerca o utilizar el teléfono en la lejanía. Si pudiera, que no puedo, contaría las veces que te he llamado para contarte algún asunto profesional o personal y rogarte que, con tu sapiencia infinita, me ayudaras a través de sabios consejos.
¿Doctor Martínez de la Peña y González? - Sí, soy yo, ¿qué quieres, Antonio González Padrón...? Así empezaban todas nuestras conversaciones telefónicas, que después remontaban los cuartos, las medias y hasta la hora, pues yo siempre he sabido valorar cada una de tus palabras, testigos fieles de tu coherencia intelectual.
En grado sumo hemos disfrutado de nuestra amistad, nacida en un primer momento de la imperecedera admiración de la que este alumno nunca dudó y siempre potenció.
En La Laguna, además de profesor, maestro, confidente, fuiste un guía para mi endeble intelecto y mi atormentado espíritu. Entonces, mantenías que eran enfermedades propias de mi recién estrenada juventud y que, al pasar de los años, las dejaría atrás hasta convertirme en un hombre de provecho.
Bien en el aula, en la Biblioteca del Departamento de Arte, en tu casa o en nuestro piso de estudiantes, nunca perdiste la compostura, el saber estar, la autoridad que nace de la maestría… todo ello adornado con cercanía, aprecio y, me atrevería a decir, naciente y creciente cariño paternal, no sólo para mí sino también para Carmelo José, Santiago, Juan, Pepe y Aldo, amigos y compañeros del alma. En alguno de ellos brotaron los celos al notar tus preferencias.
Ahora, cuando empezaba a redactar estas líneas para rememorar nuestro pasado común, he recibido por correo electrónico un bien aquilatado Curriculum Vitae y un puñado de fotografías del Domingo niño, jovenzuelo, recién doctorado por Madrid y Lovaina, etc., que me manda desde tu natal Icod de los Vinos, mi amigo-compañero y preclaro admirador tuyo José Fernando Díaz Medina, Ilustre Cronista Oficial. Al leerlo he ido recordando momentos vitales, tantas veces relatados por ti en nuestras largas conversaciones laguneras y santacruceras. Es tan interesante y aclaratorio el texto en cuestión que, con todos los permisos de su autor, paso a transcribirlo:
Don Domingo Martínez de la Peña y González nació en Icod de los Vinos (Tenerife), el primero de octubre de 1932. Realizó estudios de bachillerato en el Colegio de Enseñanza Media de esta ciudad. Obtuvo premio extraordinario en la licenciatura de Filosofía y Letras (especialidad de Geografía e Historia), en la Universidad de Madrid, con su tesina Arquitectura mudéjar en Tenerife (1955); se doctoró en la Universidad de La Laguna, con su tesis Arquitectura mudéjar en Canarias (1964), dirigida por el profesor Angulo Iñiguez, con sobresaliente cum laude y premio extraordinario. Amplió estudios en Europa, primeramente, como becario por dos años en la Academia Española de Bellas Artes en Roma (1967-1969), etapa en la que cursó asignaturas en la Universidad de la capital italiana, en el Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (UNESCO) y en el Instituto de Estudios Romanos, llevando a cabo al mismo tiempo investigaciones de Historia del Arte en el Archivo Secreto del Vaticano y en el de la Academia de Bellas Artes de San Lucas. A continuación, obtuvo beca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, al objeto de trasladarse a la Universidad Católica de Lovaina, para completar su formación (1969-1971). En este prestigioso centro asistió a diversos cursos relacionados con su especialidad y elaboró una segunda tesis doctoral, titulada Aportaciones de Canarias a la iconografía del gótico y renacimiento en Europa (1971), dirigida por el profesor Roger Van Schoute, que alcanzó la máxima calificación. Ha efectuado viajes de estudio a muchas naciones. Al regresar a Canarias, se incorporó nuevamente a su actividad pedagógica e investigadora en la Universidad de La Laguna, de la que fue profesor titular de Historia del Arte, en la Facultad de Geografía e Historia. Su jubilación se produjo el 30 de septiembre de 1993.
Ha sido secretario general del Instituto de Estudios Canarios y en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, presidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, miembro en la Comisión Provincial para la Defensa del Patrimonio Histórico Artístico de esta provincia, en la Diocesana de Arte Sacro, en la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias y en el Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, entre otros cargos. Pertenece como académico correspondiente a las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, y es miembro del Museo Canario y de la Económica de Las Palmas. Tiene publicada una extensa obra de investigación.
Ahora mi mente corre presurosa por las arenas negras de una recóndita playa de Anaga. Mis pies hoyan aquella ceniza volcánica y el mar, que hoy está revuelto y bravío se apresura, ola tras ola, a borrarlas. Tú aprovechas la ocasión que te brinda el Atlántico para dictarme una nueva sentencia: Antonio, ¿ves que por nosotros mismos no somos nada? Nuestras huellas se borran al instante y ni éstas, ni todas las que por miles las precedieron, pueden exigir recuerdo alguno. Los seres humanos no somos sino obras, que nacen más de la voluntad de trascender que de otra cualquier situación. Así, debes actuar: como los dones que te adornan te fueron dados sin mérito alguno para poseerlos, tú debes entregarlos de igual manera para el bien de tus semejantes. Así era en profundidad el Dr. Martínez de la Peña y González, un auténtico humanista. Pero, también podía llegar a ser el más cáustico en las críticas, el más sagaz en las opiniones, el más socarrón humorístico. Esa ha sido y es su grandeza.
Otro día, estando en su piso, junto a una de las ramblas santacruceras, vi avanzar tambaleante a su enorme morrocollo o tortuga de tierra y él, que notó mi interés por el animal, con toda naturalidad afirmó: es de todos los animales de la Tierra la mejor mascota para un hombre como yo. No corre, no ladra, no suelta pelos, necesita de poca agua y menos comida y esto último es algo extraordinariamente indicado para mí, que exhorto en mis pensamientos, hasta yo mismo me olvido de comer. Además mira lo práctica que es, cuando el aire entra por la ventana, la cojo y la pongo en mi mesa sobre la pila de folios y así evito que se me vuelen.
Domingo Martínez de la Peña, el Doctor Martínez de la Peña, al que nunca descabalgamos de sus bien ganados doctorados, fue el primer profesor que nos dio clase en primero de carrera. Una chiquillería de entre diecisiete y diecinueve años bullía por allí y por allá entre los pupitres bipersonales. Éramos tantos, creo que unos ciento treinta, que no había asientos para todos, por lo que, algunos fueron invitados a sentarse sobre la tarima… Se abre la puerta y entra todo un caballero de fina estampa, tomando para describirlo un trocito de unas canciones de su cantante favorita, María Dolores Pradera; a la que él una y otra vez, calificaba de Dama de la Canción Hispanoamericana. Subido al estrado, coloca de forma estratégica una cartera de piel negra y de ella con toda parsimonia extrae unas cuartillas con sus anotaciones. Prácticamente sin mirarlas durante hora y media, va desgranando el primer tema, que a falta de otras imágenes y diestro con el dibujo valiéndose de tizas de colores, lo mismo plasma en el encerado un zigurat que una estela babilónica. Su voz grave y sus gestos acompasados pronto captan nuestra atención. Al tiempo, supe de su teoría sobre la comunicación: A la palabra, todos lo han ponderado y créanme que lo han hecho bien, ésta tiene un valor infinito y, no seré yo quien lo niegue. Pero tan importante como la palabra bien pronunciada, es su acompañamiento con gesto preciso.
Era principios de diciembre de 1974, día lluvioso común a todos los del invierno lagunero. Cuando no llovía de forma torrencial alimentando los barrancos de lodo, que atravesaban la Ciudad Universitaria de oeste a este y dejaba sus principales vías llenas de agua en charcos interminables, aparecía el famoso “chispi, chispi” lagunero, que aparentemente no mojaba, pero ciertamente calaba hasta los huesos. Todos habíamos acudido aquella mañana citados por don Domingo a las nueve horas para realizar nuestro primer examen trimestral. Cuando fue avisado de que todos nosotros nos encontrábamos en el aula, con acompasados pasos y erguido de manera natural con mirada al frente llegó al aula. Un alumno tras él portaba un aparato revolucionario para la época que, con el tiempo, unos amábamos lo mismo que lo odiábamos, me refiero al dichoso proyector de diapositivas. Éste cuando menos te lo esperabas se bloqueaba, quemando la transparencia y dejándonos a medias. Don Domingo saca su carrete horizontal (en otros momentos lo ponía circular) y lo coloca en posición de proyección, lanza sobre una más que improvisada pantalla la primera imagen. La mayor parte de los alumnos quedaron impactados, no se lo podían creer, la dichosa diapositiva nos mostraba la escultura del Padre Anchieta, que entonces se encontraba en un parterre circular a la entrada misma de su ciudad natal. Pero otros, no tan ávidos, empezaron a escribir. Nunca supe qué podían decir sobre dicha imagen cuando el examen era de Arte Antiguo y, por lo tanto, si la escultura no era mesopotámica, asiria o egipcia, no se le podía aplicar ningún conocimiento adquirido hasta la fecha. Después de unos minutos, sonó una gran carcajada a mandíbula batiente y el Dr. Martínez de la Peña nos suelta aquello de: ¡Ja, ja, ja, los laguneros se lo tienen tan creído que igual comparan a su Padre Anchieta con Ramsés II en Abu Simbel o con los propios Colosos de Memnón! ¡Perdonen mi método para desestresar! A los exámenes no se viene a sufrir, muy al contrario, se viene a recrearse en la propia inteligencia.
Todos, sin faltar ninguno, nos echamos unas risas y hasta el Pater, sacerdote Paul cincuentón, brincaba en su asiento como un niño de pocos años.
En tercero de Carrera, el doctor Martínez de la Peña se empeñó en que algunos de mis compañeros de piso y yo conociéramos en profundidad la arquitectura popular y doméstica de Tenerife y aprovechando un puente laboral y por lo tanto estudiantil nos encaminamos hacia el poblado de Masca del que sólo habíamos oído hablar gracias a un opúsculo, en donde un experto conocedor del tema dibujaba y explicaba cada uno de los edificios de su disperso caserío. En su coche fuimos como sardinas en lata, cuatro personas atrás y uno junto a él que conducía. Todos los que han ido con mi profesor en coche, llegarán a la misma conclusión que yo: Experto en Arte, doctor en las materias que dominaba a la perfección, pero… pésimo conductor. A golpe de arranques repentinos y frenazos imprevistos, mordiendo los bordes de aquella sinuosa y acantilada carretera, llegamos más muertos que vivos a nuestro destino. Nada más bajar del coche y comprobar el sudor de nuestras cabezas, pincelada física de nuestro miedo interior, nos dice: ¡Déjense de mentecatadas y contemplen la Tinerfe inmortal! Ustedes, los de Gran Canaria, que tanto se la echan de riscales los de mi tierra, comprueben como nuestro padre Teide se ríe en Masca de todos ustedes. Tras esta perorata patriótica nos dice muy seriamente: Créanme cuando les digo que, a mi parecer, tengo ganado el Cielo… no por ser bueno, sino por estar dedicando mi vida cuan botafumeiro a lanzar cultura y formación a estos canariones bárbaros e incultos que promoción tras promoción, salen de la Universidad de San Fernando de La Laguna. Así era y sigue siendo el doctor Martínez de la Peña.
A la mañana siguiente, nos llevó a Barranco Seco, que miren por donde le llaman así a pesar de correr por él un curso de agua permanentemente. Llegada la hora de almorzar, Domingo saca de su mochila: una lata de pimientos, una de guisantes, dos de atún y una bolsa de arroz salpimentado y especiado. Después de nuestro baño en aquellas aguas sulfurosas, Martínez de la Peña nos hace probar su famoso arroz con cosas, nunca lo había probado tan exquisito. Mi querido profesor, lo mismo hacía una simple tortilla de papas y calabacinos (bubangos) que una carne con papas o preparaba sándwich y canapés de extrema belleza y exquisitos sabores.
Recuerda, Domingo, cómo todos los días sobre las seis de la tarde aparecía por tu piso junto a la Pensión Padrón, en la calle lagunera de Núñez de la Peña, enfrente mismo de las casas de protección oficial del Barrio de San Honorato. Nada más entrar y después de un examen visual para saber si venía debidamente vestido y peinado, pasábamos al cuarto de estar, que en aquel entonces sólo poseía un austero tresillo de mimbre (después sustituido por tres piezas de cuero legítimo de color marrón (canelo) y de estilo Chester o Brittish) y una mesa alargada, en ese lugar había un pequeño televisor con antena de cuerno. A su lado, una torre con diferentes aparatos acústicos, en donde lo mismo se escuchaba a Mozart que a Vivaldi; pero a ti, el más que te gustaba, porque según tú te elevaba el espíritu era el gran Verdi y su obra magna Nabucco. De ahí pasabas a tu colección de cassettes que contenían bandas sonoras de grandes películas y de nuevo tus preferencias: El gran Gastby y El Padrino, sobre todas las demás. Y mientras todo ello sucedía, a sabiendas de lo que tenía que examinarme por aquellos días, traías de tu cercana biblioteca el Summa Artis, el Arts Hispaniae o los dos tomos de Historia del Arte de Angulo Íñiguez. A voleo tomabas uno u otro tomo para repasar conmigo las posibles preguntas que otros profesores me podían poner. Tu honradez fue tal que jamás me explicaste una prueba tuya, pues jamás quisiste que tuviera ventajas nacidas de la amistad y la complicidad que nos unía.
¿Te acuerdas cuando lloroso me esmeraba por aprender la palabra chinampas? Sí, aquella armazón de caña, barro y lodo sobre las que los indígenas mexicanos levantaron pueblos, ciudades y aldeas en medio de lagos, pantanos y lagunas. De tal manera que, cuando llegaba el destructor terremoto, éstas se balanceaban en la superficie y no quebraban las estructuras pétreas, ni acababan con los cultivos. Te apiadaste de mí y con lápiz en mano me pintaste en uno de los márgenes de mis apuntes, la cara de una china sonriendo y dos manos en actitud de aplaudir, dijiste, ¡China, pas, pas! Del sollozo y del hipo pasé a la sonrisa agradecida, ese día y otros tantos más, me salvaste de mis angustias, me llenaste de fortaleza y me marcaste el camino, que irremediablemente, me llevaría a lo que quería ser, un Hacedor de Historia. Todavía hoy recuerdo tus llamadas telefónicas a intempestivas horas de la noche. A veces a las diez, otras veces a las once, pero siempre con un mismo objetivo: enseñarnos en vivo y en directo todos los entresijos de la arquitectura y urbanismo lagunero. En aquellas calles rectilíneas, tú decidías cuantas estaciones debíamos hacer y sin enseñarnos nada, nos examinabas de nuestros potenciales conocimientos artísticos, siempre bajo el mismo concepto: los edificios parlan por sí mismo, todos cuentan historias y un verdadero especialista en Arte debe profundizar en ellos, evitando los juicios superficiales.
¿Cómo no agradecerte que obtuvieras del Obispado un permiso especial para que un selecto número de alumnos, entre los que me encontraba yo, por supuesto, pudiéramos visitar los Conventos de Clausura de Las Clarisas y de las Dominicas?
Domingo tenía un amor secreto que había heredado de sus antepasados: la finca de Los Charcos, en ella una longa casa con oratorio en uno de sus extremos se había convertido en su retiro por excelencia. Le hacía feliz sentarse en la arquería de su porche acristalado y mirar al Drago Milenario; junto a él la casa de sus abuelos y para completar esa visión sublime en lo sentimental, la Iglesia Parroquial y Matriz del Evangelista San Marcos.
Cada vez que tenía ocasión nos llevaba con él, aunque fuera a pasar una tarde de sábado. Charlaba animadamente con el medianero y a los hijos de éste les llevaba golosinas. Terminados los saludos de rigor y puesta al día de lo que acontecía en aquellos fértiles bancales, nos sentábamos en unas mecedoras, los unos y en el suelo los otros para escuchar del Maestro mil y un detalles de la Historia de Canarias en general y de su querido Icoden en particular. A los más allegados nos hablaba con deleite de su madre, paradigma de todas las Mater Familiae del mundo. Para él, todo era virtudes en su progenitora y rememorar sus vivencias junto a ella le hacían asomar más de una lágrima en sus penetrantes y oscuros ojos. También, nos hablaba con orgullo de ciertos juegos infantiles, en donde apostaba a ganar a su hermano y primos mayores. Las tertulias familiares, en donde se hablaba de casi todo y en las que algunos miembros deleitaban a la concurrencia tocando algún que otro instrumento musical, eran añoradas por este hombre, que nunca ha dejado de ser niño. Domingo tenía por entonces y lo sigue teniendo ahora un oído extraordinario, capaz de descubrir los más nimios fallos en cualquier aparente magistral interpretación. Los socios de El Casino de Santa Cruz de Tenerife han podido disfrutar de sus momentos musicales, en donde el doctor Martínez de la Peña interpretaba al piano toda clase de música.
En otro orden de cosas, debemos afirmar que para los animales siempre guardó especial cariño. Se entretenía viendo el trajinar ir y venir de la gallina kíkara, perseguida por su docena de pollitos, que en forma de bolas de algodón andantes no dejaban de piar. Aunque nunca lo vi tan feliz como cuando nos habló de su perro, un pastor alemán, que lo acompañó en sus años más tiernos, logrando la admiración unánime de propios y extraños.
Con la palabra dibujaba con exactitud los regalos de Reyes que su padre, doctor en Medicina, compraba en Santa Cruz. Algunos de ellos traídos de la lejana Inglaterra a través de los Castle (barcos a vapor que cubrían la ruta Tenerife-Gran Bretaña).
Van pasando los folios y me queda tanto que decirte… y tú, a cada cosa que he contado dirías aquello de… ¿Seguro que fue así? ó ¿Estás seguro de que eso lo dije yo? Y torciendo el gesto de la boca con extrema picardía me mirarás a los ojos, esperando la respuesta, siempre llena de admiración de este alumno que nunca ha dejado de serlo.
El genio creativo de Domingo se ponía de manifiesto en cualquier ocasión. Llevaba años sin pintar cuando un buen día compró caballete, lienzos y óleos, además de carboncillos y me dijo: Te voy a hacer un regalo para que te lleves a Telde. Sin más, a mano alzada y con gran destreza, comenzó a dibujar mi rostro, que fue perfeccionando poco a poco, para en días sucesivos ir manchando con diferentes colores, hasta conseguir una variopinta imagen a la que aplicó capas de pinturas al óleo, bien con pincel, como con espátula, cuando no con los propios dedos de sus manos. Y así, un mes y medio más tarde, había terminado un magnífico retrato, que aún conservo en el salón principal de mi casa teldense. Contaba yo entonces con solo veintidós años y lucía un ondulado cabello rubicundo y los mismos ojos azules que ahora, pero mucho más grandes. Al decir de mi sobrino y ahijado Luis Jorge: Es tío Antonio, pero está fadao (enfadado).
Terminado este primer cuadro y poseído de una vorágine creativa, empezó a pintar dos retratos de cuerpos enteros en un mismo lienzo. Esta vez, se trataba de un niño y de una niña de exquisita presencia, ya que los vistió a la manera de dos infantes del siglo XIX. Eran sus sobrinos, que por entonces vivían en un piso frente por frente al suyo. Esta vez, como la anterior, logró que la belleza teórica se plasmara en realidad palpable.
Los niños siempre le gustaron, pero como él decía: Me gustan los pequeños, siempre que sean de otros. ¡Qué horror si fueran míos! Yo necesito equilibrio emocional y sobre todo que el silencio me hable. Cuando fui padre, mis hijos Luis y María, hoy con treinta y nueve y treinta y seis años respectivamente, conocían a la perfección la voz del Rey Melchor. Aquel que desde principios de diciembre les llamaba en varias ocasiones: Soy Melchor, el Rey Mago, el de Oriente, el amigo de Gaspar y Baltasar… ya vamos en camino, pronto llegaremos al Barranco Real de Telde y cruzaremos su cauce por el Puente de los Siete Ojos. ¿Luisito, tú vives en el Barrio de San Francisco, en la calle Portería número uno, junto a la Plaza del Convento? Pues, que sepas que como tu hermana y tú han sido muy buenos, les llevaré muchos regalos. Otra vez, queriendo ser más realista, le dijo: Uy, uy ¿qué tengo en el ojo? Seguramente será arena del desierto que con este viento se me ha metido ahí para molestarme. Perdona, ya te llamaré en otra ocasión. Cuando ya fueron algo mayores, mis hijos descubrieron que Melchor no era otro que tío Domingo, el profesor y maestro de su padre que contribuyó así, durante muchas Navidades, a crecer en ellos la fantasía y el amor por las tradiciones navideñas. El doctor Martínez de la Peña hizo todo lo posible por mantener la ilusión de los Reyes Magos, como también lo hizo con esmeradas acciones mi siempre recordado y querido suegro Domingo Pérez Moreno.
A aquel mismo Domingo me refiero cuando, acostumbrado año tras año a ganar el primer premio al mejor Belén de Santa Cruz (posee el más bello y nutrido Nacimiento de figuras napolitanas existente en todo el Archipiélago Canario) no entendió por qué el Jurado lo descabalgó del concurso de belenes, ya que las gentes se quejaban de que siempre se alzaba con el máximo galardón la misma persona: el doctor don Domingo González de la Peña. Muchas veces me dijo no soy hombre que piense mucho en la muerte, cuando tenga que venir que venga, pero a ser posible sin dolor. Ustedes los que me han querido, por favor, síganme queriendo, porque yo desde el Paraíso de los Justos veré lo que me aprecian. Y velaré por ustedes siempre. Solo tengo dos pensamientos inamovibles, ser enterrado con mi madre y que las figuras de mi Belén napolitano sean expuestas de forma permanente en la Iglesia Parroquial de Icod de Los Vinos.
Domingo ha sido y es persona de profundas creencias religiosas, católico nada dogmático, pero sí un gran marianista a capa cabal. No sólo ha creado varios cuadros con temática religiosa, sino que ha adquirido alguna que otra imagen para su veneración en lugares públicos. Admiró la vida y obra del hermano Pedro, que en tierras americanas fundara una orden religiosa para acudir al auxilio de los más necesitados. A la sincera veneración de este tinerfeño universal, se le unía la que mantuvo por el jesuita lagunero Padre Anchieta, conocido como el Apóstol del Brasil y fundador de la ciudad de Sao Pablo.
Durante muchos años, lo he visitado, siempre por junio y diciembre, en esas ocasiones le llevaba una lata de bollitos de nata hechos por mi suegra y que él apreciaba sobremanera. A cambio, me traía para Gran Canaria unas botellitas de finos licores de limón y naranja, así como mistela de fuerte café, sus especialidades alcohólicas, en donde ponía en práctica antiguas recetas de abuelas y bisabuelas.
Todo él era exquisitez, caballerosidad, gallardía, coherencia intelectual, verbo luminoso, postura y compostura llena de dignidad, jamás de arrogancia. De él puedo decir lo que Pablo, el apóstol, dijo de sí mismo: Con el grande me hice grande y con el pequeño me hice pequeño y a todos he predicado a Jesucristo Resucitado.
Sentía tal necesidad de formarnos en plenitud que, a pesar de ser reacio a pedir favores a la clase política, mandó escritos a todos los presidentes de Cabildos de las Islas, rogándoles su concurso económico para facilitar a sus alumnos visitar todo el Archipiélago Canario, cuestión ésta que consiguió, permitiéndonos a muchos de nosotros, aprender Arte Canario sobre el terreno. Alguna que otra vez tuvo que lidiar con unos cuantos precoces alborotadores. Aún recuerdo cuando se quedó estupefacto viendo como cuatro o cinco de nosotros se habían encaramado al viejo campanario de la Iglesia Matriz de Tacoronte, lanzando las campanas al vuelo causando gran escándalo en el cura, el sacristán y resto de la feligresía local.
No sé si te has dado cuenta querido Domingo que a veces te escribía a ti, otras tantas lo hacía para quien ésto pudiera leer; pero siempre se agolparon para salir las mil y unas situaciones, que juntos vivimos y gracias a Dios podremos seguir viviendo. Tú desde tu coqueta atalaya de esos longevos años que te niegas a confesar y yo con mis juveniles sesenta y ocho eneros, esperamos lo que debemos esperar. Tú lo tienes más fácil que yo, eres muy superior a todos nosotros y por ello tu Gloria será imperecedera. Ahí están tus cientos de artículos científicos y tus bien desarrollados libros de Arte e Historia como muestra permanente de tu exquisita forma de ser y de tu talento sin mácula.
No sólo mi mujer, nuestra querida Maricarmen, sino mis hermanos, mis cuñados y mis hijos te recordarán siempre, pues tu fuiste el hacedor intrépido que de la nada hiciste a este Cronista Oficial de Telde y Académico Correspondiente de la Real de la Historia. Créeme, tuyos son todos los méritos, yo sólo soy obra tuya. Ten por seguro que te amaré y recordaré por siempre. No me despido de ti, jamás lo he hecho, sólo te digo ¡Hasta siempre, Maestro!










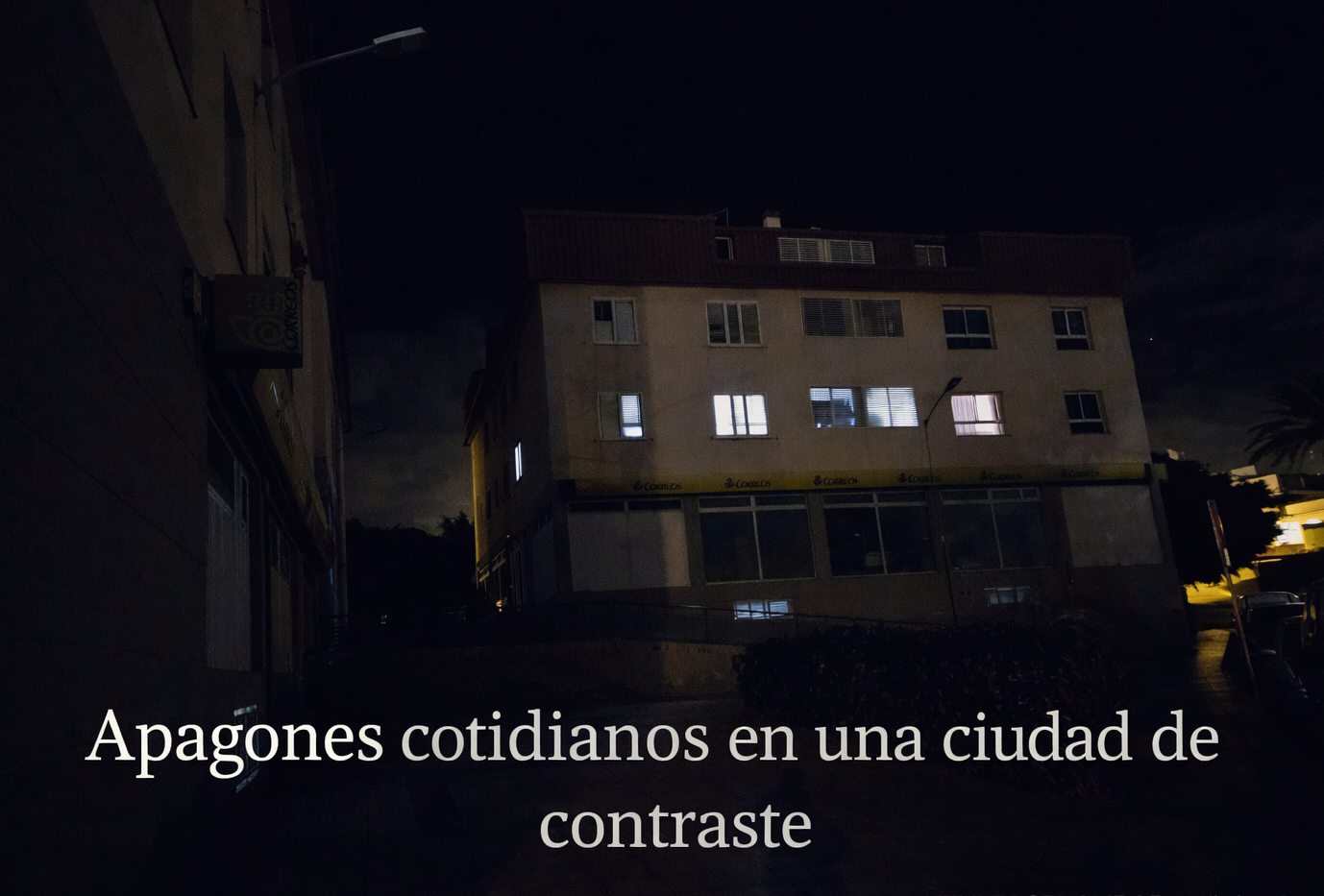




















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.135