 Calle de Manuel Vázquez Montalbán (Foto Luis A. López)
Calle de Manuel Vázquez Montalbán (Foto Luis A. López)  Calle de Manuel Vázquez Montalbán (Foto Luis A. López)
Calle de Manuel Vázquez Montalbán (Foto Luis A. López) El escritor Vázquez Montalbán se pasea por Las Huesas (Telde)
Una calle recuerda al autor catalán
cojeda
Domingo, 28 de Diciembre de 2014 Tiempo de lectura:
Paseamos hoy por el barrio de Las Huesas y allí, nos vamos en busca de la calle Manuel Vázquez Montalbán, cuyo inicio lo encontramos en la calle César Vallejo, desde la cual con orientación Sur-Norte y, tras recorrer unos 80 metros, va a finalizar a la calle Íñigo López de Mendoza (Marqués de Santillana).
Por el Naciente discurre paralela la Autovía GC-1 y por el Poniente lo hace el Pasaje Santiago Rusiñol.
Esta nominación fue aprobada en sesión plenaria celebrada el día 18 de septiembre de 2002 y, desde entonces forma esta nominación parte del Callejero Municipal del Distrito 6º, Sección 10ª del Censo de Habitantes y Edificios.
Esta Urbanización de Las Huesas, no tiene un estilo arquitectónico propio, si no que en la misma encontramos inmuebles de todo tipo y destino, ya sea para vivienda exclusivamente o a fines industriales y comerciales, o en algunos casos combinados. Estos inmuebles, si bien los encontramos de una sola planta, los hay también de varias plantas, llegando a un máximo de cuatro alturas. Todo ello nos habla de las distintas etapas vividas en la conformación actual del barrio.
En esta zona se abrieron los viales a finales de la década de 1950, pero no se completaron los servicios de infraestructura urbanística hasta casi la mitad de la década de 1980.
Aún recordamos al caer de la tarde las polvorientas calles y el discurrir de las aguas blancas libremente por aquellas. El vecino que manguera en mano mojaba el entorno de la calle junto a su vivienda, en vías de autoconstrucción, para conseguir un afirmado que evitara las polvaredas que el viento ocasional levantaba a su paso. La chiquillería jugando a la pelota en la calle y los corros de personas sentadas a la puerta de algún vecino, a modo de mentidero improvisado. Fue otra época, en la que casi todo el mundo compartía las penas y glorias de una vecindad carente de medios.
No obstante, el vial que nos ocupa y sus aledaños, forman parte de una expansión del antiguo barrio hacia el Norte del sector.
Sinopsis de la nominación
Manuel Vázquez Montalbán, nace en Barcelona, el 14 de junio de 1939 y falleció en Bangkok, Tailandia, 18 de octubre de 2003. Fue un escritor español conocido sobre todo por sus novelas protagonizadas por el detective Pepe Carvalho.
Hijo único de una modista y de un militante del Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), no conoció a su padre hasta los 5 años, después de que éste saliera de la cárcel. Él mismo militaría más tarde en ese partido, tras su paso por el Frente de Liberación Popular (FELIPE) ingresaría en 1961 en el PSUC y llegaría a ser miembro de su Comité Central, así como también en Iniciativa per Catalunya (ICV).
Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Barcelona y Periodismo en la Escuela de Periodismo de Barcelona.
En 1962 un consejo de guerra lo condenó a tres años de prisión por sus actividades políticas, y fue en la cárcel de Lérida donde escribió su primer libro, el ensayo “Informe sobre la información”.
Después de su estancia en prisión, comienza su carrera periodística en la revista Triunfo bajo el seudónimo Sixto Cámara. Colabora en diversas publicaciones como “Siglo XX”, “Tele/Xprés”, “Por Favor” y más tarde en “El País” e “Interviú”, en los que escribió hasta su muerte.
En 1966 nació su único hijo, Daniel Vázquez Sallés, que se convertiría también en escritor y le daría dos nietos: Daniel y Marc. A su esposa, la historiadora Anna Sallés, la había conocido en la universidad.
En 1967 publicó su primer poemario, “Una educación sentimental”, seguido en 1969 por “Movimientos” sin éxito. Ese mismo año aparece la novela “Recordando a Dardé”, acompañada por una serie de relatos; se trata de su primera incursión en la narrativa. En 1972 publicó la primera novela en la que el protagonista es el detective privado Pepe Carvalho, su personaje más popular, titulada “Yo maté a Kennedy”.
En 1995 recibió Premio Nacional de las Letras Españolas en reconocimiento a toda su obra. Con una personalidad casi inabarcable, se definió a sí mismo como "periodista, novelista, poeta, ensayista, antólogo, prologuista, humorista, crítico, gastrónomo, culé y prolífico en general", campos todos en los que destacó. Vázquez Montalbán murió el 18 de octubre de 2003 debido a un paro cardíaco en el aeropuerto de Bangkok, la capital de Tailandia. Tenía 64 años.
El 3 de febrero de 2009 se inauguró en Barcelona la plaza Manuel Vázquez Montalbán, situada entre la calle de Sant Rafael y la Rambla del Raval, cerca de donde nació el escritor.
Toponimia del lugar
La toponimia “Las Huesas”, tiene su fundamentación en ser un lugar de enterramientos aborígenes en cuevas naturales y excavadas, donde se albergaban los difuntos.
Los pobladores aborígenes prehispánicos tenían su especial cultura funeraria, ya que, acondicionaba el cuerpo de los difuntos mediante la momificación de éstos. Se practicaba un embalsamamiento similar al de la cultura egipcia, si bien, no extraían las vísceras.
Es extraordinaria la perdurabilidad y la finura de algunos trabajos de momificación, lo que denotan un alto grado de civilización y cultura, lejos de las consideraciones hechas por algunos de los conquistadores que con el fin de justificar sus desmanes, mentaron salvajismo y ferocidad en el comportamiento de la población aborigen, en contraposición con las afirmaciones hechas por los cronistas directos de las expediciones religiosas o científicas.
Dentro de esta cultura relacionada con la muerte, encontramos que en el interior de las cuevas, ya fueran naturales o excavadas, preparaban un enlosetado de lajas, maderas y tomillo u otras hierbas aromáticas, de tal forma que el cuerpo del difunto no tuviese contacto alguno con la tierra.
Existen enterramientos individuales y también se encuentran cuevas convertidas en necrópolis al acoger más de un difunto.
Se han encontrado también sepulturas en túmulos, que a modo de cementerio limitaban una zona poblada, con muy pocas viviendas, donde tal vez moraran aquellos que realizaban los trabajos de momificación, quienes a pesar de tener un alto grado de especialización, eran rechazados por la colectividad.
En cualquier caso, las noticias de dicho lugar nos llegan a través del libro titulado “Telde”, cuyo autor fuera el Dr. Don Pedro Hernández Benítez, que publicara allá por el mes de mayo de 1958, pero la realidad latente en relación con el mismo, es que no se ha conservado ningún vestigio arqueológico y como de costumbre, de forma incomprensible, el legado histórico-cultural ha desaparecido con el consentimiento y el quehacer de propios y extraños, de los saqueadores y las propias autoridades, en el devenir de los tiempos, unos actuando y otros dejando actuar (aquí se había de aplicar aquello que: es tan culpable el que ordeña la vaca como el que mantiene la lata).
Lo cierto, es que lo único que queda de todo este complejo arqueológico es un tramo de cuevas excavadas y reconvertidas en corrales para el ganado, toda una ofensa a las señas de identidad de la cultura aborigen y otra parte, donde se aprecia que existieron otras necrópolis que fueron totalmente destruidas. Delante de ellas se han levantado paredes de piedra seca, nos imaginamos que para evitar el extravío del ganado caprino u ovino, aunque a nosotros se nos antoja que debió levantarse inicialmente para evitar la entrada de saqueadores y demás desaprensivos.
El complejo arqueológico, al igual que otros tantos existentes en el archipiélago, orienta su entrada hacia el Este en consonancia con la salida del sol, como si se pretendiera nacer a otra vida, dando la cara al dios Alcorac, tipificado en el astro rey. En la parte trasera de las cuevas existen unas excavaciones a modo de zanjas, de cuya razón no tenemos conocimiento alguno, ni hemos podido averiguar el fin de aquellas, a quienes hemos preguntado dicen no saber para que fueron hechas y que siempre han estado ahí.
Remontándonos a los inicios de la década de 1950, encontramos en este lugar una continuidad de cultivos de tomateros que se extendían a ambos lados de lo que se vino en llamar la Carretea General al Sur y que más tarde, con el paso del tiempo pasó a ser la hoy Autovía GC-1.
Estos cultivos se repartían en un primer lote que iba desde el barrio del Caracol hasta el margen Poniente de la mentada Carretera General al Sur y un segundo lote que iba desde el margen Naciente de aquella hasta los acantilados del mar, discurriendo por toda la Cañada del Ámbar.
Cuando vienen las primeras crisis de la exportación del tomate, se deja de plantar paulatinamente los terrenos de Las Huesas y en su lugar se van produciendo asentamientos poblacionales, en gran parte, de los mismos aparceros que trabajaban en los referidos cultivos. Una especial consideración merecen los tres bloques de viviendas construidos por la Empresa CINSA, para albergar a sus empleados, que desde entonces se constituyen en un icono de la zona en el margen Poniente de la Carretera General al Sur.
Este cisma lo provoca una vez más, la mala política del Gobierno de España, respecto a la protección especial que debiera proyectar sobre la economía del archipiélago, habida cuenta del agravante de la insularidad en correlación con el resto de los españoles, entre los cuales nos tienen encasillados. No se defienden los mercados extranjeros y además, para ganar la gracia de Europa, se permite la entrada de productos agrícolas procedentes de Marruecos, que con un precio de desleal competencia (salarios de esclavitud), minan las bases de la economía agrícola canaria, con el beneplácito y la connivencia de nuestros gobernantes. Los canarios hemos pagado gran parte de la consideración de europeos de todos los españoles.
A mediados de la década de 1950, el propietario de dichos terrenos, decide realizar el proyecto de urbanización desde el Camino al Lomo de los Frailes y hasta la Carretera General al Sur. Se abren las calles y el sistema de autoconstrucción va generando poco a poco los primeros núcleos de edificaciones. No se dotan los viales de la infraestructura pertinente y el aspecto del barrio que va naciendo es deplorable, las calles sin asfaltar, sin aceras y las edificaciones en su mayoría sin encalar y sin pintar. Estas circunstancias se mantendrían hasta bien entrada la década de 1980.
Analizando la situación, nos atrevemos a decir que estas circunstancias fueron motivadas por la caída de la economía del sector agrario y la recuperación posterior se debe al cambio evolutivo del mercado laboral, que se proyecta hacia la construcción, la industria, el turismo y el sector de servicios, pero que todos ellos iban prendidos a una mala política tan relativa en su concepción como en su efectividad, lo que en nuestros días ha desembocado en la actual crisis económica, fruto de una mala infraestructura económico-social y un futuro insostenible.
No podemos dejar de mencionar la otra “gracia” del gobierno español, respecto a la entrega o abandono de sus colonias en el Sahara y la pérdida de las minas de Fos Bucrá, de donde se extraía la materia prima para la fabricación de los abonos nitrogenados por la Empresa CINSA, la cual fue a la quiebra y mandó al paro a más de 2.500 personas, en su mayoría teldenses, con una sensible repercusión para la economía canaria.
Efemérides
Un día tal como hoy, hace ahora mismo 283 años, es decir el 28 de diciembre de 1731, nace en Realejo Alto (Tenerife), el ilustre polígrafo José de Viera y Clavijo, cuyo padre era alcalde real de la villa. Pasó su infancia en el Puerto de La Orotava (hoy Puerto de la Cruz), aprendiendo el idioma francés, lo que le permitió leer a Voltaire, del cual recibió gran influencia en sus obras literarias. En La Laguna empieza a escribir la obra “Historia de las Islas Canarias”, publicada en Madrid en 1772-1773, los tomos 1 y 2, mientras que el tercero se publicó en 1776 y en el año 1783 se publicaría el cuarto tomo. Por sus indiscutibles méritos es nombrado académico de la Historia, con el calificativo de “mejor historiador de Canarias”.
En 1782 acepta el arcedianato de Fuerteventura y fija su residencia en Las Palmas de Gran Canaria, hasta su muerte que ocurrió en el año 1813, en su casa de la Plaza de Santa Ana. En Gran Canaria creó el Colegio de Niños de Coro de San marcial de Rubicón; trajo la primera imprenta y al primer impresor, publicando varias obras, entre las que destacan “Historia Natural” y “Aires Fijos”. A su muerte su cadáver recibió sepultura en el panteón de los canónigos y posteriormente el Cabildo Catedral, cumpliendo sus deseos, trasladó sus restos a la capilla de San José, donde recibió el descanso final. En su testamento, fechado en la ciudad de Telde, ante el escribano Juan N. Pastrana, legó sus colecciones y valiosa biblioteca al Seminario Conciliar.
Hoy se cumplen 118 años de aquel 28 de diciembre de 1896, en el que se realiza la primera proyección comercial de una película, fue en el Salón Indien, en los Sótanos del Grand Café de París, donde treinta y tres personas pagaron cada una un franco por una entrada que da derecho a asistir, a oscuras, a la proyección sobre una superficie blanca de las imágenes impresas en una serie de tiras de celuloide. Cada una de esas tiras permitía ver durante apenas un minuto imágenes en movimiento tan sorprendentes y realistas que, más de un espectador trató de apartarse de la trayectoria del tren que llegaba a la estación de la Ciotat, que era el pueblo de los hermanos Lumière, inventores de aquel artilugio de barraca de feria. Bien es verdad que a la gente le costó entrar a lo que parecía una exhibición de “linterna mágica”, sobre todo en fechas como aquellas, en las que andaban pendientes de los preparativos de la celebración de final de año.
Sin embargo, uno de aquellos primeros espectadores de cine lo tuvo claro desde el principio. Se llamaba Georges Méliès e hizo todo lo posible por conseguir uno de esos aparatos para explotarlo comercialmente en su teatro. Méliès llegó a ofrecer sin éxito 10.000 francos de entonces, en tanto que el director del Museo Grevin dobló la cantidad y el director del Folies-Bergères elevó la suma hasta los 50.000 francos. Pero ninguno pudo hacerse con uno de esos aparatos no destinados, según sus inventores, a la diversión, sino a la ciencia. Eran unas imágenes documentales filmadas por los hermanos Lumière. Uno de los cortos más conocidos de esos primeros tiempos fue "El regador regado", y ya no era documental, sino una pequeña ficción. El corto fue evolucionando al mediometraje y de allí al largometraje. Por eso no sé si hay una película que sea la primera, porque las duraciones fueron variando paulatinamente.
Contemplando este sublime amanecer, pensamos en el carácter que imprimió Manuel Vázquez Montalbán a su literatura y, cuantos problemas le acarrearon por su franqueza en las expresiones. No temió ni se doblegó nunca ante la censura del anterior régimen franquista, lo que le costó en varias ocasiones dar con sus huesos en la cárcel, como les sucediera a otros célebres escritores, sin retrotraerse nunca en sus afirmaciones críticas a la sociedad de entonces.
De otra parte vemos la grandeza de la obra y el quehacer de José de Viera y Clavijo, quien llega a publicar en la península parte de su obra literaria, en una época en la que nuestras islas sufrían un aislamiento total, por la ausencia de medios culturales que pudieran venirnos de fuera. Más aún cuando llegó a gozar de alto reconocimiento por la Academia de la Historia, así como, el despliegue de obras que en nuestra isla llevó a cabo, convirtiéndose en todo un Hijo Predilecto del Archipiélago, si tal titulación existiera.
Por último, pensamos en aquellos inicios de las primeras proyecciones de celuloides y la gran evolución que la industria cinematográfica fue ganando hasta llegar a nuestros días. Es una industria que mueve en el mundo grandes cantidades de millones de euros o dólares, aunque de paso se nos ocurra pensar que con la mitad de esas fortunas se podría remediar el hambre en el planeta, evitándose así dolor, hambre y muertes innecesarias, pero que se dan a diario, ante la indolencia de la avaricia y el egoísmo de muchos.
Estamos cansados de denunciar el mal estado de la escultura de Neptuno en la Playa de Melenara, pues bien, el abandono y la desidia han dado sus frutos, hoy apareció totalmente inclinada, a punto de caer al agua y mojarse.
Con plena conciencia de la hermosura en la transición y la transmisión cultural, tomamos nuestra gena, guardamos en ella los recuerdos y el respeto a estos personajes, para irnos con rumbo hacia el Sur, concretamente a la Urbanización Industrial de El Goro, donde visitaremos la calle Manuel Verdugo, para saber algo más del lugar y de este escritor de principios del siglo pasado, pero bueno... eso será en la próxima ocasión, si Dios quiere, allí nos vemos. Cuídense mientras tanto.
Sansofé.
EDITORIAL
ESTADO DE LAS PLAYAS DE TELDE
Mareas y estado del mar en esta jornada









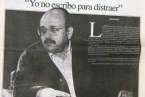





























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221