 Manolo Millares (Foto Elpais.com)
Manolo Millares (Foto Elpais.com)  Manolo Millares (Foto Elpais.com)
Manolo Millares (Foto Elpais.com) Manolo Millares 'pinta' en San Gregorio
Una calle del sector del Cascajo recuerda al artista canario, hijo de Juan Millares Carló
cojeda
Domingo, 07 de Diciembre de 2014 Tiempo de lectura:
Nuestro paseo de hoy, lo hacemos por el Casco Urbano de San Gregorio, concretamente por el sector de El Cascajo, donde vamos en busca de la calle Manolo Millares, encontrando su inicio en la calle Santo Domingo, desde donde con un trazado de Naciente a Poniente y, tras recorrer unos 320 metros, aproximadamente, finaliza desembocando en la calle Perú.
Tiene al Sur la calle Costa Rica y al Norte la calle Fernando Estevez.
Esta nominación aparece por primera vez en documentos censales referidos al 31 de diciembre de 1980, ya que sustituyó en su momento a la existente que era calle Juan de Austria.
Lo cierto es que desde entonces figura en los Censos Municipales de Habitantes y Edificios, formado parte del Callejero Municipal correspondiente al Distrito 2º, Sección 5ª del mismo.
Es un sector donde existen edificaciones relativamente modernas, si se consideran como tales aquellas que se construyeron en la década de 1970, pero también existen muchas edificaciones mucho más antiguas, de mediados del siglo XIX.
Datos sinópticos de la nominación
Manuel Millares Sall, más conocido como Manolo Millares, fue un pintor y grabador español del siglo XX, nacido en Las Palmas de Gran Canaria el 17 de enero de 1926 y fallecido en Madrid el 14 de agosto de 1972.
Cofundador del Grupo El Paso en 1957, en sus inicios pintó paisajes, cuadros de figuras y autorretratos cuyo estilo recuerda a los de Van Gogh. Desde 1949 se dedica a la pintura abstracta. Realizaba sus obras con sacos agujereados, tela de arpillera y cuerdas en las que pegaba objetos sacados de la basura. Los materiales citados eran luego cubiertos con capas chorreantes de pintura.
Manuel Millares Sall era el sexto hijo de Juan Millares Carló, poeta, dibujante y catedrático de instituto, y de Dolores Sall Bravo de Laguna, pianista. Residentes en la playa de Las Canteras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, tras él nacerían sus dos hermanas y otro hermano. Entre 1936 y 1938 la familia Millares vive en Arrecife (Lanzarote), realizando entonces sus primeros dibujos del natural.
En 1938 la familia regresa a Las Palmas entablando amistad con los artistas Felo Monzón y Martín Chirino. En esos años Manolo lee la Historia General de Canarias, obra de su bisabuelo Agustín Millares Torres, y realiza dos revistas artesanales junto a sus hermanos y Felo Monzón: “Racha” y “Viento y marea”. En 1942 conoce a Ventura Doreste y participa en sus primeras exposiciones colectivas que tienen lugar en el Gabinete Literario y en el Club P.A.L.A., en Las Palmas de Gran Canaria. En 1945 realiza en esta ciudad su primera exposición individual: una exposición de acuarelas en el Círculo Mercantil.
El Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria es el lugar en el que se presenta su segunda exposición individual en 1947, año en el que Millares lee numerosos textos vinculados al Surrealismo, a la par que publica dos retratos, de Ángel Johan y Ventura Doreste, en la “Antología Cercada”.
En 1948 expone individualmente en el Museo Canario, lugar fundamental en el devenir artístico de Millares. El pintor atraviesa una etapa de influencia surrealista, con ecos dalinianos, mostrada en su “Exposición Superrealista” del Museo Canario. En las obras de esta época a veces incluye poemas de sus hermanos Agustín y José María Millares Sall y de Ventura Doreste. Este año hará un intento de viajar a Madrid.
Participa en 1949 en la fundación de la revista “Planas de Poesía” junto a Agustín y José María Millares Sall. Ilustra, este mismo año, los cuadernos Liverpool y Ronda de Luces de José María Millares Sall y Smoking Room de Alonso Quesada. Todo ello coincide con su exposición individual en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria.
Derivado del interés por la cultura canaria aborigen, en 1950 su estilo pictórico muestra diversas tentativas de tipo constructivista y pinturas en las que es clara la influencia aborigen. Millares se convertirá, también 1950, en el principal impulsor del grupo LADAC (Los Arqueros del Arte Contemporáneo), siendo, a la par, director de la colección de monografías de arte “Los Arqueros”, que publicará cuatro números. La primera exposición tiene lugar en el Museo Canario, entre los meses de enero y febrero, bajo el título Exposición de Arte Contemporáneo. En esta exposición Millares muestra algunas “pinturas guanches”, así como proyectos de pinturas murales bajo el título Canto a los Trabajadores y Canto a las Ciudades. Este mismo año, 1950, tiene lugar la segunda muestra de LADAC bajo el título: II Exposición de Arte Contemporáneo, esta vez celebrada en el Club de Universitarios de Las Palmas de Gran Canaria. En este catálogo, no figurando aún el nombre del grupo, figura su símbolo: unos arqueros de una cueva levantina. Con ocasión de la exposición primera de LADAC se organiza un ciclo de conferencias, en siete veladas, en la que intervienen críticos de arte, poetas y músicos.
La I Bienal Hispanoamericana de Arte, celebrada en Madrid en el otoño de 1951, supone el encuentro definitivo de la obra de Manolo Millares con la realidad artística contemporánea de aquellas fechas. A esta Bienal presenta Millares una obra realizada el mismo año en Las Palmas: Aborigen Nº 1 obra fundamental en la producción del artista, calificada por la crítica como una de las obras capitales de la producción abstracta en España desde 1939.
En 1951, Millares realiza, dentro de su producción más constructivista, su primera exposición en la península, en las Galerías Jardín de Barcelona. Este año comienza su ciclo de Pictografías Canarias, anunciado ya en obras del año anterior. Estas pinturas, de evidente filiación onírica y surreal, con una honda evocación de las pintaderas guanches, las realizará el artista hasta mediada la década de los cincuenta.
Con texto de Enrique Azcoaga, Millares publica (1951) El hombre de la pipa, ejemplar de “Plana de Poesía”, en el que el artista realiza once dibujos. Este mismo año se muestra en el Museo Canario una exposición del grupo Lais de Barcelona. Con esta ocasión en el catálogo se publica un texto, firmado por LADAC, habitualmente atribuido a Millares, en el que el artista reivindica la obra de Tàpies, Modest Cuixart y Planasdurá. Se publica un folleto, titulado “LADAC”, en el que se establece la relación definitiva de artistas de este grupo, que incluye a Plácido Fleitas, Juan Ismael, Manolo Millares y Felo Monzón.1 En 1952 se celebra la “IV Exposición de Arte Contemporáneo”, que LADAC organiza en el Museo Canario.
Viaja a la península, por primera vez, en 1953, con ocasión del Congreso de Arte Abstracto de Santander. Entre otras muchas exposiciones en las que participa en 1953, es invitado al “Décimo Salón de los Once”, presentando su cuadro, del ciclo de Pictografías, “Aborigen de Balos” (1952).
En 1954 expone en la Galería Buchholz de Madrid, publicándose un catálogo con texto de Juan Antonio Gaya Nuño. A la par, participa en la “II Bienal Hispanoamericana de Arte”, celebrada en mayo de este año en La Habana. A ella presenta tres obras pertenecientes, también, a su ciclo de Pictografías: “Aborigen de los Guayres” (1951), “Aborigen de Balos” (1953) y “Pintura Canaria” (1953).
En 1955, Manolo Millares realiza su definitivo viaje a la península. Viaja en un barco junto a Martín Chirino, Manuel Padorno y Alejandro Reino. Ilustra el libro “Oí crecer las palomas” de Padorno. También este año realiza su primer viaje a París, con motivo de su exposición de dibujos en la Librairie Cairel de esa ciudad, propiedad de Tomás Seral.
Obras anunciadas desde 1952, sus Muros, ocupan, entre 1955 y 1956, gran parte de su producción pictórica. Se trata de pinturas en las que, desde una esencia constructiva, el artista hace convivir dibujos sígnicos (anclas, escrituras inventadas y signos) con elementos procedentes de la realidad natural, principalmente de mineral: tierras, cerámicas y teselas, pero también maderas. La evolución de estos Muros se produce en el momento en que el artista horada algunos de sus lienzos creando espacios vacíos que anunciarán gran parte de sus trabajos de arpillera de los sesenta, y apareciendo el diálogo construcción-destrucción fundamental en la producción del artista.
La rica producción artística de Manolo Millares se extiende durante dos décadas más, recorriendo las galerías de las islas, la península y algunos lugares de Europa, siendo elogiada y ampliamente reconocida.
Un lunes, 14 de agosto, de 1972, fallece Manolo Millares. Tras él, se evocaban sus palabras, publicadas en 1971 en Memoria de una excavación urbana (Fragmento de un diario) y otros escritos: Los ojos cerrados, escurrido el cuerpo, cubierto el cuerpo de otra vida sin sol y sin ojos, lo tengo presente, y decían que era sano, hombre fuerte siete vidas, yo, puro entierro por cualquier paraje de no sé qué tiempo.
Tras su fallecimiento se sucedieron exposiciones individuales de carácter retrospectivo. Entre ellas destacan las celebradas en Madrid (1973 y 1992), Bielefeld (1992), Las Palmas de Gran Canaria (1992) y Santiago de Compostela (1998).
En 2004, la Fundación Azcona, junto con el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, publica el catálogo razonado de pinturas, escrito por Alfonso de la Torre, que documenta la mayoría de obras realizadas por el artista.
Toponimia del lugar
La toponimia “San Gregorio”, data desde 1866, año en el que se finalizan las obras de construcción del templo neoclásico actual, que mediante proyecto del arquitecto Diego Nicolás Eduardo, se fue realizando paulatinamente durante casi 90 años. Una vez ultimada la construcción del templo, se adopta como patrono del mismo a San Gregorio Taumaturgo, bajo cuya advocación se pone éste.
El templo de Los Llanos, ocupa el mismo solar que anteriormente ocupara la ermita que mandara construir Alonso Rodríguez de Palencia o Palenzuela, tras finalizar la conquista de la isla en los inicios del siglo XVI. Más tarde en la segunda década del siglo XVII se ha de reconstruir la misma por ofrecer amenaza de ruina, ampliándose la capacidad de la primera, pero ambas orientadas de Norte a Sur. Esta ermita estuvo bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Con el cambio de la toponimia de “San Gregorio”, empieza a caer en desuso la de “Los Llanos”, que fue el primer nombre que tomó el barrio de “arriba” o “Los Llanos de Jaraquemada”, por tener allí tierras y un ingenio de moler caña de azúcar Gonzalo de Jaraquemada, quien los adquirió a Alonso Rodríguez de Palencia o Palenzuela, una vez éste cumpliera las condiciones de la data otorgada por Pedro de Vera.
Dentro del barrio y concretamente en esta zona, todo el sector hasta mediados de la década de 1950 se denominó “El Cascajo”, en alusión directa a la propia conformación del suelo, compuesto de escoria, lapilis y otros tantos residuos de erupciones volcánicas.
Lo que desgraciadamente no nos ha llegado en su estado primigenio, ha sido un roque volcánico que hay en las inmediaciones de lo que hoy es la entrada a la calle Lepanto. Se trataba de una hermosa edificación cuya formación geológica debió ser, al igual que otras tantas en las islas, tras las erupciones que se producen a finales del terciario y principio del cuaternario, las cuales al enfriarse se solidificaron, dando forma y vida al relieve insular. Es enorme y señorial, es una obra de la naturaleza que se ha medio destruido por permitirse la realización de obras de hormigón en sus aledaños.
El subsuelo de este sector, en una franja comprendida entre la calle Santo Domingo y la de Eduardo Dato, de Naciente a Poniente y, entre el Barranco de Los Ríos y el de La Rocha, de Norte a Sur, es casi en su totalidad un manto de lava petrificada, a la cual se suele denominar popularmente “cascajo”.
Efemérides
Un día tal como hoy, hace ahora mismo 2.057 años, es decir el 7 de diciembre del año 43 antes de Cristo, fallece en Formia, Marco Tulio Cicerón, en latín Marcus Tullius Cicerón. El cónsul Octavio ordenó su asesinato, así como que su cabeza y sus manos se expusieran en los rostra del Foro, tal como había sido la costumbre en tiempos de Sila y Mario, aunque él fue el único de los proscritos en recibir tal destino. Cicerón no opuso resistencia a su ejecución, y, ofreciendo la cabeza, se limitó a pedir que se le matara con corrección. También serían eliminados su hermano, Quinto, y su sobrino; sólo sobrevivió su hijo Marco Tulio. Reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana, es responsable de la introducción de las más célebres escuelas filosóficas helenas en la intelectualidad republicana, así como de la creación de un vocabulario filosófico en latín.
Gran orador y reputado abogado, Cicerón centró —mayoritariamente— su atención en su carrera política. Sus cartas, la mayoría enviadas a Ático, alcanzaron un enorme reconocimiento en la literatura europea por la introducción de un depurado estilo epistolar. Cicerón nace el 3 de enero de 106 a. C. en Arpinum (Arpino), un municipio localizado a 110 kilómetros de la capital, en el seno de una familia plebeya elevada al ordo equester, electoralmente perteneciente a la tribu Cornelia. El padre del orador era un caballero cuya delicada salud imposibilitaba la realización de cualquier aspiración política, a causa de lo cual decidió permanecer en el campo, donde se dedicó a la literatura. De su madre conocemos el nombre, Helvia, la certeza de su pertenencia a una gens notable que contaba con dos pretores, y su temprana muerte; en una carta a su hermano Quinto, Cicerón la describe como la clásica matrona romana.
Hoy se cumplen 100 años, de aquel 12 de diciembre de 1914, fecha en la que inaugura el Monumento al Ejército de Los Andes, es una obra artística del escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, se encuentra emplazado en la cima del Cerro de la Gloria, Parque General San Martín, en la ciudad argentina de Mendoza. El Monumento se originó como iniciativa del Gobierno Nacional para celebrar el centenario de la Independencia Argentina, y homenajear uno de los hecho que hizo la posible: la gesta del Cruce de los Andes por el Ejército de Los Andes al mando del General José de San Martín para liberar Chile y Perú y asegurar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por medio de la Ley Nacional Nº 2.270 (1888) que disponía la suma de $ 100.000 para su creación. Pero se sancionó nuevamente su creación y se nombró una comisión para su ejecución recién en febrero de 1909.
Se contrata al escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, quién colaboró con un equipo de artistas argentinos integrado por Juan Carlos Oliva Navarro, Víctor Garino, Víctor Calistri, Víctor Guarini y Víctor Cerini, además del ingeniero José García (encargado de la fundición del metal de la estatua ecuestre de José de San Martín). Partió de un concepto original de dos maquetas que para la propuesta final fusionó en una (con la colaboración Francisco Moreno, integrante de la comisión nacional). En 1911 Ferrari elige el Cerro del Pilar (como en ese entonces se denominaba al actual Cerro de la Gloria) para la ubicación de la obra, ese mismo año se coloca la piedra fundamental, base que sostiene al conjunto de esculturas, relieves y frisos. Finalmente el 12 de febrero de 1914 al conmemorarse el nonagésimo séptimo aniversario de la Batalla de Chacabuco se inaugura el monumento.
Cuando aún el día no ha despertado con sus primeras luces, camino solo por las calles de San Gregorio y, voy pensando en la incidencia que los hechos históricos y las actuaciones, vida y obra de algunos personajes tienen sobre nuestras propias vidas.
Las realizaciones de Manolo Millares, tuvieron, han tenido y tienen una clara connotación en la cultura de nuestro pueblo y por ende, se reflejan en nuestra propia cultura, siendo con seguridad ésta, la causa por la cual se le tiene en alta consideración y por la que debiéramos conocer bien su quehacer, al objeto de comprender el origen de su reflejo en nuestras vidas.
Todas las teorías y argumentaciones de Cicerón, tuvieron una clara influencia en el desarrollo de la sociedad de entonces y la evolución de los sistemas socio-políticos, con el paso del tiempo, nos ha llegado de alguna forma en el reflejo de nuestra sociedad actual. Sin su concurso y el de otros como él, la sociedad sería aún muy primitiva y la calidad de vida que hoy vivimos en la mayor parte del planeta, no hubiese sido un hecho.
Desgraciadamente existen aún muchos países y millones de seres humanos a los que no ha llegado esa luz, en continentes como el africano o el asiático, principalmente. Esa sabiduría heredada de esos insignes personajes históricos, es la que debemos usar para mejorar el estatus de aquellos que siguen marginados o excluidos, que viven y mueren en el umbral de la miseria, el hambre y la pobreza, al menos como agradecimiento a no sufrir esas calamidades y no acomodarnos en la burbuja que en suerte nos ha caído.
Tratar de justificar aquí la incomprensión que seguimos sintiendo en relación con la situación actual del pueblo argentino, es sencillamente inútil, ya que, la grandeza, hermosura y riqueza de una tierra tan extensa, no deja lugar alguno para dudar de la prosperidad de su población, la cual se ha amoldado a una serie de circunstancias en la que unos pocos manejan a una inmensidad y se han acomodado históricamente en una esperanza por la cual no luchan, tal como lucharon por su independencia.
En nuestro viaje a Mendoza, en el mes de marzo de 2010, pudimos comprobar estos extremos, zonas del país donde la prosperidad es latente y la calidad de vida se estima por doquier, mientras que en otros lugares la pobreza es la protagonista, a pocos kilómetros de distancia, denunciando una falta de estructuración social flagrante.
De todo ello, sacas la conclusión de que, solo con el sacrificio colectivo y la coordinación de los medios de que se dispone, se consigue alterar los extremos contrapuestos de la situación socio-económica de la población. No tienen que ser necesariamente los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres, todos somos humanos y todos algún día, tarde o temprano, pasaremos a la otra ribera del río.
Encaminamos nuestros pasos a otro lugar, nos vamos hacia el Norte, concretamente al Valle de Jinámar, donde visitaremos la calle de Manuel Alemán Álamo, a fin de conocer algo más del lugar de su ubicación y sobre este personaje del siglo pasado, pero eso será en la próxima ocasión, si Dios quiere, allí nos vemos. Mientras tanto… cuídense.
Sansofé.
EDITORIAL
ESTADO DE LAS PLAYAS DE TELDE
Mareas y estado del mar en esta jornada








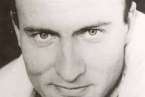

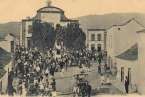
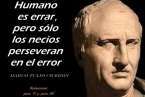
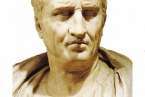

























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221