 Calle de Laurisilva (Foto Luis A. López Sosa).
Calle de Laurisilva (Foto Luis A. López Sosa).  Calle de Laurisilva (Foto Luis A. López Sosa).
Calle de Laurisilva (Foto Luis A. López Sosa). El Lomo de Bristol (Telde), se enrama con 'laurisilvas'
Una de sus calles lleva el nombre de este tipo de bosque subtropical
Dojeda
Domingo, 18 de Mayo de 2014 Tiempo de lectura:
Paseamos hoy por el barrio de Lomo de Bristol, donde vamos en busca de la calle Laurisilva. Su inicio lo encontramos en la calle Palafox, desde donde parte con orientación Sur-Norte y, tras recorrer unos 80 metros, aproximadamente, va a finalizar en un fondo de saco o lugar sin salida.
Por su lado de Naciente linda con la calle Mocán y por el Poniente lo hace con la calle Pedro de Valdivia.
Esta nominación fue acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 26 de noviembre de 1982, formando desde entonces, parte del Callejero del distrito 4º, sección 1ª, del Censo Municipal de Habitantes y Edificios.
Lomo de Bristol, al igual que Las Ruanas, Valle de los Nueve y Malpaís, son las entidades de población que conforman la sección antes mencionada que se denomina íntegramente Valle de los Nueve y que a su vez, pertenece como sección 1ª, al distrito 4º que se denomina Lomo de Magullo.
Sinopsis de la nominación:
La Laurisilva (latín: laurus+silva, ‘bosque de laurel’), también llamada selva templada o bosque laurifolio, es un tipo de bosque nuboso subtropical o selva alta, propio de lugares húmedos, cálidos y con leves heladas o sin ellas, con grandes árboles, bejucos y lianas cuyas hojas se parecen a las del laurel, de lo cual toma el nombre. La Laurisilva se da en regiones de clima templado húmedo y cálido.
La Laurisilva o selva templada perennifolia (de follaje persistente) representa la vegetación característica de un régimen climático con estaciones bien definidas, pero falto de contrastes acusados: la variación anual de la temperatura es moderada, sin que ello excluya las heladas invernales, y las precipitaciones, abundantes, están bien repartidas a lo largo del año, sin que exista una estación seca definida.
Estas condiciones se dan en tres regiones geográficas distintas, y por razones no menos dispares: A lo largo del margen oriental de los continentes en las latitudes de 25º a 35ºC; En las costas continentales de poniente entre 40º y 55º de latitud, y En las islas situadas entre 25º y 35º o 40º de latitud sur.
Ejemplo de la primera son las tierras del sureste de Brasil y las inmediaciones en Argentina, Paraguay, y Uruguay. A la segunda categoría corresponde, con diversos matices, el territorio costero de Chile desde Valdivia al extremo sur del continente. Finalmente, en la tercera categoría se incluyen las Islas Canarias, Madeira, Islas Salvajes, Azores y Cabo Verde, que en conjunto integran la llamada región macaronésica.
Fuera de estas latitudes pueden aparecer localmente en microambientes de clima favorable por otros factores como la abundancia de agua y el aislamiento de comunidades relictas sin competidores. El bosque húmedo de clima templado ha dado lugar a comunidades de especies de laurisilva en numerosas zonas de clima templado de la tierra.
Solo algunas especies de laurisilva pertenecen a la familia del laurel, aunque el aspecto de la mayoría recuerden a estas plantas o a las rutáceas, esto se debe a convergencia evolutiva. Como en cualquier otra selva, las plantas de la laurisilva han de evitar el exceso de humedad, que aquí llega a suponer un problema. Para ello han adoptado una estrategia común, desarrollando hojas que repelen el agua de su superficie. La llamada hoja de laurel o lauroide, en analogía a las del género Laurus sp., gracias a la abundante capa de cera y al mucrón apical que favorece el goteo, se mantiene seca a pesar de la humedad ambiental, lo que permite la transpiración y la respiración de la planta. A esta estrategia se suman otras, como el crecimiento lianoide y el epifitismo, muy común entre las criptógamas. Bajo el dosel lauroide sobreviven además diversas especies propias de los bosques tropicales. Se caracteriza por especies de sotobosque asociadas a especies arbóreas propias de este tipo de selva nublada.
En Eurasia y en Norteamérica, estas especies, con las hojas de tipo lauroide, son: Perseas, prunus, maytenus, ocoteas, ilex, quercus, rutáceas, laureles, castaños, tejos, brezos arbóreos, rododendros, bambúes, helechos, musgos y hepáticas.
En el hemisferio sur se les unen además un mayor número de coníferas exclusivas, como el caurí y otras araucarias; los notofagus, que son parientes próximos de hayas y robles, helechos arborescentes y musgos epífitos.
Es un tipo de selva lluviosa o bosque húmedo, es decir, un ecosistema vegetal de gran exuberancia caracterizado por una elevada humedad, sin cambios estacionales y con una gran diversidad de especies botánicas y zoológicas pero también de gran fragilidad frente a las agresiones del medio. Se caracteriza por árboles de hoja perenne y madera dura, que alcanzan hasta 40 metros en altura.
Las laurisilvas son bosques generalmente perennifolios y pluriespecíficos. Perennifolios porque la benignidad del clima permite una actividad biológica continua, y pluriespecíficos por la notable diversidad de especies arbóreas en la bóveda forestal. En efecto, a falta de una fuerte presión selectiva ambiental, el número de especies que comparten el estrato arbóreo es elevado: se han descrito casi 100 especies de árboles en la selva misionera argentina, unas 20 en las islas Canarias, sin llegar a los valores de las selvas tropicales. Es precisamente esta pluriespecifidad lo que les merece la denominación de selva, en contraste con los bosques: bosques mediterráneos, bosques templados caducifolios, etcétera, cuyo dosel arbóreo es monoespecífico o está dominado por una o unas pocas especies. En este sentido, la laurisilva es una formación de tránsito entre los bosques templados y las selvas tropicales.
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de especies, existe una notable convergencia morfológica entre las diferentes especies de árboles, sobre todo en las hojas, que corresponden mayoritariamente al tipo "laurel": anchas, ovales, coriáceas, lustrosas. De ahí el nombre que recibe esta formación: laurisilva.
Toponimia-antroponimia del barrio:
Respecto al lugar que visitamos, hemos de referir que se trata una toponimia-antroponimia que nos habla de la conformación del suelo, un lomo y, del apellido de uno de los colonos que adquieren las tierras de este lomo que se encuentra entre los barrancos del Tundidor y La Rocha.
Este propietario debió adquirirlas a uno de los beneficiarios que resultara del reparto de tierras y aguas realizado por Pedro de Vera tras acabar la conquista de la isla a finales del siglo XV.
Al parecer este personaje se llamó Luis Bristol, quien vive en nuestro municipio en la segunda mitad del siglo XVI, testando en el año 1595, ante escribano de nuestra Ciudad.
Tras el reparto inicial de finales de la conquista, los terrenos menos propicios para el cultivo por su conformación geológica o por su orografía, quedaron relegados a la explotación de la caña de azúcar, posteriormente fueron vendiéndose a nuevos colonos venidos de España quienes los rocharon y los hicieron asimismo cultivables para cereales y otros cultivos de secano.
A los descendientes de aborígenes, canarios libertos y cristianizados no les estaba permitido adquirir tierras, además de serles completamente imposible económicamente. Hubieron de pasar al menos tres siglos más para que con motivo del auge del cultivo del tomate y tras la rocha de nuevas tierras, quedaron unos sobrantes a los que si pudieron tener acceso la gente que había nacido en Canarias, aunque ya sus aborígenes no tenían lazos sanguíneos de ningún tipo con los aborígenes prehispánicos, habían iniciado las posteriores generaciones del mestizaje, a la que orgullosamente pertenezco, pese a las peripecias de esa denigrante pigmentocracia que esgrimieron siempre los conquistadores.
En cualquier caso, estas circunstancias no se producen hasta mitad del siglo XIX, fecha en la empiezan a surgir nuevos propietarios de tierras de cultivo, que aunque menos favorecidas en los repartos iniciales de agua, forman comunidades y heredades, que se encargan de la distribución de las aguas de riego y crear las Leyes del Agua, para regular lo más equitativamente posible las mismas.
Más tarde se produciría otra gran etapa de enajenación en la propiedad de la tierra, esta viene con la década de 1960 y la nueva fuente económica del turismo, como contrapartida compensatoria a la pérdida del mercado europeo para los productos agrícolas canarios.
A partir de ahí la propiedad va pasando paulatinamente a manos de propietarios extranjeros, generalmente nórdicos que encuentran en la climatología de nuestras islas su particular paraíso natural y en la menguada economía su paraíso fiscal. Como dijo alguien… “Con tres perras nos han comprado gran parte de la isla, o al menos los mejores sitios”.
Otro cupo importante de terrenos quedan en manos de vecinos del municipio, que si bien inicialmente fueron dedicados al cultivo de hortalizas, cereales y frutales, de secano en su mayoría, más tarde se dejan de cultivar y se unen desgraciadamente al caballo de la transformación urbanística de los mismos, en pos de la economía fundamentada en la construcción y el turismo, ambas con muy poco futuro y sin sostenibilidad alguna, como hemos comprobado recientemente.
Efemérides:
Un día tal como hoy, hace ahora mismo 386 años, es decir el 18 de mayo de 1628, llega a Gran Canaria el obispo Cristóbal de la Cámara Murga, quien al poco tiempo celebra un Sínodo, el cual inicia en la primavera del año 1629. Es de destacar durante su tiempo al frente de la diócesis la reconstrucción del Palacio Episcopal, que había sido destruido por las tropas del pirata holandés Van der Doez. Asimismo, fundó el convento de San Ildefonso donde morarían las monjas bernardas. Este convento ocupaba el solar que hoy ocupa el Museo Canario y fue demolido durante la revolución de 1868. En el mes de mayo de 1599 los Estados Generales de los Países Bajos otorgaron a Pieter Van der Doez, el mando de una flota de 74 buques de guerra, con insignia en el Orangieboom, y nueve compañías de 200 soldados, con un total de 8 ó 9.000 hombres.
La armada se agrupaba en tres escuadras, cada una con insignia naranja, blanca y azul, respectivamente: la escuadra naranja la comandaba el propio Pieter van der Doez; la escuadra blanca estaba bajo las órdenes de Jan Gerbrantsz; la azul llevaba como vice-almirante a Cornelis Geleyntsz van Vlissingen. Tan inmensa armada debía asestar un duro golpe a los españoles, cortando las comunicaciones entre España y sus territorios ultramarinos capturando cuantos barcos españoles se pusieran a su alcance. Sin embargo, tras zarpar del puerto de Flesinga el 28 de mayo de 1599, fue de fracaso en fracaso.
Hallando La Coruña y Cádiz sobre aviso y preparadas para resistir su ataque, se lanzaron sobre Las Palmas de Gran Canaria el 25 de junio, ciudad que conquistaron el 28. Incapaces de conquistar la isla y derrotados por los isleños, el 8 de julio quemaron la ciudad y se retiraron con unos 1.400 muertos y 60 heridos, no sin antes haber protagonizado el ataque pirata más importante en la historia de dicha ciudad. La armada saqueó la Gomera, y entonces se dirigió a la portuguesa isla de Santo Tomé, donde se apoderó sin mayor dificultad de la población fortificada de Pavoasán, obteniendo un gran botín. Sin embargo, los neerlandeses también se encontraron con una terrible enfermedad, la malaria, que se cobró en torno a 1.800 vidas, entre ellas la del propio Pieter Van der Doez.
Casualmente hoy se cumplen 105 años, de aquel fatídico 18 de mayo de 1909, día en el que a causa de una nefritis, murió en Cambo-les-Bains en los Pirineos Franceses el músico español de fama internacional Isaac Albéniz, quien había nacido en Camprodón, Gerona, el 29 de mayo de 1860. Empezó su vida como un prodigio —debutó como concertista de piano, con gran éxito, a los cuatro años— y tras muchas giras arriesgadas que le llevaron tan lejos de casa como están las Américas (viajes que constantemente interrumpían sus clases en el Conservatorio de Madrid), se concentró en una seria carrera de estudios en Bélgica. Con una beca que recibió del rey Alfonso XII de España. Albéniz regresó a España para establecerse como un experto virtuoso; además, empezó a componer y a dirigir. Enseguida empezó como director de una compañía ambulante de zarzuelas y escribió tres zarzuelas.
En 1883 se estableció en Barcelona, donde se casó el 23 de junio en la Iglesia de la Virgen de la Merced con Rosa Jordana y Lagarriga, de quién tuvo un hijo y dos hijas, y donde estudió composición con Felipe Pedrell. Cada vez más, Albéniz incorporaba sus propias composiciones en sus recitales. En 1885 se trasladó a Madrid donde sus trabajos fueron publicados por los principales editores musicales de aquella época: Benito Zozaya y Antonio Romero. La reputación de Albéniz como pianista y compositor siguió creciendo. En la primavera de 1889 viajó a París, donde apareció en los Conciertos Colonne en una sesión que incluía su “Concierto para piano, op. 78”. Desde París siguió hasta Inglaterra, donde sus interpretaciones le aportaron un éxito al instante.
En 1890 se puso en contacto con el empresario Henry Lowenfeld que contrató los servicios de Albéniz como intérprete y compositor. Como resultado, Albéniz se trasladó junto a su familia (su esposa Rosina y sus tres hijos) a Londres y a través de Lowenfeld finalmente se introdujo en el mundo del teatro musical. Trabajando en el Teatro Lírico y más tarde en el Teatro Príncipe de Gales, proporcionó números extras así como era necesario por sus adaptaciones de comedias musicales. Por petición de Lowenfeld, Albéniz compuso “El Ópalo Mágico”. Esta comedia lírica en el estilo de Gilbert y Sullivan fue estrenada en el Teatro Lírico el 19 de enero de 1893 (fue traducida posteriormente al castellano por Eusebio Sierra y presentada en Madrid en 1895 como “La Sortija”; este mismo año, su zarzuela “San Antonío de la Florida” con libreto de Sierra fue también interpretada en Madrid).
La contemplación de esta enigmática exuberante selva templada, tuvimos la gran suerte de vivirla personalmente el día 12 de marzo del año 2007, en uno de nuestros viajes al Nuevo Mundo. Fue en la región de Misiones e Iguazú, en Argentina y Brasil, la llamada “Selva Misionera” y donde pudimos sentir en nuestra piel ese tipo de de selva lluviosa o bosque húmedo, es decir, un ecosistema vegetal caracterizado por una elevada humedad, sin cambios estacionales y con una gran diversidad de especies botánicas y zoológicas pero también de gran fragilidad frente a las agresiones del medio. Se caracteriza por árboles de hoja perenne y madera dura, que alcanzan hasta 40 metros en altura.
Allí por un momento, mirando a un punto inconcreto de aquel idílico paisaje de las cataratas, pude contemplar más de uno de los exteriores que figuran en la grabación de la película “La Misión”, sentí un gran respeto para las tribus autóctonas de aquel entonces y nació en mi alma, un sentimiento de repulsa hacia aquellos que en nombre de Dios, fueron allí a destruir y masacrar a la sociedad autóctona de mediados del siglo XVI.
Con mucho cuidado, previas las advertencias de rigor de los vigilantes, nos acercamos al mirador de “La Garganta del Diablo”, que es un enorme vacío de algo más de 200 metros de altura en el que confluye el caudal de varias cataratas. El ruido era ensordecedor, el efecto óptico parecía atraerte al vacío y por supuesto nos llevamos una ducha improvisada por el réflex del agua en sus saltos. Fue un espectáculo inigualable y cuando lo contemplaba, en silencio pensé “Dios mío, que grande eres”.
Dos años más tarde, concretamente el 8 de octubre de 2009, volví a tener la suerte de contemplar este tipo de paraje natural, en este caso fue en el Parque de Garajonay, de nuestra linda Isla de La Gomera. Esa parte de la región “macaronésica”, en la que se incluyen las islas de nuestro archipiélago, ya todas conocidas y, Madeira, Islas Salvajes, Azores y Cabo Verde, aún por conocer.
Aunque en estos últimos lugares, tendríamos que referirnos a bosques húmedos y no selvas húmedas, debido a la menor superficie que aquel paraíso sudamericano. Fuera de estas latitudes pueden aparecer localmente en microambientes de clima favorable por otros factores como la abundancia de agua y el aislamiento de comunidades relictas sin competidores. El bosque húmedo de clima templado ha dado lugar a comunidades de especies de laurisilva en numerosas zonas de clima templado de la tierra.
A escasa distancia de las desérticas costas saharianas, a lo largo de las agrestes cumbres en la isla de La Gomera, se refugia uno de los bosques más singulares y emblemáticos del Estado Español. La persistente envoltura de nieblas que ascendiendo desde el Océano se pega a las cumbres insulares, impregnándolas de humedad y frescura, propicia la milagrosa existencia de estas espléndidas y misteriosas selvas en miniatura, últimos vestigios supervivientes de las ancestrales selvas subtropicales que hace millones de años poblaron el área mediterránea.
La laurisilva canaria, un ecosistema relicto del Terciario desaparecido del continente como consecuencia de los cambios climáticos del Cuaternario, encuentra refugio en la zona de nieblas de las islas Canarias. Garajonay es en la actualidad la muestra mejor conservada de este ecosistema, albergando más de la mitad de los bosques maduros de laurisilva del Archipiélago.
Otros valores del Parque Nacional son la diversidad de tipos de formaciones vegetales, el gran número de especies endémicas y la existencia de espectaculares monumentos geológicos, como los Roques, aunque en la realidad las autoridades hacen muy poco caso o ninguno, a la protección del medio ambiente dentro del Parque, los medios que emplea para figurar oficialmente, son tan escasos como casi nulos.
La prueba fehaciente de ello la pudimos comprobar este mismo año, en el incendio que destruyó gran parte del Parque Natural de Garajonay, durante el cual siguiendo esos “protocolos” de actuación, se pasaron las autoridades hasta tres horas sin destinar la totalidad de los medios en su extinción. Es la ignorancia de los incompetentes manifestada desde sus respectivas prepotencias. Lo que se perdió es irremplazable, pero aquello que admiramos tanto los visitantes de nuestros Parques Naturales como los canarios que amamos nuestra tierra, para ellos desde su incultura lo ven como algo vulgar. ¡Dito sea Dios!...¡Que joyas tenemos en la corona!
Dejamos aquí nuestro paseo de hoy, guardamos en nuestra gena todo lo positivo que hayamos podido tratar o aprender, así como, los hermosos recuerdos de ambos viajes y, encaminamos nuestro pateo con rumbo de Naciente, nos vamos al barrio de San Antonio, donde visitaremos la calle Lazarillo de Tormes, a fin de conocer algo más sobre esta gran obra de la literatura picaresca y sobre los orígenes del sector de su ubicación, pero bueno…eso será en la próxima ocasión, allí nos vemos, si Dios quiere. Cuídense mientras tanto.
Sansofé.
EDITORIAL
ESTADO DE LAS PLAYAS DE TELDE
Mareas y estado del mar en esta jornada












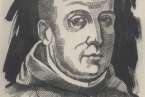
























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221