 Calle La Virgen (Foto Luis A. López Sosa)
Calle La Virgen (Foto Luis A. López Sosa)  Calle La Virgen (Foto Luis A. López Sosa)
Calle La Virgen (Foto Luis A. López Sosa) La Virgen se pasea por Lomo Magullo
El barrio cumbrero rinde homenaje a su patrona en el callejero
cojeda
Jueves, 03 de Abril de 2014 Tiempo de lectura:
El paseo en esta fresca mañana, lo hacemos por el barrio del Lomo de Magullo, donde vamos en busca de la calle La Virgen y cuyo inicio lo encontramos en la Plaza de las Nieves, desde donde parte con orientación Poniente-Naciente para finalizar en la carretera de acceso al Lomo de Magullo (desde el Casco Urbano), después de recorrer unos 400 metros, aproximadamente.
Por el Norte linda con Las Toscas y por el Sur con Las Lajas.
Esta nominación aparece por primera vez en los documentos censales referidos al 31 de diciembre de 1990, pasando a formar parte, desde entonces, del Callejero Municipal del Distrito 4º, Sección 2ª del Censo de Habitantes y Edificios.
Esta calle circunvala por la parte Sur el núcleo principal del barrio de Lomo de Magullo.
Las edificaciones existentes en esta vía se pueden acomodar a un amplio catálogo de estilos arquitectónicos, dependiendo en gran medida de la fecha de edificación de las mismas. Nos encontramos edificaciones de hace aproximadamente un siglo que suelen ser de planta baja y también las hay de dos o tres plantas cuya antigüedad es muchos menor.
Se observan varias edificaciones antiguas que han sido reconstruidas siguiendo en alguna medida la línea arquitectónica inicial.
Sinopsis de la nominación
El nombre de este vial proviene de ser el utilizado en las procesiones durante la festividad de Nuestra Señora de Las Nieves, que se celebra el día 5 de Agosto de cada año.
La procesión baja por este empinado vial y llega hasta la carretera general de acceso al barrio, por la cual retorna a la Plaza de Las Nieves y al templo erigido en el lugar.
La Virgen es el sobrenombre dado a María, esposa de José y madre de Jesús de Nazaret, por su inmaculada concepción.
Uno de los temas largamente discutido por los “estudiosos”, es el de la virginidad de María y el hecho de dar a luz a Jesús, conservándose inmaculada.
Es una discusión que nunca tendrá fin, siempre que la misma trate de explicar desde la ciencia las afirmaciones de la fe católica, en cualquier caso es un tema en el que los propios teólogos difieren en sus conclusiones y que continuaran teniendo diferencias, siempre que se quiera probar los dogmas religiosos y las propias Sagradas Escrituras, desde la óptica de la Ciencia o la Historia del Hombre.
Esta divergencia radica precisamente en la consideración de que las Sagradas Escrituras puedan ser la historia sobre la fe y el amor de Dios con el Hombre y no erróneamente en un tratado histórico del Hombre en su relación con Dios.
Simplemente, porque aquellas no tratan en ningún momento de probar la divinidad del gran proyecto que El ha puesto en manos de los hombres para su propia liberación, desde el escenario de la libertad plena e individual del ser humano, sin que tengan que dirimir credos, razas o nacionalidades.
Toponimia-antroponimia del lugar
La toponimia-antroponimia “Lomo de Magullo”, data desde finales del siglo XV, cuando tras finalizar la conquista de la isla, por parte del Gobernador Pedro de Vera, se procede al reparto de tierras y aguas entre los Capitanes que acudieron con hombres e intendencia a su costa, la soldada y posteriormente entre los colonos venidos de fuera.
Telde era una comarca de gran interés por la calidad de sus tierras, sus aguas y el clima casi estacionario. Aunque el gran beneficiado en el reparto de las tierras en la Vega de Telde fue Alonso Rodríguez de Palencia o Palenzuela, también existieron datas importantes a favor de Hernán García del Castillo y su hijo Cristóbal. Otros afamados beneficiarios fueron Alonso de Sorita, Alonso de Matos, Juan Inglés o Francisco de Carrión, entre otros.
Al parecer los terrenos situados en este lomo fueron adjudicados a alguien que se apellidaba Magullo, y como sucediera con las toponimias y antroponimias, los lugares tomaban el nombre de la configuración del terreno y el apellido de su propietario.
Es una zona muy fértil donde casi acaba el sector cumbrero para dar origen al de medianías, donde el clima menos extremo y la presencia del agua, convierten el paisaje en un verdadero sueño de hermosura. La espléndida Vega Mayor de Telde se originaba aquí y llegaba hasta el mismo litoral marino. Es un sector donde abundan los nacientes de agua y donde la tonalidad clásica del paisaje es el verde monte.
Si bien el ciclo agrícola de la caña de azúcar ocupaba gran parte del territorio teldense preferentemente en la zona de medianías hasta la costa, se piensa que el mismo pudiera haber llegado hasta la zona del Valle de los Nueve, siendo estas partes altas de cumbre destinadas desde el principio al pastoreo. Las mismas circunstancias se darán con el ciclo de cultivo de la vid, al fracasar el de la caña de azúcar, que aunque se rochan nuevas tierras, todas ellas lo son en medianías donde el clima permite este cultivo con gran prosperidad.
Durante casi todo el siglo XVIII, las diversas plagas del cigarrón africano, la miseria y las epidemias de cólera morbo o el hambre canina, entre otras, hacen que a finales de esa centuria la población de disperse desde la zona del casco urbano hacia el exterior, promoviéndose nuevos asentamientos como El Tabaibal, Jinámar, Valle de Casares, Tara, Higuera Canaria o Los Arenales, entre otros, incluyéndose el de Lomo de Magullo. Estos asentamientos se consolidan por una población eminentemente agrícola-ganadera y antes de mediados del siglo XIX, ya se presentan como barrios o amplios caseríos con identidad propia.
Por la climatología en el lugar, los cultivos más usuales suelen ser el cultivo de la papa, el trigo, verduras y frutales variados, aparejados a los cuales se mantiene una exigua cabaña de ganado ovino, caprino, porcino o vacuno, definiéndose así la tipología de la familia del sector de extrarradio.
Efemérides
Sucedió hace ahora mismo 512 años, de aquel 3 de abril de 1502, en el que desde Sevilla, parte la expedición del Cuarto Viaje de Cristóbal Colón, la cual regresaría a Sanlúcar de Barrameda, el día 7 de noviembre de 1504. Fue una expedición transoceánica dirigida por Cristóbal Colón con el propósito de encontrar un paso marítimo en lo que hoy conocemos como Centroamérica para, en definitiva, encontrar algo que definitivamente fuera el continente asiático. En el viaje descubrirá varias islas en las Antillas Mayores: Caimán Bracy Pequeño Caimán, y la costa de Centroamérica por la zona donde actualmente se encuentran Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
En su primer viaje, Cristóbal Colón había descubierto un nuevo camino a Las Indias en 1492 cuando llega al Caribe, pensando que era Asia o Las Indias, navegando desde España. En su segundo viaje realizó más expediciones por las Caribe y pone en orden asuntos referentes a asentamientos en La Española, como La Isabela o la Batalla de la Vega Real. En su tercer viaje a Las Indias explora el Caribe hasta encontrar el continente Americano, en el Norte de Venezuela, siendo el primer europeo que descubre la masa continental americana. En sus tres primeros viajes, Colón había descubierto casi todas las islas del Caribe pero la única colonizada por los españoles era La Española.
Durante todos sus viajes, Colón atendía a todo lo que pudiera recordarle a algo asiático, para asegurarse de que estaba en buen camino para llegar a la Asia que se conocía en Europa; islas de especias, Japón (conocida como Cipango), el río Ganges, etcétera. Por sus gestiones en Las Indias, que algunos creyeron ineficaces, y por la popularización de los permisos de exploración que habían llenado la zona de españoles, Colón perdió él estatus que él creyó adquirir con las Capitulaciones de Santa Fe de único gobernador de los territorios que descubriera. En una carta de privilegios de los Reyes firmada en Valencia de la Torre el 14 de marzo de 1502 por los Reyes Católicos, a Colón se le retira definitivamente del Gobierno de la Española, derogando las Capitulaciones de Santa Fe.
Ocurrió un día tal como hoy, hace ahora mismo 444 años, que el día 3 de abril de 1570, el primer regente de la Real Audiencia de Canarias, Hernán Pérez de Grados, organiza una expedición a la isla de San Borondón. A su regreso afirmaría haber estado en sus costas y también haber perdido allí parte de su tripulación. En vista de tales noticias, el regidor de Las Palmas de Gran Canaria, Fernando Vidor, prepara tres navíos y zarpa en busca de la misteriosa isla, al tiempo retorna a Gran Canaria muy abatido por no haberla encontrado.
La isla de San Borondón es una leyenda popular de las Islas Canarias sobre una isla que aparece y desaparece, la cual tiene una antigüedad de varios siglos, con origen en el periplo legendario de San Brandán de Clonfert («San Borondón»). Este mito nace en los autores de la Grecia clásica, y se conoce en Europa como «isla de San Brandán» desde su plasmación por los cartógrafos medievales, pero en Canarias la tradición fue adoptada con entusiasmo, y adaptada, hasta en el nombre, a la idiosincrasia nacional propia. Debido a sus características y comportamientos extraños, como el aparecer y desaparecer o esconderse tras una espesa capa de niebla o nubes, ha sido llamada «la Inaccesible», «la Non Trubada», «la Encubierta», «la Perdida», «la Encantada» y algún apelativo más.
El Tratado de Alcaçovas, suscrito entre España y Portugal en 1479 para repartirse territorialmente el Atlántico aún por navegar, especificaba claramente que San Borondón, «aún por ganar») pertenecía al Archipiélago Canario. La bahía de Samborombón (Provincia de Buenos Aires, Argentina) fue nombrada de tal modo durante la expedición de Magallanes en marzo de 1520, en la creencia de que había sido formada por el desprendimiento de la isla de San Borondón del continente americano. Leonardo Torriani, ingeniero encargado por Felipe II para fortificar las Islas Canarias a finales del siglo XVI, describe sus dimensiones y localización y aporta como prueba de su existencia las arribadas fortuitas de algunos marinos a lo largo de ese siglo.
Desde la atalaya de mi presente, después de tratar los diferentes temas que han conformando esta crónica, no quiero ni puedo dejar de pensar en las siguientes cuestiones:
En lo absurdo que me ha parecido la consideración a ciegas de mucha gente respecto a las creencias religiosas y los dogmas de fe, los cuales en algunos casos los interpretan al pie de la letra y sin razonamiento alguno, se quedan tan panchos una vez leídos como estaban al principio, antes de leerlos.
Otros sin embargo, pretenden encontrar una explicación real a los hechos narrados en las Sagradas Escrituras y en una presunción de inteligencia supina tratan de compararlos con hechos históricos, sin pararse a comprender que no se trata de un libro de historia, sino de un tratado de dogmas que fueron escritos en una época determinada y por unas personas que a lo mejor no tenían nada que ver con lo narrado.
Que se discuta entre dos personas la inmaculada concepción, es aceptable, ya que, ambas demuestran con tal discusión no haber entendido la verdadera filosofía del mensaje dado y se traslada a lo humano para el análisis del pasaje. Uno puede esgrimir el dogma de fe sin entenderlo y el otro el examen ginecológico frío y trivial. Los dos merecen mi respeto…nada más.
El fénix en la carrera de Cristóbal Colón se escribe a partir de ese cuarto viaje y como de costumbre, los asesores de la Corona de Castilla, al igual que hoy lo hacen los de cualquier Gobierno, minimizan los logros de los personajes destacadas y llegan a actuar contradictoriamente a las acciones que pudieran existir o haberse pactado, aún por escrito. La gloria es de quien manda y no de los mandados.
Tan extrañas como enigmáticas son las reseñas históricas hechas por personajes de reconocida solvencia como Hernán Pérez de Grados o el propio Leonardo Torriani, respecto a la existencia de la Isla de San Borondón el primero y el segundo incluso de llegar a situarla en una cartografía del Océano Atlántico. Con todo ello, lo mítico pasa a ser una página de la leyenda que entre más se lee, más adeptos consigue, hasta el punto de que alguno no muy leído puede incluso creer su existencia. Todo se fundamenta en la duda y en la creencia, al propio tiempo, del interlocutor de turno, por eso mismo, en los amaneceres miramos al horizonte pretendiendo verla, aunque en un espacio de tiempo relativamente corto…desaparezca.
Nos echamos la gena a la espalda, guardando en ella todo lo positivo que hayamos podido tratar en esta crónica e iniciamos una caminata hacia el Naciente, nos vamos al barrio de San Juan, con el fin de visitar la calle La Zarza, al objeto de saber algo más del lugar de ubicación de este vial y sobre la toponimia de su nominación, pero bueno… eso será en la próxima ocasión, si Dios quiere, allí nos vemos. Mientras tanto…cuídense.
Sansofé.
EDITORIAL
ESTADO DE LAS PLAYAS DE TELDE
Mareas y estado del mar en esta jornada









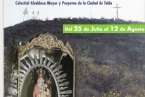






























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221