
El recinto a donde van a parar los inmigrantes es un perímetro de más de mil metros, antiguo patio de un hospital militar, que rearmaron a marchas forzadas, con grandes carpas de lona donde ubicaban a los recién llegados, hombres con los ojos llenos de espanto que habían arribado a saber cómo, dios y gracias, sanos y salvos a la isla. La mayoría de ellos eran subsaharianos el nombre que se le ha dado a la masa de desarrapados que, huyendo de la miseria, la hambruna o las guerras recorrían más de dos mil kilómetros atravesando desiertos, sabanas y poblados hasta llegar a la costa africana, encomendándose a Dios, Alá o a los dioses africanos para lanzarse a la desesperada en barcazas viejas, de colores vivos, verdes, rojos, amarillos con los lomos, ya descoloridos, por el azote continuo de las olas.
Aún deben pasar días de vómitos, pavor, hambre y sueño antes de ver la isla. La mar es traicionera, a cada bandazo de las olas, tiemblan. El miedo es el capitán, la comida se acaba, el agua también. Como una gran paradoja de la humanidad, estos desamparados lanzados al mar, se agarran a la única esperanza. Dios proveerá.
Pero todos sabemos que dios olvida a los pobres, al menos a aquellos tan pobres y débiles que son lanzados al mar para evacuar la carga, al menos aquellos que mueren ateridos y enfermos antes de llegar a la costa, al menos aquellos a los que un bandazo de mar arrojó a sus aguas profundas para nunca más volver. Al menos a aquellos que se disuelven en la nada del olvido devorados por las aguas salvajes.
Mira su rostro, por última vez, el horror en sus ojos antes de ser devorado por la madre mar.
Saturno devorando a sus hijos. El dolor de este hombre no acaba con él, se desplaza como un viento sobre las olas, torna de nuevo a la madre áfrica, recorre páramos, barrancos, desiertos y llega a la pequeña aldea donde el fuego comienza a encenderse en las cabañas.
El viento se ha adelgazado tanto que entra como una lanza, como un silbido que apaga la llama. Mamá Fatama observa, con un pálpito de muerte el fuego que se apaga, el hambre resurgiendo dentro. Un pensamiento nefasto. Mohamed ha muerto. No sabe cómo lo sabe, pero una madre lo siente.
Mama Fatama hierve el último puño de arroz antes de que la familia despierte. Mira al horizonte, el viento que le ha acariciado el rostro y que ha apagado el fuego, se desliza suave sobre la aldea y se aleja tras las montañas cárdenas.
La mujer, de edad indefinida, de rostro surcado por hendiduras tribales, la mirada regia, la espalda encorvada sobre la tierra y los pies descalzos, reza a los dioses por su hijo muerto.
Nieves Rodríguez Rivera es profesora de Lengua y Literatura y escritora.






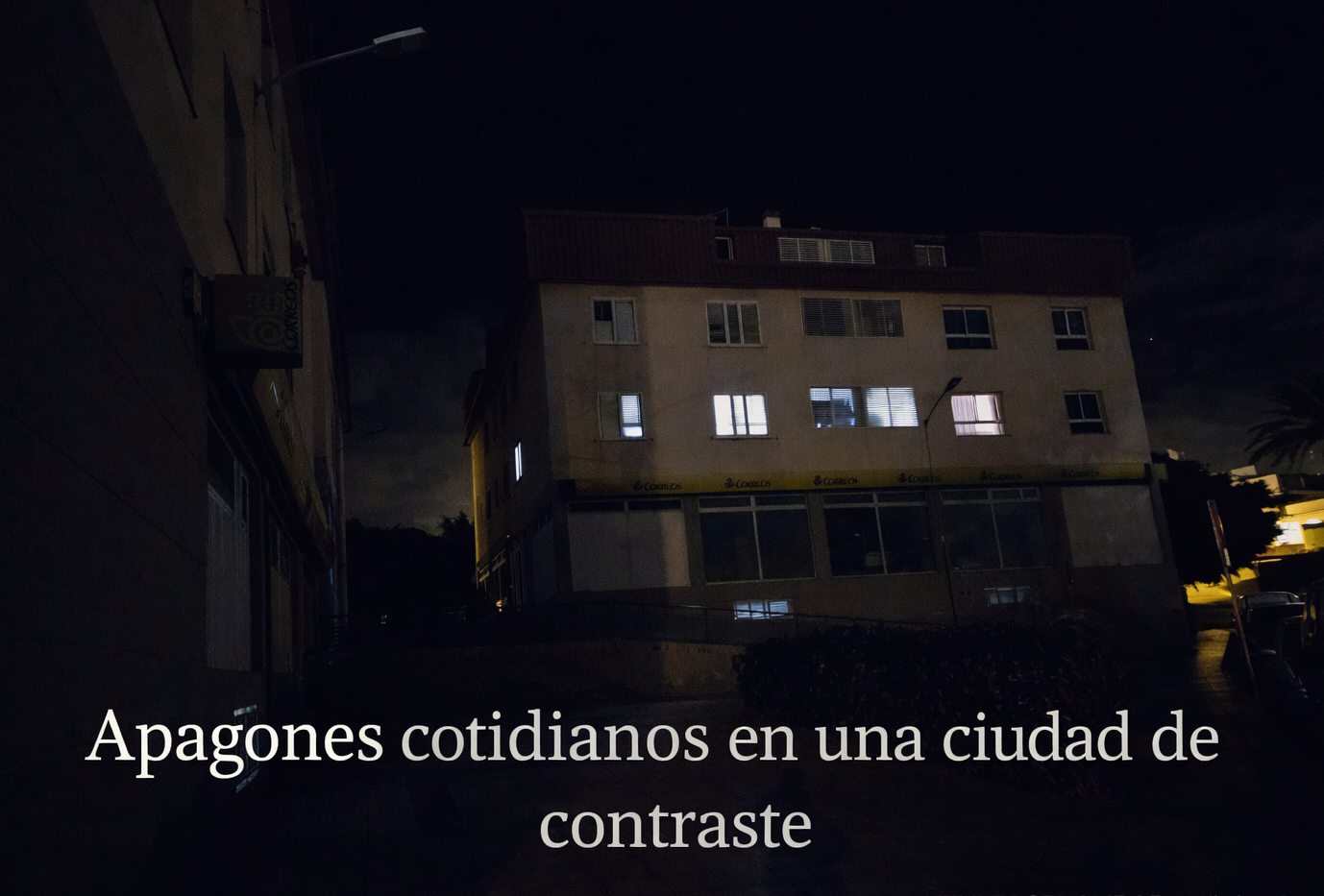




















javierbumo@hotmail.com | Domingo, 01 de Febrero de 2026 a las 12:36:45 horas
Nieves: "El viento". Lástima que solo lo traslades a esas travesías que realizan los 'magrebíes' (o los 'migrantes') que desean ver sus vidas de una manera mucho más 'humana'. Lejos de sus países donde sufren de hambre, sin trabajo, con las repercusiones de los 'conflictos' que se producen por causa de estas 'debilidades' que sus mandatarios (los de cualquier país) ponen de manifiesto y lo sufren los habitantes de dicho territorio. Desde luego que nadie pretende que estos seres humanos, mueran en medio del mar. Y, sobre todo, esas 'valerosas' mujeres que arriesgan su vida y la de sus hijos para poder ofrecerles un futuro mejor. Apreciada Nieves, gracias por este escrito en el que el 'viento' forma parte de esas 'odiseas' en las que unas pobres gentes hacen un trayecto en 'pateras o cayucos', intentando poder sobrevivir a un pasado (el que dejan allá en sus jaimas) y pretendiendo lograr un futuro que les abra unas 'puertas' que necesitan que en España se les 'conceda' esa tan ansiada libertad. Un saludo de Javier Burón.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder