
Jorge Santana se hizo al mar como barquero desde muy joven y con los años halló tierra firme en el metal, en campo de cultivo y también en el de fútbol. Playero de Melenara de pura cepa, desde 2014 sirve a su pueblo pesquero y costero al frente de su ferretería Costa Salinas, en Salinetas, que también tiene otra tienda en Ojos de Garza.
La suya tiene algo de santuario discreto, presidida por la Virgen del Carmen, de la que es profundamente devoto. La patrona de los marineros y la imagen de su padre bendicen la entrada al corazón del negocio, donde el salitre se combate con barniz y utensilios que conservan lo que el tiempo corroe. Y donde desde hace tres semanas reparte suerte e ilusión. Su administración tardó dos semanas en dar su primer premio, casualmente al poco tiempo de que este periódico solicitara la entrevista para este reportaje.
El empresario nació en los bloques de los marinos de Melenara. Su infancia transcurrió en calles con más polvo que acera, en un barrio con olor a pescado, a madera de barca y a redes húmedas. “Desde chico, el muelle era mi lugar. Yo iba corriendo después del colegio a limpiar barcos. Si llegaba uno, lo limpiaba entero. Y lo hacía por una bolsa de pescado. Con eso yo era feliz. Me bastaba”. No había domingos ni vacaciones: había trabajo, puerto y mareas que marcaban el ritmo.
Recuerda con detalle los barcos de madera, el ruido del motor al arrancar y el salitre en la piel. Las manos, desde temprano, se le curtieron sin avisar. “A los catorce ya estaba faenando. Me subía con los mayores. Me enseñaban a tirar las redes, a tratar el motor, a entender el mar”. Aprendió con ellos sin libros ni horarios. El mar era maestro, aula y castigo.
Los Compalunas, familia de barqueros, lo acogieron entre sus filas. Le enseñaron que el respeto se gana en el esfuerzo y que quien llega al puerto sin palabra no vuelve a embarcar. Las jornadas eran largas. “Salíamos cuando aún estaba oscuro. A veces volvíamos con las manos vacías, pero uno no se quejaba. Lo que se ganaba, era limpio”.
Todo eso se interrumpió cuando su madre enfermó. “Había que estar. Y en casa hacía falta. Mi padre no podía con todo. Cambié la mar por el campo”. Empezó en los tomateros, con calor, sudor y silencio. Allí también se formó. Aprendió a regar, a cargar cajas, a callar. “Yo madrugaba y cogía la guagua. A veces con la ropa todavía mojada del día anterior. No había otra”.
Aún conserva un sacho de cuatro puntas que le regaló su padre. Lo tiene como un símbolo. “Ese sacho fue una lección. Con él entendí que las cosas se hacen bien o se hacen mal. Y se hacen bien. Siempre”. Las frases del padre siguen en su memoria y rigen su vida como si fueran leyes. “Mi viejo siempre decía que el que engaña, come una vez sola. Y que si tratas bien a la gente, esa gente vuelve. Vuelve con respeto”.
De aquellos años también recuerda los juegos de calle, las carreras descalzo, las primeras veces que fue a ver partidos al campo de tierra, las fiestas con verbenas sencillas. Todo eso lo volcó, palabra por palabra, cuando fue pregonero de las fiestas de Melenara en 2023.
“Lo había soñado desde niño. Me sentaba a escuchar los pregones y pensaba: algún día hablaré yo ahí. Y ese día llegó. Me subí al escenario y vi a mi madre, a mis hermanos, a mis hijos. Pero también vi a los que ya no están: mi padre, los barqueros viejos, la vecina Antonia. Me acordé de los que me enseñaron, de los que me ayudaron. No me preparé un gran discurso. Solo conté lo que he vivido”.
En el pregón habló de las alfombras de sal, de los días de fiesta sin dinero, del pescado frito con pan y del barrio con sus puertas abiertas. “Melenara es parte de mí. Aquí me hice. Aquí sigo. Lo que tengo, lo tengo porque hubo gente que me echó una mano. Y porque aprendí a levantarme cada vez que caía”.
El día del pregón, al terminar, sintió algo distinto. “Me bajé del escenario con una tranquilidad que no sabría explicar. Una paz profunda. Pensé: si me muriera ahora, lo haría tranquilo. Porque ya lo dije todo”.
Aquel acto significó mucho más que un discurso de fiestas. Fue un homenaje personal, íntimo y colectivo. Fue la forma de cerrar un círculo sin perder el rumbo. Una declaración de amor al barrio, al mar y a los suyos. “Yo no soy político, ni artista, ni orador. Pero conozco estas calles, conozco el viento, sé lo que pesa una red mojada. Por eso la gente me entendió. Porque hablé desde lo que soy”.
Desde aquel pregón, muchos vecinos se acercan aún a felicitarle. Algunos solo para agradecerle las palabras y otros para contarle que sintieron que ellos también estaban hablando. “No soy más que uno del barrio, pero si mi historia sirve para recordarnos lo que fuimos, entonces vale la pena contarla”.
Melenara sigue siendo su raíz. No hay ambición más grande que seguir perteneciendo. “No quiero irme. Quiero quedarme. Ver crecer a mis hijos aquí. Que saluden por la calle. Que sepan quién fue su abuelo. Que conozcan el mar no como una postal, sino como una verdad”.
Cada mañana sube a la azotea para mirar hacia la costa desde el Carrizal de Ingenio, donde reside actualmente. “Si dejo de ver el mar, algo me falta. Me calma. Me pone en mi sitio”. En su memoria, Melenara es una manera de vivir. Y el niño que salía corriendo del colegio para limpiar barcos sigue en él, con las manos ásperas, con la mirada limpia y con el agradecimiento intacto.
Costa Salinas: empresa, familia y comunidad
En 2014, cuando Santana caminaba por la calle de Salinetas y vio un local cerrado en la calle Diego Almagro. Estaba en alquiler y muchos vecinos lo consideraban mal ubicado. Él no tuvo dudas. “Algo me dijo que allí podía hacer algo. No para hacerme rico, sino para sostener al barrio. Para estar útil”.
El 19 de junio de ese año abrió por primera vez la Ferretería Costa Salinas. Admite que el primer día no entró nadie. “Al mediodía vino un hombre a pedirme un cigarro. No vendí nada. Le di el cigarro y le sonreí. Me fui a casa con las manos vacías, pero sin tristeza. Sabía que habría días mejores”.
Durante meses abrió todos los días, incluidos domingos. Colocaba los artículos una y otra vez, ordenaba las brocha y ajustaba el escaparate. “Había días que hacía cuarenta euros y gastaba cincuenta. Pero yo estaba convencido. No se trata de lo que entra, sino de lo que siembras”.
Al principio, su esposa lo acompañaba a ratos, incluso con los niños pequeños. “A veces venía mi mujer con los dos, y aunque faltaran cosas en casa, me decía: aguanta, esto va a salir”.
Hoy trabajan con él su mujer, su hijo Jorge Mario y un equipo de confianza. “Esto es una empresa familiar No solo porque somos familia, sino porque tratamos a la gente con ese cariño. Aquí nadie es número, sino que tiene nombre y tiene historia”.
Antes de abrir Costa Salinas, Jorge ya había trabajado en ferreterías. Su experiencia en Archipiélago fue clave. Allí aprendió de catálogo, medida, materiales y también de mirada. “Aprendí que no se trata de vender por vender. Si tú entiendes lo que necesita la persona, puedes ayudarle mejor”.
La ética de Costa Salinas se rige por una norma sencilla: decir la verdad. “Si una señora viene por una goma, le doy la goma, no la válvula entera. No le vendo lo que no necesita. Y si no tengo lo que busca, lo encargo. Lo busco. O le digo dónde puede encontrarlo”.
Ese modelo le ha permitido sostenerse frente a las grandes superficies. “A mí Leroy Merlín me da igual. Aquí entra gente que quiere que la escuchen, no que le tiren una caja encima del mostrador”. En el almacén no faltan tornillos, brochas ni cemento cola. No obstante, lo más importante no está en las estanterías: está en la forma de mirar. “Si hace falta, acompaño al cliente a su casa. No por venderle más, sino para entender bien lo que necesita. A veces el problema no es lo que parece. Y uno se entera cuando escucha con calma”.
El trato cercano ha hecho que Costa Salinas abastezca a buena parte del litoral. Santana afirma que atiende a muchos apartamentos turísticos, especialmente en el sur. También a cooperativas. “Confían en mí porque saben que no doy vueltas, que cumplo. Y si me atraso, aviso. Siempre hay una llamada o una palabra a tiempo”.
Desde hace tres semanas, Costa Salinas es también punto de venta de Lotería Nacional. No fue una decisión improvisada. “Me lo pensé bien. Esto no es para hacer cola de gente y ganar un porcentaje. Es para dar un servicio más. Para que la gente del barrio no tenga que ir lejos por un décimo”.
La suerte llegó pronto. A los quince días de estrenar el terminal, un número vendido fue premiado. “Fue un gran premio y algo muy digno. Y, sobre todo, le tocó a un vecino que madruga. Que lleva a la mujer al trabajo, que aguanta lo que venga. Me alegré como si me hubiera tocado a mí”.
Es muy posible que su fortuna indirecta tenga como clave a una figura esencial y vital para Santana: la Virgen del Carmen. “Soy muy devoto. La Virgen del Carmen me ha acompañado toda la vida. No me hace falta pregonarlo, pero me da fuerza”. Justo al lado, una foto enmarcada de su padre observa la entrada. Es una presencia serena. “Mi padre me enseñó a dar la mano con firmeza. A cumplir lo que uno promete. A no mentir. Esa foto me recuerda cada día quién soy”.
Jorge no se conforma con colocar los números en un expositor. Pregunta, orienta, comenta. “Si alguien quiere un número que no tengo, intento pedírselo. Si viene una señora con cinco euros y quiere uno bonito, le busco algo. Y si me dice que es para regalárselo a alguien, lo envuelvo. Repartir ilusión también es una forma de servir”, resume. Para servir y para escuchar vidas humanas. “Aquí viene gente sola que necesita hablar. Y yo les presto cinco minutos. Si no hay cola, me los tomo con calma. Porque eso también cura”.
La ferretería ha ido creciendo con el barrio. Santana recuerda los cambios. La calle antes vacía hoy tiene más movimiento. “Cuando empecé, decían que estaba loco por abrir aquí. Pero yo conocía a la gente. Sabía que cuando confiaban en ti, volvían. Y la confianza no se compra, sino que se gana”.
Fútbol y Unión Marina: otros de sus amores
El fútbol teje y cohesiona países, pueblos y barrios y unen a persona. Con Jorge Santana no es una excepción. El Unión Marina es otro gran trozo de su vida, a muy pocos metros de donde él nació. Un club fundado en los años cincuenta, el decano de los que se mantienen en competición en Telde, que llegó a jugar en Tercera División a mediados de los ochenta y que estuvo a las puerta de compartir Segunda B con la UD Telde. Un club que hoy pelea por regresar a Primera Regional tras su descenso la temporada pasada.
Sin duda, el ancla el escudo marinista le representa por partida doble. Y los colores rojo y blanco, los que siempre ha vestido el equipo. Fue una escuela de vida y un compromiso personal que mantuvo durante décadas. “Desde pequeño me gustaba el fútbol. Jugábamos en campos de tierra, con porterías mal puestas, pero con las ganas intactas. Yo fui jugador del Unión Marina. Y con los años acabé en la directiva”.
Su paso por el club fue intenso. En el Unión Marina lo dio todo. “Me encargaba de buscar los bocadillos para los chiquillos. Los sábados me levantaba temprano, iba a por el pan, el jamón y el queso. También conseguía camisetas, balones, lo que hiciera falta. Si no se podía pagar, se buscaba a alguien que ayudara”.
Habla de aquellos años con una mezcla de nostalgia y orgullo. “Había partidos en los que no llegábamos a once. A veces nos metían diez goles. Pero yo nunca dejé de ir. Lo importante era que los niños jugaran, que aprendieran. No era solo fútbol. Era formar personas”.
Cuando el equipo ascendía, Jorge lo celebraba como si ganara un título europeo. Y cuando perdían, organizaba una merienda para animarlos. “Les decía: hoy no se ganó, pero seguimos. Hay que seguir. Siempre”.
En los años más complicados del club, Jorge fue uno de los que sostuvo el barco deportivo. Buscaba patrocinios, hablaba con el ayuntamiento, pedía favores. “Me recorría el polígono buscando empresas que pusieran un cartel en el campo. Algunos me decían que sí por compromiso. Pero otros lo hacían porque veían que era por los chicos”.
Aunque no integra activamente el proyecto, sigue pendiente de todo. Va al campo cuando puede, llama para interesarse, se alegra o se preocupa según cómo va el equipo. “El Marina es mi club. Aquí me hice. Aquí aprendí. Si alguna vez me necesitan, saben que estoy. Y estaré”.
Para Jorge, el fútbol de barrio tiene algo que no se encuentra en los grandes estadios: comunidad, humildad, entrega. “Aquí no hay focos ni sueldos. Hay ganas. Y eso vale mucho más”. La misma ética que rige su ferretería, su familia y su forma de vivir, está presente en su relación con el fútbol. Una ética sencilla, pero firme: ayudar, sostener, estar. “No soy entrenador ni presidente. Soy uno más. Pero uno que cree en esto. Y que siempre estará del lado del esfuerzo”.
Jorge no habla de logros personales. Habla de los hombres que salieron adelante, de los que ahora trabajan, de los que le saludan por la calle. Para él, el fútbol ha sido una forma de sembrar. Y lo que se siembra con honestidad, siempre da fruto.
“Yo solo quiero que el barrio siga teniendo futuro. Que los niños tengan algo que hacer, un lugar donde aprender. Y si puedo poner un grano de arena, ya es bastante”. Con la camiseta del Unión Marina doblada en casa y una colección de recuerdos que no cabe en vitrinas, Jorge resume su paso por el club con una frase. “No ganamos copas”, dice, sin nostalgia ni lamento, “pero ganamos en humanidad. Y eso dura más.”
Porque a Jorge Santana Ramos no le interesa el marcador final. Le importa que el niño que jugó bajo la lluvia hoy le salude en la ferretería.














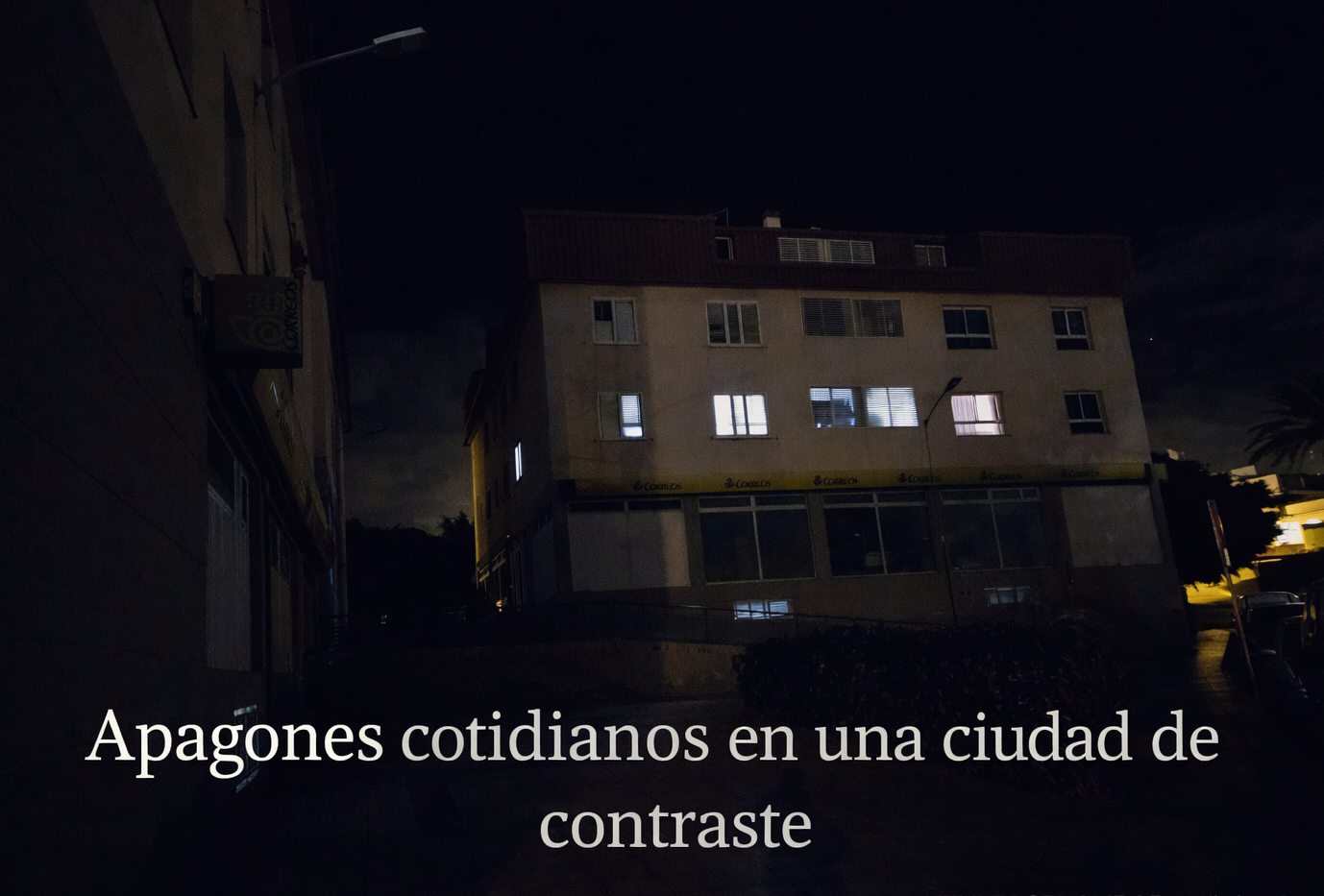





















Maikel | Domingo, 20 de Abril de 2025 a las 19:12:37 horas
Enhorabuena por todos tus logros y los que quedan, Jorge.
Los que tuvimos la suerte de coincidir contigo en el Unión Marina y comernos tus bocadillos y meriendas te apreciamos mucho y sabemos la gran persona que eres. Todo lo bueno que te pase será poco para lo que te mereces. Un abrazo!
Accede para votar (0) (0) Accede para responder