 Jóvenes con mantilla canaria.
Jóvenes con mantilla canaria.(A la memoria imperecedera de mi tía Dominga -Mima- Pérez de Azofra).
Mucho ve el que años cumple y no el que dos ojos tiene en la cara. Sirvan estas palabras de mi progenitor para comenzar el presente artículo, en el que analizaremos de forma somera los usos y costumbres de gran parte de la población femenina de Canarias, en tiempos pretéritos, a la hora de vestir y, concretamente de cubrir sus cabezas.
![[Img #1002785]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/8356_cronista-foto-reducida-opinion.jpg) Los usos y costumbres son hijos del tiempo. Aquellos y éste mutan de forma continua. Aunque aparentemente se trocar, no sea notorio para los contemporáneos. No siendo menos cierto que por poco que nos fijáramos podríamos ser consciente de ello.
Los usos y costumbres son hijos del tiempo. Aquellos y éste mutan de forma continua. Aunque aparentemente se trocar, no sea notorio para los contemporáneos. No siendo menos cierto que por poco que nos fijáramos podríamos ser consciente de ello.
Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la evolución natural de las cosas se ha acelerado, tras la llegada del siglo XX y, no digamos, del siglo XXI. En la anterior centuria y, en los años transcurridos de ésta, los inventos científicos y por ende la vida cotidiana de los humanos ha sido un avance progresivo que a veces nos sitúa, aunque sea sólo aparentemente, al borde del precipicio.
Ahora bien, no siempre los días parecieron tan cortos, ni los meses dieron para tan poco, ni los años pasaban tan rápidos… la vida de nuestros tatarabuelos, bisabuelos y abuelos tenían un común denominador la lentitud con que los inventos llegaban al común de la población. Los avances técnicos, sanitarios, científicos, etc., siempre sorprendían a propios y extraños. Una vez cada lustro o cada década se daba la noticia, siempre llamativa, de que don fulano de tal, experto en tal materia, había creado un artefacto que iba a simplificar mucho la existencia humana. Exclamaciones tales como ¡Ya no saben qué inventar! ¡Dios mío, A dónde vamos a llegar! O aquella frase tan popular por su autor, de ¡Qué inventen ellos! Era el pan nuestro de cada día.
El ser humano actúa por imitación como en menor grado lo hacen también los simios. El miedo tal vez ha sido el gran salvador de la especie del homo sapiens. El terror ante lo desconocido y el pánico que provoca en las mentes humanas nos ha puesto en aviso de cuanto nos podría pasar si no estábamos ávidos para evitar cualquier efecto negativo que las circunstancias o cosas adversas nos podían propinar.
En una sociedad tradicional se aludía continuamente a lo correcto o incorrecto. Esa lucha continua entre lo que se creía bueno o malo, conceptos ambos que variaban según la cultura y la religión, imperante en cada lugar. Siendo exigible que el individuo no se saliera, en ningún momento, de la norma establecida. Esa norma que la mayor parte de las veces se convertía en horma que modelaba al conjunto de la ciudadanía.
Desde la más tierna infancia todo iba acorde con leyes no escritas, pero no por ello menos observadas. Cada día, mes y año, aquellas iban posicionando al ciudadano de tal forma y manera que la uniformidad se manifestaba por doquier. Los grandes pensadores griegos (Platón y Aristóteles, entre otros) creían a pies juntillas que el hombre era un ser eminentemente social y por éso, a diferencia de los que vivían en el campo que sólo llegaban a ser rústicos, el habitante de la polis o ciudad se convertía en un ser humano por excelencia, dado su alto sentido de comunidad. La palabra Urbs-Urbis, es la base latina para otras tales como: Urbanismo (Planificación y desarrollo del plano de una ciudad); Urbanidad (Conjunto de normas que debe respetar y ejercer una persona con plena educación social) y Urbanita (Individuo o individuos amantes y defensores de la vida en la ciudad).
La mujer, siempre estuvo más apegada a la tradicional, rol éste que de ella esperaba la sociedad, no tanto por decisión propia, sino por imposición del patriarcado imperante en tiempos pretéritos y comúnmente hasta fechas bien recientes. La Historia de Grecia nos retrotrae a unas féminas, que vivían su existencia en el gineseo, espacio doméstico creado especialmente para ellas y sus hijos menores de siete años. Allí, apartadas de la vista de cualquier hombre, que no fuera los de su propia familia y servidas por esclavas, siempre que las hubiese, pasaban toda su existencia. Los helenos que siempre alardearon de la democracia como sistema justo de convivencia, eran más que conscientes que sólo un grupo determinado de varones vivían con plena libertad de movimiento y pensamiento: Los llamados ciudadanos.
El resto de la población que vivían en el extrarradio de las polis, en medio de los campos de labor (Agricultores, pastores, cazadores, etc.), los bárbaros o extranjeros y, todas y cada una de sus mujeres, estaban desprovistos de cualquier derecho de ciudadanía. Éstas, las pocas veces que salían a la calle, por supuesto siempre acompañadas por varón, lo hacían cubriendo su cabeza y rostro de manera casi total, lo que entonces y ahora se les denomina como veladas ¿De qué nos extraña entonces que sociedades tradicionales, ancladas en antiguas culturas utilicen el burka como pieza de uso diario? Acción ésta reprobable antes y ahora. Pero el mundo y nuestra existencia jamás ha sido como los ideales atemporales dictan. En el mundo preclásico y clásico (Siglos X-IV, a.C.), sólo en los casos particulares de las sacerdotisas o pitonisas sus tocados permitían ver el cabello y el rostro en su totalidad. Eso mismo sucedía con las vestales del mundo romano, aunque hay que reconocer que la mujer en Roma tenía muchos más derechos, tales como: La libertad de andar por casa, sin límites; pasearse por las ciudades, visitando templos o domicilios familiares. Las latinas llevaban largos tocados, pero caras descubiertas y en la vida doméstica podían ir destocadas, de ahí la importancia del peinado, en aquel entonces.
Volviendo a nuestro país reseñaremos que en el mundo ibérico las mujeres, según las muestras del arte de aquellos, las féminas mostraban sus cabellos enrollados en grandes moños, entrelazados con cintas y joyas, así como sujetos a los lados de los pabellones auditivos y en la coronilla, con unas especies de peinetas. Entonces ¿de dónde nos viene la costumbre, mantenida a través de los últimos mil quinientos años de cubrir las testas femeninas? El mundo judaico-cristiano y musulmán, es decisivo a la hora de cimentar el origen de supervivencia de tales costumbres.
Disculpen los sufridos lectores por estas divagaciones de las que me siento único responsable. Pero todas ellas las creí necesarias para afrontar el tema del presente artículo, pues les ponía en situación y así nos sería más fácil mentalmente volar a cualquier aldea, pueblo o ciudad de nuestra querida España. Por cercanos, sirvan los municipios de Valsequillo y Telde como referentes geográficos y, las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta, como marco temporal.
En numerosos dibujos y grabados de los siglos XVIII y XIX, así como fotografías de las centurias más recientes (Segunda mitad del siglo XIX y primera del XX), podemos observar cómo la mujer de las Islas, sin importar clase ni condición social, no salían a la calle sin previamente encasquetarse un tejido cubridor de sus cabezas. Era norma de decencia exigida por las buenas costumbres no ir descubierta por lugares públicos (Para mayor información ver los célebres grabados de Alfred Diston, realizados en 1829). Imposición ésta no privativa de ellas, pues el varón debía cubrirse también con algún elemento de paja, fieltro, arpillera, etc. (Que según el modelo recibirían los siguientes nombres: gorro, chapeo, güito, chambergo, boina, bonete, montera, birrete, cofia, escarcela, chichonera, solideo, casquete, fieltro, chistera, bombín, hongo, canotier, tricornio, ros, quepis, salacot, toca, jarano, chapelo. Sombrerillo). Como fue durante décadas el uso indiscriminado del célebre Cachorro Canario.
Desde muy jóvenes, las niñas ya se cubrían con las célebres mantillas (Algunos investigadores aluden a la postrimería de la infancia, ocurriendo ésto en la Primera Comunión). Esa pieza tradicionalmente se cortaba a manera de arco o media luna. Entre los siete años y, el momento mismo de cambiar de estado por matrimonio (Era más que usual que ésto sucediera entre los quince y los veinticinco años), se usaba siempre y de forma privativa de color blanco hueso o como solían decir por entonces, blanco crudo. Para las mujeres casadas y viudas el color elegido era el negro. Sólo en los casos específicos de Fiestas de Gloria, es decir: Día de Reyes, Domingo de Resurrección, Venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los Apóstoles, Corpus Christi, Ascensión de Nuestra Señora, Día de Nuestra Señora del Pino, Anunciación del Arcángel San Gabriel, Inmaculada Concepción, Visitación de La Virgen a su prima Santa Isabel, Santa Lucía y Navidad, aquellas podían trocar su atuendo oscuro por las albas capas.
Las poetas Ignacia de Lara Henríquez (Las Palmas de Gran Canaria, 1880-1940) y Pino Blanco Jardín (Sardina del Sur, Santa Lucía de Tirajana, 1923- Las Palmas de Gran Canaria, 2018), dedican unos bellísimos versos a tan venerable costumbre.
Hoy en día, no sabemos claramente el por qué, a no ser que sea achacable al desconocimiento total de la Historia, observamos para nuestro asombro que se utiliza la mantilla blanca para los Días de Dolor, Jueves y Viernes Santo. Cuando, si queremos guardar la tradición, éso no debería ser así. Como norma general, la mantilla blanca anunciaba soltería y todo lo que con ello conllevaba. Ese color tan llamativo alegraba las caras de las jovenzuelas, las había más atractivas (Según comentario generalizado), en cambio, el color negro dejaba invisible a la mujer casada o viuda, denostando así su posicionamiento, ante los ojos de los demás. Los lutos, de los que ya hablamos en su momento, se regían por unas normas totalmente ortodoxas, verdaderos dogmas inamovibles para hombres y mujeres.
Las más que elegantes Mantillas Españolas, siempre acompañadas de alta peineta nacarada, tan tradicionales de la alta burguesía y nobleza, así como en el común de las celebraciones mundanas y religiosas de la España peninsular, también tuvieron y tienen su protagonismo en nuestras procesiones. Las leyes sociales nos vuelven a distinguir, entre el color blanco y negro según edad y estado anímico de quien la porta, reservando el blanco para mostrar felicidad y el negro para mostrar pena, dolor o recogimiento. En nuestra ciudad, siempre se utilizaron para los grandes festejos o procesiones de renombre, tales como: El Corpus Christi, San Juan Bautista, El Santo Cristo del Altar Mayor o de Telde, San Gregorio Taumaturgo y La Inmaculada Concepción, entre otras.
Las tocas y toquillas, más reservadas a la clase media y alta que las consabidas mantillas, venían a cubrir el cabello de una forma más sutil, ya que éstas podían ser de tul o seda casi transparente, eso sí, manteniendo el negro. La diferencia entre una toca y toquilla estaba en el tamaño de una u otra. La toca era más grande podía caer sobre los hombros y unir sus extremos inferiores sobre delicado alfiler o broche, rematado por perla gris o piedra negra, montada sobre plata o platino, pero nunca de oro (No se debía olvidar que las joyas brillantes y el oro no se debían utilizar en periodos de dolor).
Los velos de mayor o menor tamaño y, en su mayor parte de finos encajes, los había de varios colores, imperando el negro y el blanco. Rigiéndose por la misma norma, señalada con anterioridad, era más cotidiano verlo sólo, en el caso de asistencia de su portadora al Santo Oficio de la Misa.
Hasta aquí este deambular por nuestro pasado. Que, si realmente quisiéramos tomar alguna lección de él, deberíamos cumplirlas al pie de la letra y no violentarlas a nuestro antojo. En ello tenemos que poner todos empeño y de manera muy especial los que animan, desde las instituciones públicas y privadas, a portar, en actos públicos religiosos o no, mantillas, tocas, toquillas, velos, etc.






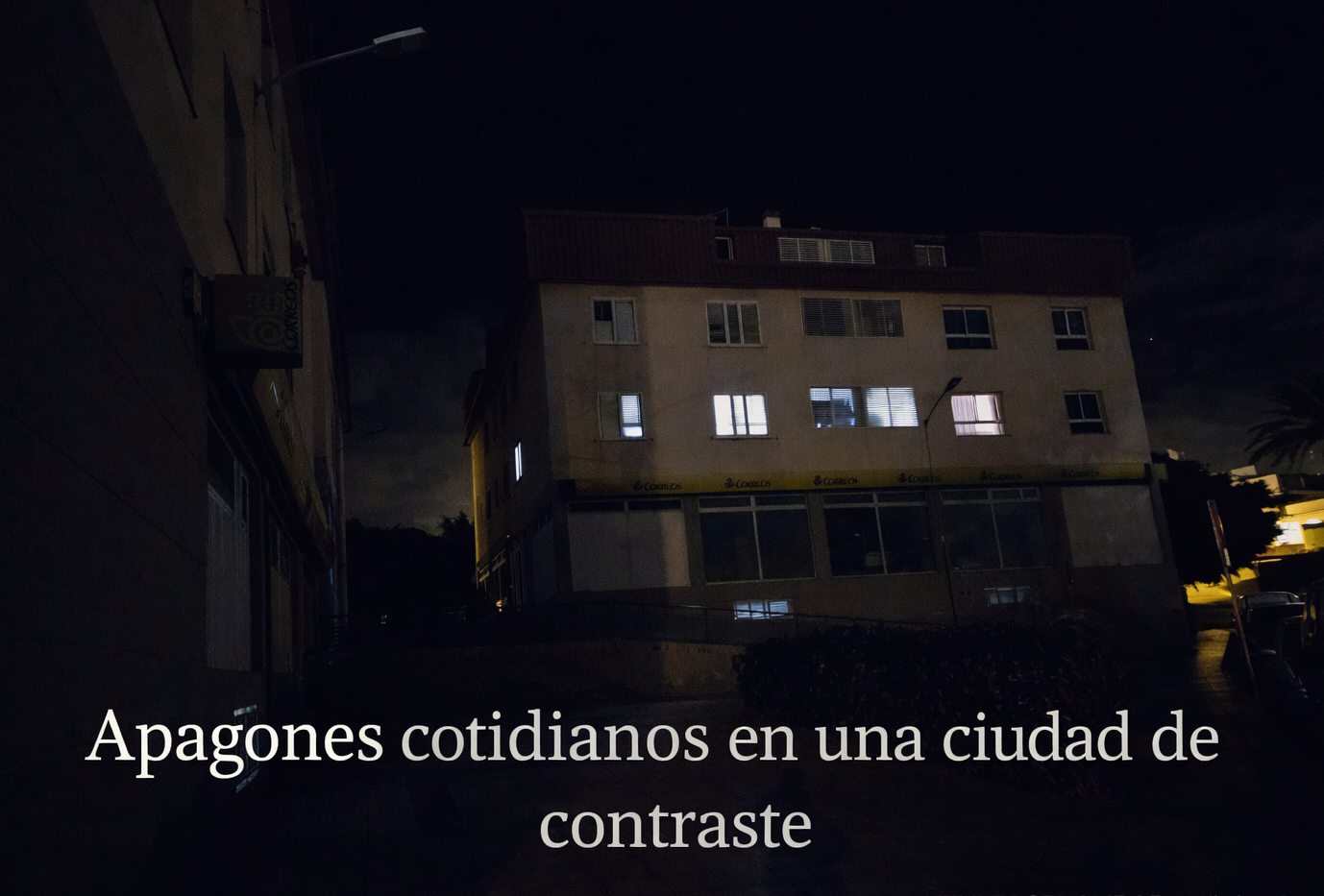




















Antonio Agustín de la N.V. | Jueves, 18 de Abril de 2024 a las 18:37:31 horas
Hola Antonio María : Eres una biblioteca andante. Siempre aprendiendo algo de lo que sabes y no pares. Saludos y cuídate.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder