
Esa frase tan popular como cotidiana entre nuestros paisanos teldenses, saltaba de boca en boca, cuando a penas éramos unos niños. Corrían las décadas de los cincuenta y sesenta de la pasada centuria, todo era diferente, todo costaba más trabajo, todo era más escaso y sólo teníamos los sueños en demasía.
Una sociedad tradicionalmente carencial como la canaria, sin importar la isla donde vivieras, estaba más que acostumbrada a mirar al Cielo y a América como únicas vías de escape a la frustración eterna de sentirse aislados en sí mismos y como comunidad.
El agua fue desde siempre el bien más preciado de cuantos podía poseer un isleño. La Gran Canaria, a diferencia de otras, no tenía que esperar al socorro de las lluvias, la mayor par![[Img #1002785]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/8356_cronista-foto-reducida-opinion.jpg) te de las veces estacionales y torrenciales, para ver saciada la sed de campos, ganados y gentes. Las Islas más orientales habían dispuesto de amplias gavias, en donde recoger los excedentes pluviométricos y mantenerlos allí hasta que, con destreza, bien a lomos de burros o camellos y cuando no sobre hombros, caderas y cabezas de mujeres y hombres, tambaleantes los unos y los otros, en cacharros, bernegales o zurrones transportar el agua hasta las destiladeras y aljibes. En las occidentales llovía más de continuo y las escorrentías se hacían pasar directamente al interior de los aljibes, en su mayor parte hechos aprovechando oquedades volcánicas.
te de las veces estacionales y torrenciales, para ver saciada la sed de campos, ganados y gentes. Las Islas más orientales habían dispuesto de amplias gavias, en donde recoger los excedentes pluviométricos y mantenerlos allí hasta que, con destreza, bien a lomos de burros o camellos y cuando no sobre hombros, caderas y cabezas de mujeres y hombres, tambaleantes los unos y los otros, en cacharros, bernegales o zurrones transportar el agua hasta las destiladeras y aljibes. En las occidentales llovía más de continuo y las escorrentías se hacían pasar directamente al interior de los aljibes, en su mayor parte hechos aprovechando oquedades volcánicas.
En Gran Canaria la fiebre del agua tuvo su cénit en los años cincuenta-sesenta del pasado siglo XX, cuando la profundidad de pozos y galerías llegó a ser una verdadera obsesión para aquellos inversores con capital recuperado de las exportaciones de plátanos, tomates, pepinos y hasta de flores. En la comarca de Tenteniguada-Valsequillo-Telde casi siempre hubo aguas en abundancia, extraídas de las entrañas mismas de la tierra con gran ingeniería. Pero las de mejor calidad, sin duda alguna, eran las que brotaban en fuentes y manantiales, al pie mismo de los riscales de Tenteniguada o a través de las filtraciones de la celebérrima Caldera de Los Marteles. Las aguas alegraban el paisaje en forma de riachuelos, que casi nunca se desbordaban más allá de lo que era el cauce estrecho y poco profundo de una acequia natural; tal como hoy aún podemos ver en las Aguas de Castillo, en el Barranco de Los Cernícalos. En estas zonas de medianía, Vega Mayor y costa siempre se regó a manta, es decir, por encharque total de la superficie agrícola, aún suponiendo ésto todo un vilipendio aceptado con cierta naturalidad.
Distinta fue la preocupación por las aguas potables o aptas para el consumo humano. Suponemos que al establecerse la nueva ciudad castellana se tuvo en cuenta que ésta estuviera bien abastecida del necesario líquido y que, aunque no haya llegado hasta nosotros noticias de fuentes varias, podrían haber existido. El cercano cauce del Barranco Real que el propio Leonardo Torriani, a finales del siglo XVI, bautiza como río, nos puede llevar a creer que las aguas más o menos potables, venidas de los nacientes lejanos de las cumbres y otros acuíferos de su cauce formaban un grueso nada despreciable. Mas la fuente por excelencia de la ciudad estaba en la cabecera de un vallecillo existente entre el Altozano de Santa María de La Antigua y la zona central de San Juan Bautista. Allí brotaba con naturalidad un chorro, el cual, según todos los indicios, con el tiempo hubo de abastecerse con un ramal de agua, que a través de acequia subterránea, venía desde una mina alejada un centenar de metros. La Fuente del Pueblo era más que suficiente para saciar la sed de los vecinos del hoy Conjunto Histórico-Artístico de San Juan y San Francisco. De ella tenemos conocimiento, tanto gráfico como presencial, no faltando las alusiones documentales en los diferentes archivos de la ciudad. Hoy luce paupérrima y abandonada, a pesar de las continuas promesas de nuestros regidores públicos, que en cada periodo electoral prometen y prometen su restauración y rehabilitación inmediata.
Del barrio de Arriba, conocido a través de su historia como Los Llanos; Los Llanos de Jaraquemada; Los Llanos de Telde; Los Llanos de San Gregorio y, actualmente por empecinamiento de nuestros munícipes, mentado erróneamente como San Gregorio, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que las aguas potables se lograban por filtración de las aguas de la Acequia Real (Popularmente Sequiarial) en destiladeras realizadas en piedras areniscas. Pero también tenemos noticias del transporte de aguas procedentes del Barranco de San Roque y de Los Cernícalos, en estos últimos casos a lomos de bestias, su consumo era privativo de las clases dominantes, tales como la alta y media burguesía mercantil.
Así fueron pasando los siglos hasta, aproximadamente, los tiempos de la dictadura del General Primo de Rivera (1923-1929), en que el Ayuntamiento teldense pone de manifiesto, una y otra vez, a las autoridades provinciales (Sitas entonces en la capital uniprovincial de Canarias: Santa Cruz de Tenerife) en la necesidad imperiosa de establecer una red de abasto publico a través de pilares que estratégicamente situados, cubriera las necesidades cada vez más crecientes de la población. Por entonces, tanto en el Barrio de Abajo (San Juan) como en el de Arriba (Los Llanos) se habían instalado algunos puntos de agua potable que, gratuitamente se ofrecían a las gentes de esos lugares, sobre todo aquellos que por su pobreza manifiesta no poseían aljibes, ni otros medios para conservar las aguas de lluvia.
A finales de los años cuarenta y durante toda la década de los cincuenta y sesenta del pasado siglo, siendo alcaldes de la ciudad don Juan Ascanio, don Manuel Álvarez y don Sebastián Álvarez, se hicieron numerosas obras de infraestructura que si bien no llegaron a todos los barrios por igual, sí paliaron gran parte del problema. En el caso de los dos primeros ediles y gracias a las decisiones adoptadas por el Mando Económico de Canarias, a cuyo frente se encontraba el General García-Escámez, se proyectaron y realizaron más de una veintena de pilares, éstos eran de trazas bien sencillas, pero su utilidad quedó demostrada al permanecer en uso hasta bien entrado los años ochenta. Constaban de un solo cuerpo con base escalonada, que daba paso a un poyete amplio de un metro de altura por dos metros, o dos metros y medio, de largo, con un ancho aproximado de entre cincuenta y sesenta centímetros. Sobre él descansaba un paramento rectangular que se elevaba hasta la altura de unos dos metros cincuenta, la mayor parte de las veces terminado en línea curva y adornado con una línea de tejas, éstas sin más función que no fuese la decorativa. Fortaleciendo este cuerpo central, dos columnas cúbicas rematadas en forma de almenas. Y como parte principal de todo ello y bien centrados dos grifos o chorros de bronce u otro metal, por donde se vería el agua. La economía del preciado líquido era tal que sólo se abría si había necesidad de llenar un recipiente, casi siempre cacharros de hojalata reutilizados (Eran muy codiciadas las latas de cinco litros de aceite, que después de utilizar el contenido se lavaban profusamente con agua caliente y jabón de Swaston, cuando no con la siempre desinfectante lejía. Otra variante era la de las latas y botellones de aceitunas con una capacidad algo superior (Los dichos botellones de forma ovoide eran de grueso cristal, pero estaban debidamente cubiertos o forrados por una labor de cestería que evitaba los golpes. Además al tener asas su manipulación era más cómoda).
Volviendo a los pilares de agua potable, ya hemos dicho que los hubo desparramados por todo el territorio urbano municipal. Desde Lomo Magullo, pasando por el Valle de Los Nueve (En este caso que nos ocupa, en las zonas denominadas Macho de Arriba o Barrio del Malpai y Macho de Abajo. En referencia a las dos acequias que partían del grueso de la de La Heredad) los barrio de Ejido, Santo Domingo (Aquí dos), Aráuz, Los Llanos (En este caso tres), El Caracol, Callejón de Castillo, La Fonda, El Calero, San Juan, San Francisco-El Roque, San Antonio del Tabaibal, La Pardilla, La Garita, Melenara, y algún otro lugar, se vieron beneficiados de esa política activa que se le llamó pomposamente Infraestructuras Higiénico-sanitarias, que efectivamente lograron acercar el agua potable a la totalidad de los vecinos. Al mismo tiempo, muchos domicilios particulares, que desde finales d ellos años veinte comenzaron a tener agua de abasto, vieron ampliadas las redes, mejorando notablemente la potencia de los caudales y la racional conducción de los mismos. Ni decir tiene que para ello por parte del Gobierno Central y el Cabildo de Gran Canaria se hicieron diferentes obras Barranco Real arriba, así como depósitos en donde las aguas eran debidamente tratadas para el consumo humano.
En la Carta Etnográfica de Gran Canaria, los investigadores y técnicos de la FEDAC (Fundación Para El Estudio y Desarrollo de la Artesanía Canaria) han hecho una muy meritoria labor de recopilación de estos espacios públicos, muchos de ellos aún en pie. Desde aquí hacemos un llamamiento a los ciudadanos amantes del pasado para que se preocupen de su conservación.



























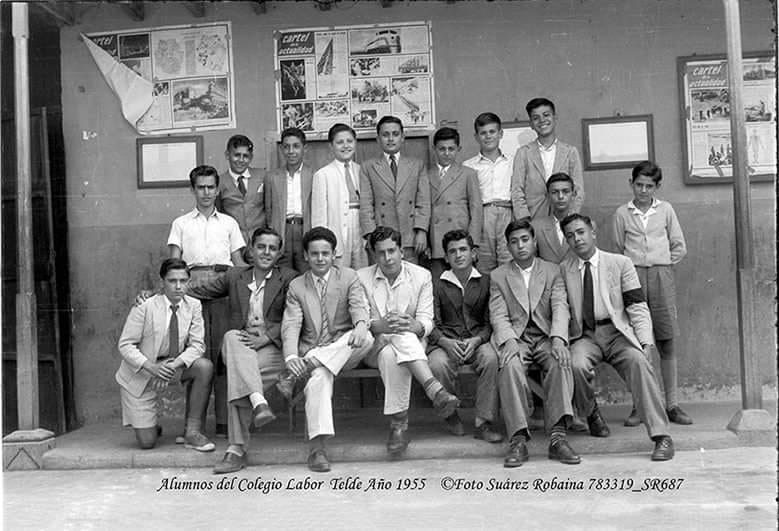


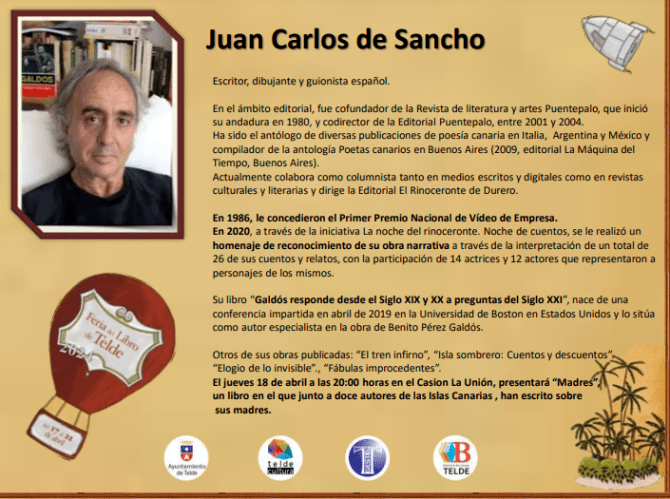

Angel Rivero | Viernes, 12 de Abril de 2024 a las 12:46:06 horas
Excelente labor de divulgación, don Antonio María. Magistral como siempre.
Accede para votar (1) (0) Accede para responder