
La vida se reduce al dilema último de escoger entre el ser o el tener. Puede concurrir dosis de uno o de lo otro, pero se antoja indefectible tener que optar. El tiempo que discurre entre que asoma la disyuntiva, se asuma o se ignore, y decantarse, es el turno de la vida que finaliza con la muerte. Un tránsito, corto o largo, que se asemeja con el horizonte de la mar, observado desde una playa, que alcanzaremos en el momento insorteable de la muerte.
![[Img #999251]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/4475_rafaelopinion-rducida-225.jpg) Lo que está en medio, lo que acompaña ese periplo en el que vamos dejando atrás la arena y nos acercamos al infinito de la vista para, a su vez, ser percibidos a lo lejos por otros como puntos negros cada vez más diminutos, hasta que se apagan del todo en altamar, es la nostalgia hacia el pasado que vamos dejando atrás (que no regresará) y que nos invade cuando interiorizamos la finalización de todo lo que creímos poseer (tener) y las experiencias vitales que dieron criterio y valía a nuestras vidas (ser).
Lo que está en medio, lo que acompaña ese periplo en el que vamos dejando atrás la arena y nos acercamos al infinito de la vista para, a su vez, ser percibidos a lo lejos por otros como puntos negros cada vez más diminutos, hasta que se apagan del todo en altamar, es la nostalgia hacia el pasado que vamos dejando atrás (que no regresará) y que nos invade cuando interiorizamos la finalización de todo lo que creímos poseer (tener) y las experiencias vitales que dieron criterio y valía a nuestras vidas (ser).
Los que no quieren encarar el enredo y se dejan ir por el ajetreo cotidiano en el que nada se distingue y la velocidad del calendario anula la conciencia, aun apostando por omisión, conviven con la contradicción interna de no ser capaces de darle respuesta a su propia existencia y, por ende, irrumpen multitud de contrariedades en las distintas etapas de la vida. Por eso, la maldad surge de personas que no encajan su sitio terrenal hasta que les llegue el momento de la muerte. Ante el vacío sentido, eligen la huida hacia delante en formato de acciones malas en las que arrojan ante el resto sus respectivas impotencias.
Quien antes se abona a ser en detrimento del tener, será capaz de abrazar esa ruta marina en la que vamos despidiéndonos de aquella playa de la niñez que dio partida a nuestro crecimiento hasta el instante en el que nos perdamos en lontananza con un puñado de sentimientos y recuerdos. Quienes deciden ser en vez de tener, se preparan para la muerte que es, a la vez, la forma de vivir la vida en consonancia con el alma; ese punto diminuto que se pierde en el horizonte de la mar.
La calma de la travesía es la madurez emocional que acepta nuestras propias limitaciones. El afán noble de que en el amor, en todas sus dimensiones, con toda su fuerza, es capaz de otorgar contenido a ese vacío que nos interpela. La serenidad desde la orilla de la playa hasta el asentimiento de empequeñecernos ante la grandeza de la vida es la finalidad de nuestra existencia y, a decir verdad, no todos logran despejar la incógnita.






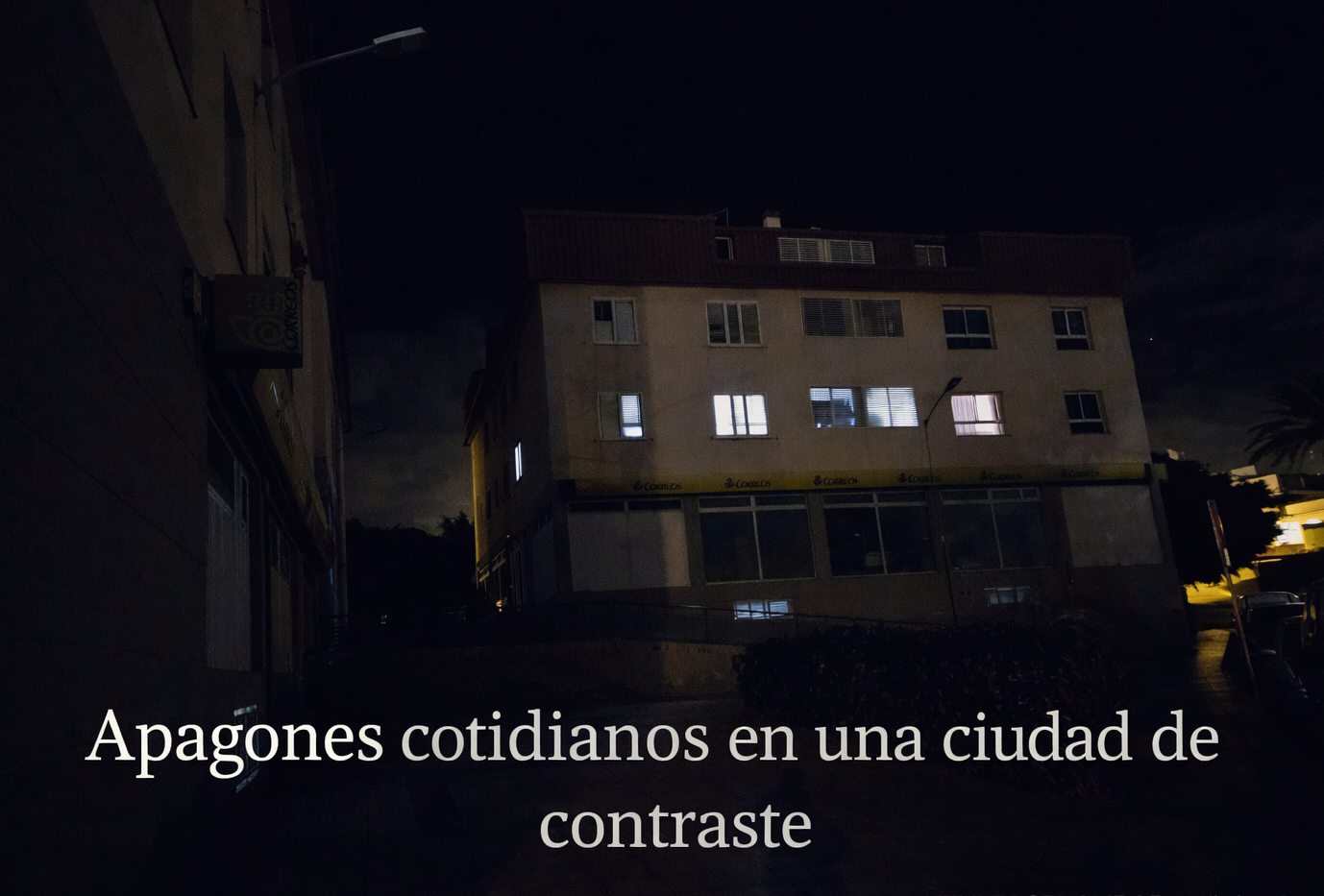




















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.170