En las escuelas, colegios privados y también en el Instituto Laboral. Las aulas llamadas por entonces clases, olían a la madera de los pupitres y de la mesa del maestro o profesor ¿Pero quién no recuerda el característico olor de la tiza, la goma de borrar y los lápices? La palmeta no olía, pero cuando descargaba la malintencionada acción correctora sobre las manos de los pupilos, éstas quedaban rojas y una sensación de escozor las recorrían, escapándose por los brazos y antebrazos hasta llegar al cerebro.
Las acequias, las cantoneras y en mayor medida los estanques olían a l![[Img #1002785]](https://teldeactualidad.com/upload/images/11_2023/8356_cronista-foto-reducida-opinion.jpg) imo y en algunos casos, pocos, a aguas putrefactas. Telde era privilegiada en cuanto a los numerosos espacios ocupados por estas obras de ingeniería. Era la Acequia Real (para muchos Acequia Rial) el lugar preferido para que las lavanderas cumplieran con su oficio, los aguadores lo propio y los niños jugaran a destajo haciendo barcos de papel o simplemente intentando coger pececillos, renacuajos, ranas y sapos. Esa acequia atravesaba toda la ciudad, de ahí que la calle principal que comunicaba los dos principales barrios, hoy llamada pomposamente Avenida de la Constitución y en el pasado General Franco, recibió antaño el nombre de El Abrevadero-Molinillo o Molinete. Su peculiar olor se producía al continuo lamer de sus aguas sobre la superficie verdinegra de su cauce.
imo y en algunos casos, pocos, a aguas putrefactas. Telde era privilegiada en cuanto a los numerosos espacios ocupados por estas obras de ingeniería. Era la Acequia Real (para muchos Acequia Rial) el lugar preferido para que las lavanderas cumplieran con su oficio, los aguadores lo propio y los niños jugaran a destajo haciendo barcos de papel o simplemente intentando coger pececillos, renacuajos, ranas y sapos. Esa acequia atravesaba toda la ciudad, de ahí que la calle principal que comunicaba los dos principales barrios, hoy llamada pomposamente Avenida de la Constitución y en el pasado General Franco, recibió antaño el nombre de El Abrevadero-Molinillo o Molinete. Su peculiar olor se producía al continuo lamer de sus aguas sobre la superficie verdinegra de su cauce.
Ya hemos hablado, en otro artículo (Entre aromas de jazmín y melaza surgió una ciudad en el Este de La Gran Canaria…. Publicado en ediciones del Cabildo de Gran Canaria, bajo el título De Telde para el Recuerdo), sobre la importancia y variedad de las huertas-jardines urbanos de Telde. Por ello remitimos a ese escrito para ahondar en el tema. Aquí y ahora, estamos inmersos en descubrir o mejor dicho, redescubrir los aromas que nos fueron propios. De ahí que en la Alameda de San Juan, en la Plaza de Los Llanos de San Gregorio, en el Parque, otrora de León y Joven y hoy Franchy Roca, así como en la Plaza de doña Rafaela Manrique de Lara, el olor a dalias, rosales, jazmineros, galanes de noche, madreselvas y así un largo etcétera, hacían las delicias de los lugareños, que sobre todo en la Alameda de San Juan y en el Parque de Arauz, se paseaban cada domingo, en una liturgia de enamoramientos, digna por sí mima de otro artículo.
Las noches de estío, que en Telde transcurren desde primeros de junio a mitad de octubre, era promesa a pagar el paseo de toda la familia por esos lugares, a partir de la caída del Sol, siempre bien compuestos y a la fresca. Por lo que la ciudadanía toda se daba cita para disfrutar de esas exiguas zonas verdes.
Tenía Telde, como no, perfumerías, barberías y peluquerías. Es cierto que las barberías dedicadas al corte de pelo y arreglo de bigotes y barbas fueron muy anteriores a las peluquerías de señoras. Los productos que allí se empleaban no eran excesivamente variados, pero eso no era obvio para que no fueran reclamados por la asidua clientela. En el caso de los hombres, todo el que podía pagaba con gusto una loción de fuerte olor, tras un apurado afeitado. La más cotizada era de la marca Floyd, que entre ligeros cachetes y diestro masaje facial, el maestro barbero extendía con prontitud en el rostro de su cliente. Algo parecido sucedía al finalizar el corte de pelo. Éste podía ser de diferente técnica, pero para ponerle el broche final nada mejor que, literalmente, bañar la cabeza recién pelada con Varón Dandy y, en un exceso de derroche, éste podría darse el caso de ser suplantado por la colonia Napoleón. Los más pobres rogaban al oficial de barbería que les echara un poquito de lo que tú sabes (Mezcla aromática de agua guisada de hierba huerto (Hortelana) mezclada con alcohol). Y el susodicho tomaba un pequeño recipiente a manera de difusor y lanzaba un flus-flus de algo que por aquí burlonamente se llamaba agua de ahulaga o julaga por el color verde que le era característico.
Así, cuando pasábamos por uno de estos establecimientos, de los que había medio centenar en la ciudad, el olor a esas baratijas era el denominador común. No debemos olvidar los fijadores, que sujetaban el pelo con dureza de casco romano y que marcaron toda una época del buen peinar.
En el caso de las féminas, tuvieron que esperar a principio de los años sesenta para peinarse fuera de casa y a los aromas a champú de fresa o de huevo Geniol en sus capsulas de plástico, se le unió prontamente la laca, vendida a granel y usada a destajo en aquellas jóvenes yeyés. Si bien los niños de las clases medias y altas olían a lavanda, fabricada a litros por la industria Puig catalana, las señoras usaban mayormente Joya de Mirurgia, un perfume de cierta calidad y de olor bastante agradable. Algunas pocas privilegiadas habían descubierto el Chanel Nª5 y en misa o cuando hacían alguna que otra visita, dejaban un rastro de aroma parisino a su alrededor.
Si las clases dominantes tenían sus aromas característicos, no menos lo poseían las clases más humildes. El olor a pobreza era algo que podíamos identificar con toda claridad. No sólo porque en las zonas marginales o en los hogares más paupérrimos se usara el zotal simple o negro, cuando no el zotal rosa o de olor, sino porque las comidas a base de mucha agua y pocos condimentos, también con sus inconfundibles aromas anunciaban el estatus social de aquellas casas. Pero créanme, lo más característico de un niño pobre o si no pobre, humilde, y si no humilde, sencillamente hijo de obrero o trabajador agrícola, era el olor a margarina, concretamente a Margarina Mariann la Niña, que el Régimen del General Franco permitió importar de la lejana Noruega.
La ciudad tenía otros tantos olores, entre los que podemos destacar aquellos que se manifestaban tras el paso de los ganados por algunas de sus calles. Era más que usual que camino del aprisco cabras y ovejas se amontonaran en los lugares más inverosímiles y, tras ser jaleadas, correr presurosas hasta el lugar asignado para su custodia nocturna. Las vacas eran sacadas a pasear por la ciudad, pues era toda una garantía de higiene y sanidad el verlas lustrosas paradas ante las casas, que previamente habían contratado su leche. Los burros (elegidos como principales animales de carga para cuantos bártulos había que transportar, y de forma especial para llevar a domicilio los aromáticos y calentitos o calientitos panes) y los caballos, cuando no algún que otro camello, hacían de las calles de nuestra ciudad espacio vital. Y todos estos animales, así como los que estaban recluidos en las azoteas: cabras, conejos, palomas, gallinas, etc., contribuían a un olor muy especial y nada agradable.
En las tiendas se vendía toda una gama de productos que por sus características venían en grandes bidones, cajas o sacos. Hoy entras a un supermercado y no huele a nada. En cambio, antes en cualquier establecimiento de comestibles se olía a cebollas, ajos, toda clase de frutas y verduras, así como a nuestras socorridas papas (papatas). Había también a la venta longorones secos, pejines y arenques, que no contribuían a mantener limpia la atmósfera del lugar. Pero había un olor muy peculiar y nada desagradable, era el que procedía de los hatillos de alfalfa, fuera esta seca o verde.
Sé que este deambular olfativo por el ayer podía ser mucho más completo, pero creo que ya con esta medida tenemos más que suficiente. Animo al lector a cerrar los ojos y a soñar examinando los olores del ayer. Aquel que va desde la cocina hogareña a los campos de nuestra Vega Mayor, en donde la platanera era la reina del lugar y que hizo exclamar al poeta: Como perla perdida en medio de un mar de esmeraldas/ te diviso a ti Telde ¡Oh Jerusalén de Canarias!
Para terminar, tomaremos unas palabras del grande e inmortal don Miguel de Cervantes y Saavedra, que en su Quijote de la Mancha nos dejó escrito: Tiempo vendrá, quizá, donde anudando este roto hilo diga lo que aquí me falta, y lo qué sé convenía.

























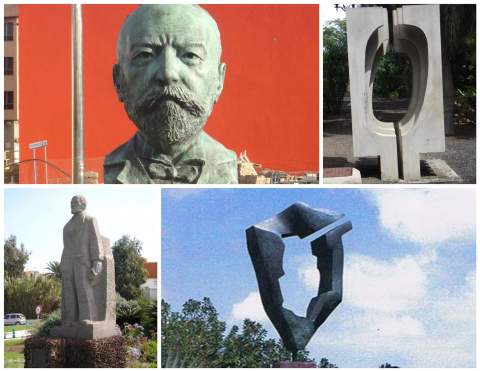

Pepi | Jueves, 30 de Noviembre de 2023 a las 20:46:10 horas
Ufff de verdad que me han llegado los aromas, parece incluso que en mi mente veo esas tiendas, me ha encantado. Gracias.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder