La guerra es un acto estúpido, un ejercicio bellaco propio de los que no tienen conciencia moral. En las trincheras al calor de las balaceras mueren las clases populares mientras los jerarcas mueven piezas de colores sobre una mapa desplegado en una mesa mientras los multimillonarios les susurran al oído. Quien haya leído, aunque sea un pizco, no puede desear la guerra ni nada parecido. Gabriel Chevallier publicó en el periodo de entreguerras ‘El miedo’ (Acantilado, 2009) que resulta un relato autobiográfico por su paso en la Primera Guerra Mundial enrolado en las tropas francesas. Un retrato sobre la desdicha del frente, las miserias más penetrantes, lo peor de la condición humana, la escasez de moral…
Todo ahora es la guerra. La agenda es la guerra. La actualidad informativa es la guerra. La cuenta de resultados de cada empresa es la guerra. La marcha rumbo al mercadillo a pertrecharse de alimentos el domingo es la guerra. Todo está supeditado a la lupa perversa de la guerra. Todo queda en suspenso mientras dure la guerra. Y los pronósticos políticos de cada Estado sucumben al temor de la guerra, agraviado por la locura de la amenaza nuclear. ¿Acaso fue poco la barbarie de Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945 y, para más inri, cuando el conflicto bélico llamaba a su fin? ¿Necesita Rusia sumarse al oprobio perpetrado en su día por Estados Unidos contra Japón? ¿De nada han valido, de cara a Moscú, décadas de mensajes de pacifismo?
La congoja nos atenaza en estas jornadas malditas. Intentamos seguir con nuestras rutinas, avanzar en los planes de vida trazados y conversar sobre otros temas y, sin embargo, la guerra sobrevuela de la mañana hasta la noche. Con el agravio de ser sabedores de que, a medida que transcurra el calendario, será más difícil frenar esta ignominia. Una lucha en suelo europeo, a poco más de tres o cuatro horas (¡es igual!) de avión desde diversas capitales del Viejo Continente. La masacre se siente cerca y las imágenes de la destrucción nos conmocionan, nos perturban.
Algunas narraciones apuntan a que, pasado un tiempo, los que sufren los bombardeos y los cercos militares sobre las ciudades se acostumbran. Que la mente se ajusta ante semejante dislate. En cambio, también los que observamos los acontecimientos desde el salón de casa frente al televisor nos resistimos a que sea así. A que Kiev sea Madrid, a que 1936 sea 2022 y, cómo no, a que esto puedo durar meses o años. La destrucción ayer de la torre de televisión en Ucrania nos recuerda que el periodismo hace su labor, que no tiene el poder de un tanque y, por el contrario, contar lo que sucede y llevarlo al exterior constituye un poder informativo que, en este caso, Moscú teme. Ojalá La Moncloa se mantenga firme en el criterio y no se deje embaucar por el belicismo. Tentaciones recaerán sobre Pedro Sánchez para que se añada al frente contra la invasión rusa más allá de lo defensivo. En menos de una semana la vida ha cambiado. Y los partes reemplazan a la calma otrora de las tardes. Peor ha sido, de largo, para todos aquellos ucranianos que hoy darían todo lo que tienen (lo que les queda) para retornar a sus rutinas rotas hace tan solo unos días. A saber si volverán a saborear algo parecido…







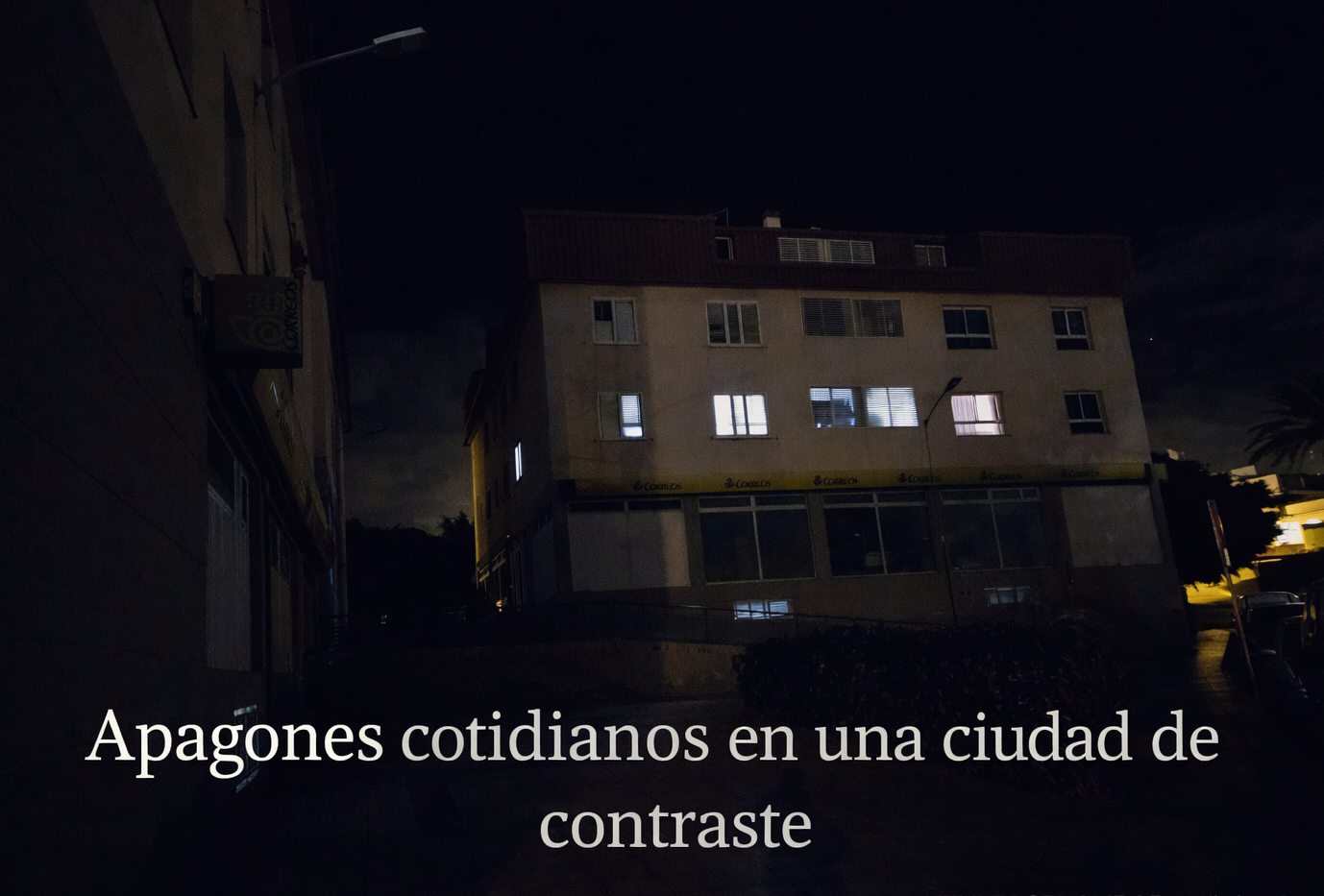




















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.121