Impresiona. Cuatro de la madrugada. Mientras la ciudad duerme, en una iglesia de pueblo se le cantan vivas a una virgen. Fuera, en la calle Benartemi, la gente espera. Paciente, pero bulliciosa. Entre abrazos y besos dobles. Como si la covid fuera ya cosa de un mal sueño. No hay un perfil definido. No hay una edad concreta. Ni género. Ni ideología. Tampoco, mucho menos, una filiación de tipo económico o dinerario. Ni siquiera la fe, aunque, en efecto, haya mucha.
A decenas de estas vidas diversas, muchas retornadas solo para este momento, lo que les mueve es un sentimiento compartido, identitario, casi racial. Y no me refiero a la Virgen, o no solo a la Virgen. Les mueve el barrio, con mayúsculas, un vínculo en extinción en esta sociedad plasmática y binaria.
Es innegable que la Virgen del Carmen de La Isleta arrastra devociones incondicionales de puro fervor religioso, pero es verdad también que su figura ha logrado trascender los confines de la fe y convertirse en un símbolo de una memoria colectiva, de una comunidad de recuerdos y vivencias.
En torno a ella, como la conocen en el barrio, confluyen, según el caso, la nostalgia por una infancia feliz, traviesa y callejera, el dolor por las heridas no cicatrizadas de los ausentes, la idealización de los amores de juventud, la evocación de las luchas colectivas ganadas y perdidas, el arraigo por unas raíces siempre presentes o una excusa para el reencuentro.
Todo eso se junta cuando la Virgen, mecida por los costaleros, asoma por la portada y aquella comunidad de almas enmudece y se entrega a la vivencia, muchos por fe y otros muchos por respeto y por tradición. ¡Qué pena! La Isleta no hay más que una.







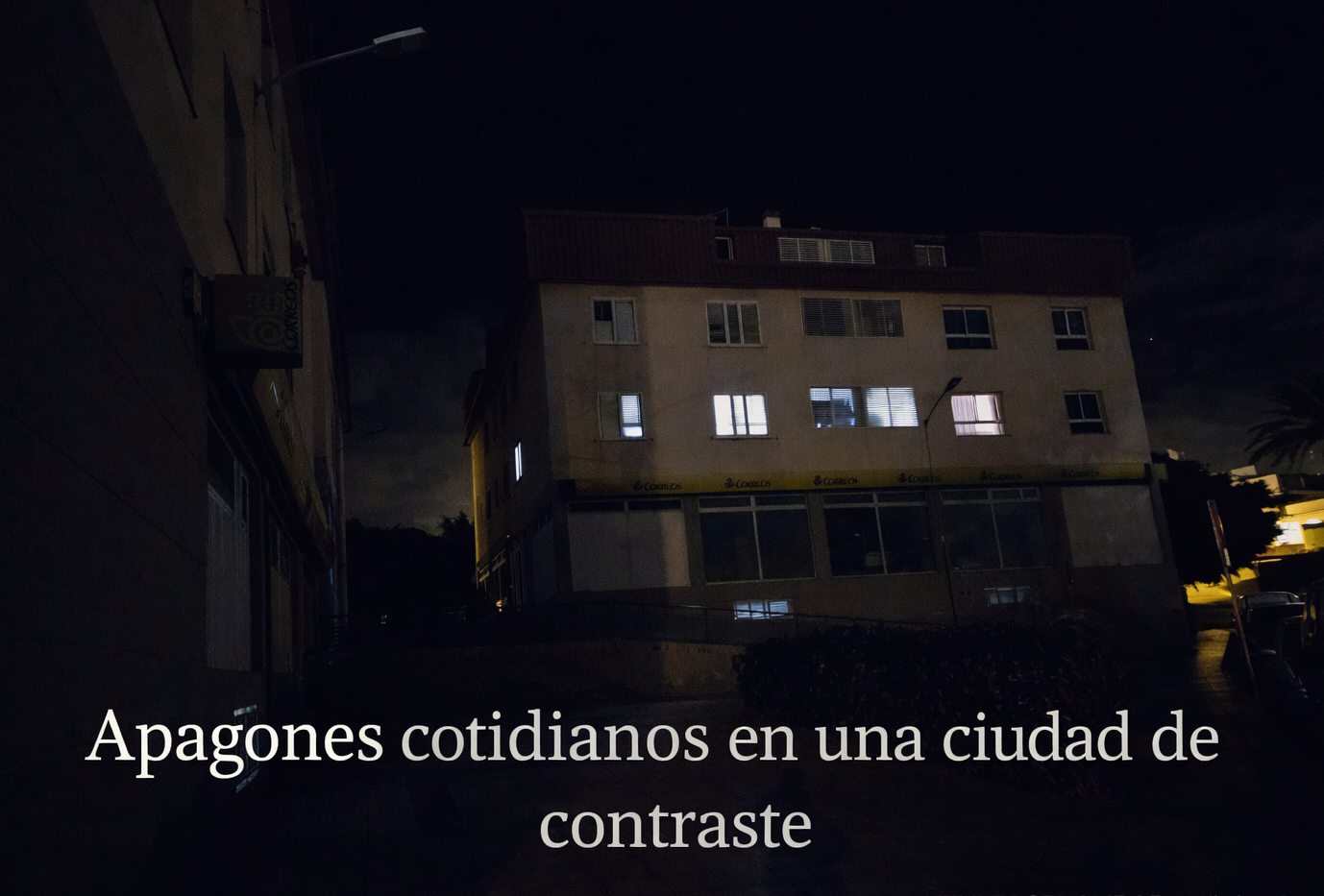























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.89