Muchas veces, más de las que yo quisiera, he tenido que aclarar la raíz u origen de los topónimos teldenses. Éstos suelen malograrse a través de los siglos. Cada generación o al menos cada dos o tres, caen en el craso error de querer denominar nuevamente lugares que, por su desconocimiento absoluto de la Historia, creen que jamás tuvieron nombre.
En algún artículo me he entretenido en reivindicar la existencia de topónimos históricos, que han sufrido cambios parciales o totales, sin que se nos pueda dar una explicación lógica de ello. Así a una urbanización de Hoya del Pozo, un promotor inmobiliario de origen peninsular, sin encomendarse a Dios ni al diablo, la trocó por Hoya Pozuelo, fórmula lingüística que puede ser muy acertada para cualquier pago de su tierra de origen, pero que resulta inviable por burlesco en nuestro cotidiano decir.
Otras veces, son las instituciones públicas, aquellas que deberían velar por salvaguardar nuestro Patrimonio Cultural las que contribuyen al cambio de los topónimos, así como al abuso de los mismos. Por ejemplo, a principio de los años ochenta, no salíamos de nuestro asombro cuando el M.I. Ayuntamiento de la Ciudad se empecinó en denominar San Gregorio, a lo que hacía casi cinco siglos se venía llamando Los Llanos, Los Llanos de Jaraquemada, Los Llanos de Telde o Los Llanos de San Gregorio.
He de confesarles que, a ciencia cierta, no sé cuántas veces hemos tenido que contestar a la misma pregunta ¿De dónde viene el nombre de Las Remudas? Para, a continuación, tener que escuchar de mi interlocutor la siguiente afirmación: A mí me han contado que se llamó así porque en donde hoy está el supermercado Hiperdino (en el margen derecho de la autovía GC1, junto al célebre y archiconocido molino americano de Los Calderín), antiguo Cruz Mayor, existió una casa habitada por tres hermanas, de las cuales dos eran sordomudas y la tercera hablaba por ella misma y por sus hermanas. La parlanchina se llamaba Juanita y era la jefa del clan.
Todo lo que me decía, era cierto. La existencia de esa familia fue realidad, yo mismo las visité numerosas veces, ya que eran muy buenas clientas de nuestro comercio y del Banco Central que por entonces mi padre representaba en Telde. Juanita era todo un número, pues en su afán de cubrir las deficiencias de sus hermanas, hablaba de forma atropellada hasta por los codos. Cumplidora como ella sola y educada a la manera de las gentes sencillas de nuestros campos, saludaba dando las buenas horas y preguntando si queríamos un buchito de café, que por cierto lo hacía a la manera antiquísima de filtrarlo, lo que se conocía como café de calcetín, que no era tal, pues la operación se hacía disponiendo de una especie de cono de tela al que previamente se le había depositado en su interior el café recién molido, vertiéndose sobre éste agua caliente hasta que por filtración, el resultado de la operación, caía en un recipiente de latón. Y de ahí a unas minúsculas tacitas de porcelana minuciosamente decoradas con flores multicolores y ribete superior dorado.
Pero volvamos a Juanita y a sus hermanas. De natural solteras de por vida, en el antiguo argot jurídico no conocieron estado. Éstas últimas se dejaban ver muy pocas veces, pues eran personas muy tímidas y algo retraídas. Juanita sabía interpretar aquellos sonidos guturales que, de forma más o menos armónica, emitían sus hermanas. Éstos componían su único lenguaje que se afianzaba gracias a muecas en sus rostros y espavientos en sus brazos y manos. Lo cierto es que Juanita sabía lo que querían decir y así nos lo transmitía con atropellada rapidez.
Hecha esta aclaración, sigamos el discurso apoyándonos en los estudios toponímicos, que de la comarca teldense se realizaron, entre 1931 a 1958, por el tantas veces mentado Dr. D. Pedro Hernández Benítez, a la sazón cura párroco de la Matriz de San Juan Bautista de Telde, arqueólogo e historiador. En su obra Telde, sus valores: Arqueológicos, históricos, artísticos y religiosos editada en nuestra ciudad en 1958, en la página 335 nos dice: Remudas (Las)- Caserío importante, en dirección al mar del Barrio de San Juan, así llamado porque en él se hacían las plantaciones de cepas de caña de azúcar para luego remudarlas a la plantación definitiva. Así se le denomina desde comienzos del siglo XVI.
Sobradas razones han permitido a los teldenses conservar este topónimo, que a pesar de todos los pesares, no lograron borrarlo de nuestras mentes y de nuestro hablar cotidiano, aunque intentos hubo cuando se llevó a cabo la urbanización de tal paraje. El Dr. en Arquitectura D. Salvador Fábrega Gil, autor del proyecto del Polígono de Las Remudas, fue un claro defensor de la toponimia original. Así lo ponía de manifiesto en cuantos planos e informes realizaba para las instituciones gubernativas.
No nos vamos a entretener en explicar con detalle los cambios experimentados en la agricultura grancanaria a través de los siglos, pero sí dejaremos por escrito que si algo la ha caracterizado, ha sido el sistema de monocultivos para su posterior exportación, junto a otros para autoabastecimiento. A finales del siglo XV y durante gran parte del XVI, fue la caña de azúcar la protagonista por excelencia de las tierras de la Vega Mayor de Telde. Sustituida paulatinamente, a finales de esa centuria, por la vid para, con su fruto, crear caldos (vinos) de alta calidad, entre los que se encontraban los famosos malvasías (finales del siglo XVI, siglos XVII y XVIII). Ya en el siglo XIX, muchos de nuestros campos fueron cubiertos por nopales (tuneras), plantas de hábitat de la célebre cochinilla (parásito que tras su recolección y posterior tratamiento se convertía en tinte).
A partir de 1840-45, la campiña teldense vio surgir un nuevo cultivo, la platanera, que será protagonista en la centuria decimonónica y buena parte de la posterior, hasta nuestros días. Junto a ésta se experimentó, en los últimos años del siglo XIX, con un nuevo producto agrícola: el tomate. Que Mr. Blisse plantó por primera vez en tierras de Telde, concretamente en la finca conocida como El Mayorazgo de Tara. Este caballero inglés abrió las puertas de un nuevo ciclo agrícola de indudable rentabilidad.
Como han podido comprobar, el paisaje de Las Remudas, como el de sus cercanas La Pardilla, Hoya Cigala, Marpequeña o San Antonio del Tabaibal fueron variando. Centuria tras centuria, conservando sus topónimos primigenios; aunque alguno como el caso de Hoya Cigala se haya perdido irremediablemente. Gran parte de ella se encontraba en lo que hoy es el puente, que permite el paso a nivel de la GC1 sobre la Avenida del Cabildo, exactamente junto a Las Remudas.
Hasta aquí, esta llamada de atención para que no desvirtuemos nuestro rico legado histórico, echando por el camino menos firme y con construcción apresurada. A los doctos historiadores de bares y cafeterías, este Cronista les recomienda invertir parte de su tiempo de ocio en la lectura de un buen libro, en casa o en la biblioteca más cercana. Así evitaremos errores que no nos llevan a ninguna parte o mejor dicho, que desembocan irremediablemente en la mutación ficticia de nuestro pasado.
Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.















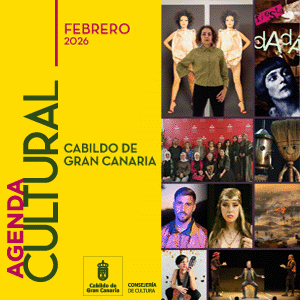











Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.175