(Dedicado a mi hermano Paco José)
La espadaña del viejo templo franciscano sigue ahí, testigo fiel de tiempos pasados y presentes. Inerte, silenciosa como si no le interesara nada de lo que a su alrededor acontece. La cantería gris en la que la construyeron, en pleno siglo XVII, le sirve de coraza defensiva, aunque en esa dura piel hay signos de deterioro. Unos responden a la humedad, otros al viento y los que más a la acción de la mano destructora del hombre.
Alguien me recordó que, a principios de la década de los setenta del pasado siglo XX, unos vientos huracanados derribaron los arcos que guardan sus campanas. Gracias al empeño de don Teodoro Rodríguez y Rodríguez, por entonces, recién llegado a la parroquia de San Juan Bautista fueron reconstruidos con esmero y alguna que otra modificación.
Al mirar la mole pétrea, se puede apreciar la sencillez de sus líneas arquitectónicas, en donde aún hoy, dos pesadas campanas llaman de vez en cuando a ciertos oficios religiosos. Bajo ella se amontonan de forma improvisada un grupo de palomas que se arrullan febrilmente en una danza reproductiva.
Una vecina del lugar ha salido con una pequeña bolsa y a manera de sembrador introduce su mano en ésta, lanzando a boleo migas de pan y granos de millo (maíz). De pronto se terminaron los amoríos alados. De forma precipitada todas alzan el vuelo para posarse de nuevo en el desigual pavimento de guijarros de la Plaza de Los Romeros. Mientras todo ésto sucedía, se acercó otra vecina para recriminar la acción dadivosa de la primera ¡No sabes que así lo que haces es alimentar a estos bichos, que solo ensucian las azoteas!
Al oírlo, algo se quebró en mí, pues llevaba tiempo admirando la escena bucólica de cielos límpidos, espadaña vetusta y palomas yendo y viniendo sin más preocupación que hacerse las encontradizas.
La violenta reacción de la mujer denunciante trajo a mi memoria un titular de periódico nacional, que decía algo así como: las nuevas ratas con alas, las palomas. El joven periodista, con una visión extremadamente estrecha y sincrónica, escribía en su artículo cómo esos animales eran causantes de grandes males, tanto para las cosas inanimadas (esculturas al aire libre, iglesias, edificios institucionales, casas privadas, etc.) Así para los más variados animales domésticos y como no para los expuestos pulgones de los humanos. Fue tan cruel en su exposición que solo le faltó acusar a las palomas de la caída del Imperio Romano y del asesinato de John Fitzgerald Kennedy.
Después de que mis pensamientos fueran y vinieran, me acordé de algunas experiencias personales y otras que había leído o que me habían transmitido.
No sé quien colocó las clases de latín en la siempre soñolienta hora de las tres y media de la tarde. El Hermano Emilio, que así se llamaba aquel buen hombre de las Escuelas Cristianas de La Salle, se esmeraba para tenernos despiertos y más o menos atentos a la pizarra o encerado. Le queríamos tanto que, aunque nos costaba un gran sacrificio, hacíamos todo lo posible por seguir el ritmo de sus explicaciones. Su método pedagógico se fue perfeccionando según avanzaba el tercero de bachillerato. Al principio, después de un breve saludo y de la oración pertinente, pasaba a contarnos una historia, que prontamente nos llevaba al temario contenido en el libro de Lengua Latina.
Uno de esos días, escribió en la pizarra con tiza de diferentes colores la palabra Columba-ae. Advirtiéndonos que por sus terminaciones estaba bien claro que se trataba de la primera declinación y que seguramente conoceríamos su significado por poco que nos esforzáramos. Dos o tres de nosotros levantaron la mano y pisándose en el habla unos a otros, dijeron: paloma. Entonces el Hermano Emilio pidió que le dijeran palabras del español, cuya raíz fuera esa misma palabra latina. Alguien dijo colombofilia (amor a las palomas), colombo fobia (odio a las palomas), colombófilo (aquel que ama o cuida de las palomas) y así… Alguna que otra más.
Nuestro sacrificado Hermano nos dijo que en latín también existía otra palabra para nombrar a esa ave y era la menos conocida de Palumbus. De donde, sin duda alguna derivaba lo de paloma en castellano o español. Después de pensárselo un rato, comenzó a decirnos que de todos los animales que hay sobre el orbe de La Tierra, la paloma tuvo el privilegio de aparecer en una de las principales escenas del Antiguo Testamento, concretamente en los primeros momentos después del Diluvio Universal. El Patriarca Noé queriendo cerciorarse que las aguas se habían retirado a sus cauces antiguos, echó al vuelo una paloma y después de un tiempo esta regresó con una ramita de olivo en medio de su pico, señal fidedigna de que el castigo divino había cesado.
Fue también en Las Sagradas Escrituras, pero en este caso en el Nuevo Testamento, cuando se vuelve a nombrar a dicho animal en su estado más tierno, es decir, el de simples pichones. Habiendo pasado un tiempo desde el nacimiento del Niño Jesús, José y María llegan al Templo para allí ofrecer dos tiernos pichones. Así lo dictaba la Ley. Los israelitas debían ofrecer el primogénito de sus hijos a Yahvé. La humildad de la pareja de Nazaret no les permitió entregar un buey o una vaca, tampoco un cordero, pero sí unas jóvenes palomas. Treinta años más tarde, en un recodo del río Jordán un hombre cubierto con pieles de camello, largas melenas y barba, con aspecto descuidado y ojos desorbitados, bautiza con agua a cuantos escuchan sus proféticas palabras. Juan, por sobrenombre el Bautista, ve llegar a su primo Jesús que con humildad extrema pide ser bautizado. Juan no se cree merecedor de tal privilegio. Pero ante la insistencia de Jesús cede. Abriéndose los cielos, una paloma blanca representación del Santo Espíritu Divino, aletea sobre El Mesías a la vez que una voz clama ¡Éste es Mi Hijo Bienamado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadle! De nuevo es la paloma símbolo de lo divino.
A lo largo de los primeros siglos, panes, peces y palomas, por sí solos o junto a un crismón vienen a señalar los lugares de hábitat y culto de los seguidores de Cristo. Así en el Arte Paleocristiano se hacen presentes en catacumbas y otros recintos religiosos.
Avanzando en el tiempo, no son pocas las veces que en el Románico y Gótico se representa a la Santísima Trinidad como un Padre Anciano entronizado, delante de Él como primicia Nuestro Señor Jesucristo y sobre la cabeza del Dios Creador una paloma blanca con alas abiertas, representando al Espíritu Santo. Desde el Pre-renacimiento hasta el Renacimiento y más tarde en el Barroco, la paloma está presente en pinturas sobre tablas, bronce, paredes, lienzos y también en algunas esculturas; recordemos brevemente las Anunciaciones de Fra Angélico o los Arrobamientos Místicos de Santa Teresa de Jesús. Ya más cerca de nuestra contemporaneidad traemos hasta nuestro presente artículo los bellos versos de Alberti, el poeta gaditano universal, quien proclamó por escrito y oralmente aquello de: Se equivocó la paloma./Se equivocaba./ Por ir al Norte, fue al Sur./Creyó que el trigo era agua./Se equivocaba./Creyó que el mar era el cielo;/que la noche la mañana./Se equivocaba./Que las estrellas eran rocío;/que la calor, la nevada./Se equivocaba./Que tu falda era tu blusa;/que tu corazón su casa./Se equivocaba.(Ella se durmió en la orilla./Tú, en la cumbre de una rama.).
Cómo no recordar a ese otro gran andaluz, esta vez malagueño, Pablo Ruíz Picasso, quien con simples trazos dibujó cientos de veces palomas, unas en descanso y otras alzando el vuelo en busca de la Paz tan necesaria de esa Iberia nuestra, madre desgarradora de tantos hijos.
Echando manos del cancionero en español tenemos la más que célebre Zarzuela de La Paloma, festejo por antonomasia del Madrid castizo. Otras palomas fueron cantadas por cientos, miles de voces, pero ninguna supo darle ese halo de cándido virtuosismo como la gran María Dolores Pradera con su Currucucú paloma o Si a tu ventana llega una paloma… Ahora los amigos que me leen, por ello les estoy eternamente agradecido, me mandarán correos electrónicos y whatsapp para aportarme otros tantos títulos del cancionero, que yo he pasado por algo para simplificar estas líneas de memoria. Y cuando ya vamos dando con el final de la crónica, vuelvo a Telde, aquella que mi bisabuelo decía que le olía a gofio y a ron. Echando unas décadas atrás, me sitúo en los años sesenta del siglo XX. Diviso, en el cielo de mi barrio de Los Llanos de San Gregorio, las palomas de mis vecinos cortando los aires de oriente a occidente y de septentrión a meridión. Desde lo alto de la azotea de nuestra casa familiar, me fijo en algunos palomares: El de mi primo Felipe Castro, todo él habitado por magnificas palomas mensajeras, que por estos lares llamábamos correas; al otro lado las palomas buchudas o ladronas, que un vecino liberaba para que le trajera de vuelta alguna que otra secuestrada vilmente por los arrullos del gigantesco buche alado.
Tuvo nuestra ciudad gran número de colombófilos y aún hoy creo que los hay. Mi admiración es para mi buen amigo Pepe Santos, quien en su finca de Jacó, en las inmediaciones del barrio de La Breña, posee un magnífico palomar al que le dedica tiempo y trabajo adornado de profunda pasión.
Recuerdo, como si fuese ahora, limpiar el palomar de mi hermano Paco José. Éste, en vez de cajones de coñac para hacer los nidos, usaba tallas de barro cocido, pues éstas se podían limpiar en profundidad y evitar así cualquier parásito indeseable. La fuerte manguera caía sobre el piso para levantar toda la suciedad del mismo y después de colocar el millo y la archita, cambiarles el agua dejando todo en una momentánea e ideal limpieza. Mi hermano elegía a sus mejores palomas y con mercromina les pintaba la parte baja de las alas, para así distinguirlas cuando volaban por el cielo teldense. Otras veces, nos decía a mi hermano Julio César y a mí que fuéramos a casa de Miguelito Rodríguez para comprar los granos antes aludidos. ¡Y que feliz nos hacía meter las manos en los sacos de archita y ver como éstas se desplazaban ante la presión de las mismas, era algo mágico!
Para la mujer recién parida, para los enfermos de casi todo, pero más de tuberculosis que de otros males, así como en velatorios domésticos, siempre había una persona que hacía un rico caldo de pichón para sanear las madres y fortalecer el espíritu. ¡Cuánto nos han dado las palomas a través del tiempo! Y ahora un mequetrefe frente a su ordenador dispara con el dardo de la palabra sobre ellas llamándola ratas con alas.
Si es cierto que en gran número pueden realmente perjudicar, no es menos cierto que dan una alegría inmensa verlas libres en nuestros parques, jardines y plazas. Cuantos niños llegados de todos los lugares de Gran Canaria acudían, cada domingo, a la Plaza entre todas las plazas de la Isla: Santa Ana, para ver sus palomas venir sobre ellos y alimentarlas de casi todo. Si hay quien cantó con bellos versos musitados a las campanas de Vegueta ¿Por qué no incluir entre las canciones de nuestro folclore alguna dedicada a las palomas de Santa Ana?
Mientras eso sucede, este Cronista sale cada día de su casa y, tras caminar media docena de pasos, siente un profundo agradecimiento por sus vecinas aladas, aquellas que acompañaron sus juegos infantiles y juveniles. Las mismas que se soltaron en las procesiones de Corpus o en Domingo de Resurrección. Las que estuvieron presentes en muchas fiestas de nuestros barrios. Las que hicieron las delicias de los niños, que acompañados de padres y abuelos, visitaban cada año las ferias de ganado de San Isidro Labrador, San Juan Bautista, San Gregorio Taumaturgo y la Inmaculada Concepción.
Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.















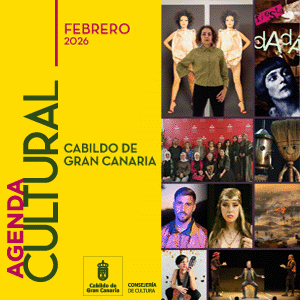











Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.175