Cuando éramos estudiantes de la Universidad de San Fernando de La Laguna, Tenerife, oímos por primera vez al profesor D. Telesforo Bravo el término al que hoy aludimos en el título del presente artículo.
Recuerdo como si fuera ahora, al ya canoso enseñante que, con su rotunda voz y su autoridad académica, por todos reconocidas, nos señalaba como la proliferación de espacios urbanos o semi urbanos con sus luminarias viales aparejadas, ya eran un problema para la navegación aérea y para la observación de los cielos por los científicos.
Así adquirían cada vez más valor la gran meseta del Valle de Ucanca a los pies del Teide y el Roque de los Muchachos en la isla de San Miguel de La Palma, pues en estos apartados lugares la inexistencia de luces artificiales hacía posible la visualización de cuanto acontecía en el inmenso Universo.
Recientemente visitando Las Cumbres, las hermosas cumbres de nuestra Gran Canaria y mirando al Norte, al Este y al Sur de la Isla, comprobamos que pocos espacios estaban libres de esas lucecillas, que como luciérnagas cubrían toda o gran parte de nuestra geografía insular, a excepción del deshabitado o casi deshabitado Oeste. Tres triángulos destellaban de forma realmente espectacular, al Noroeste Agaete-Gáldar-Guía, al Noreste Las Palmas-Arucas-Telde y al Sureste Arinaga-Vecindario-Mogán. Los demás sitios no es que no estuviesen iluminados, sino que lo estaban relativamente menos.
Aun con ser la contaminación lumínica un problema, no es tan molesta y dañina como la llamada contaminación acústica, pues ésta hiere irremediablemente a unos órganos tan sensibles como los oídos. Así el ruido de una moto, un coche, camión o cualquier otro vehículo móvil es altamente agresivo. Como lo son las esporádicas sirenas de las ambulancias, vehículos policiales o de bomberos.
Pero no vamos a ser tan radicales que por quejarnos nos vayamos a quejar hasta del ronquido de un compañero o compañera de habitación. Lo realmente asombroso es la facilidad que tiene el ser humano para hacer ruido. A los españoles en general y, particularmente a los andaluces y canarios, se nos dice que alzamos la voz o gritamos como norma general de nuestro hablar. No sé si es cierto o no que éste sea el denominador común de nuestra forma de expresarnos, pero sí que he podido comprobar como elevamos la voz en espacios reducidos, sean estos públicos o privados.
Ahora quisiera exponer una grave situación, que bien podíamos evitar, si tuviéramos dos dedos de frente. Me refiero al pertinaz y contundente ruido que hacen los fuegos artificiales o como se dice por estos lares los voladores. Hace cincuenta años se lanzaban al aire muy pocos voladores por mes. En Telde por San Juan Bautista, 24 de junio; San Gregorio Taumaturgo, 17 de noviembre y la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre.
Por sus arrogantes presencias y su extrema sonoridad se les llamaron fuegos mayores, cuando no espectáculo pirotécnico. A imitación de estas tres solemnidades religiosas otros quisieron hacer lo propio y así en San Antonio del Tabaibal y La Pardilla, San Roque, Melenara-Las Clavellinas y también, como no, en el Calero, Ejido y Lomo Magullo, coincidiendo con sus fiestas patronales lanzaban unos cuantos voladores, sin más, pero como diría Pancho Guerra, nuestro escritor costumbrista, a través de su personaje Pepito Monagas: señoras y señores ésto ha sido el cafén para todos.
No hay acontecimiento festivo alguno que no se derroche toda suerte de fuegos artificiales. La mayor parte de ellos en la noche y más concretamente a las doce de la noche cuando se une la víspera con el propio día del Santo Patrono. Se lanzan miles de euros al cielo con la disculpa de que son sufragados por éste o aquel empresario altruista, y presumiblemente benefactor.
Los fuegos acuático-terrestres de Melenara, en la última semana de mes de agosto, ya han superado a todos los de la Isla. Sólo comparables con los de la localidad norteña de San Lorenzo y los capitalinos del 31 de diciembre en la Playa de Las Canteras.
La noticia ha saltado en todos los medios: Un joven llora desconsoladamente a su perro muerto, tendido a sus pies. El diagnóstico del veterinario fue dictaminar que murió por no resistir, ni sus oídos ni su corazón, las altas dosis de ruidos explosivos a la que se le sometió por una fiesta cercana. Los otorrinos ya han denunciado ante la Organización Mundial de la Salud que, de dejar que las cosas sigan así, no nos extrañemos que ancianos, niños, personas autistas y otras hipersensibles puedan sufrir graves daños auditivos y por ende psicológicos. Como en casi todas las cosas de la vida no se pide la supresión de estos elementos festivos de natural jolgorio, sino adaptarlos a una medida adecuada. El color es motivo de ensoñación, el ruido de espanto.
Los fuegos artificiales ponen en peligro la salud, pero también son el acicate necesario para prender fuego, tanto en campo como en ciudad. Y no pocas veces su almacenamiento trae consigo grandísimas preocupaciones por lo frágil que es su conservación libre de explosión. Todos los años aparecen en los rotativos accidentes en donde unos se queman, otros se mancan y otros mueren por la imprudente utilización de la pólvora.
de voces y entre ellas la mía, nos alzamos para pedir encarecidamente que controlemos el uso y disfrute de los voladores, buscando la fórmula para que éstos reduzcan sus desagradables sonidos. Y poco a poco irlos sustituyendo por espectáculos de luz y color como ya se hacen en las principales capitales del mundo. La luz, aun siento también contaminante, es mucho menos dañina que los taponazos tercermundistas de nuestros voladores.
Antonio María González Padrón es licenciado en Historia, cronista oficial de la ciudad e Hijo Predilecto de Telde.






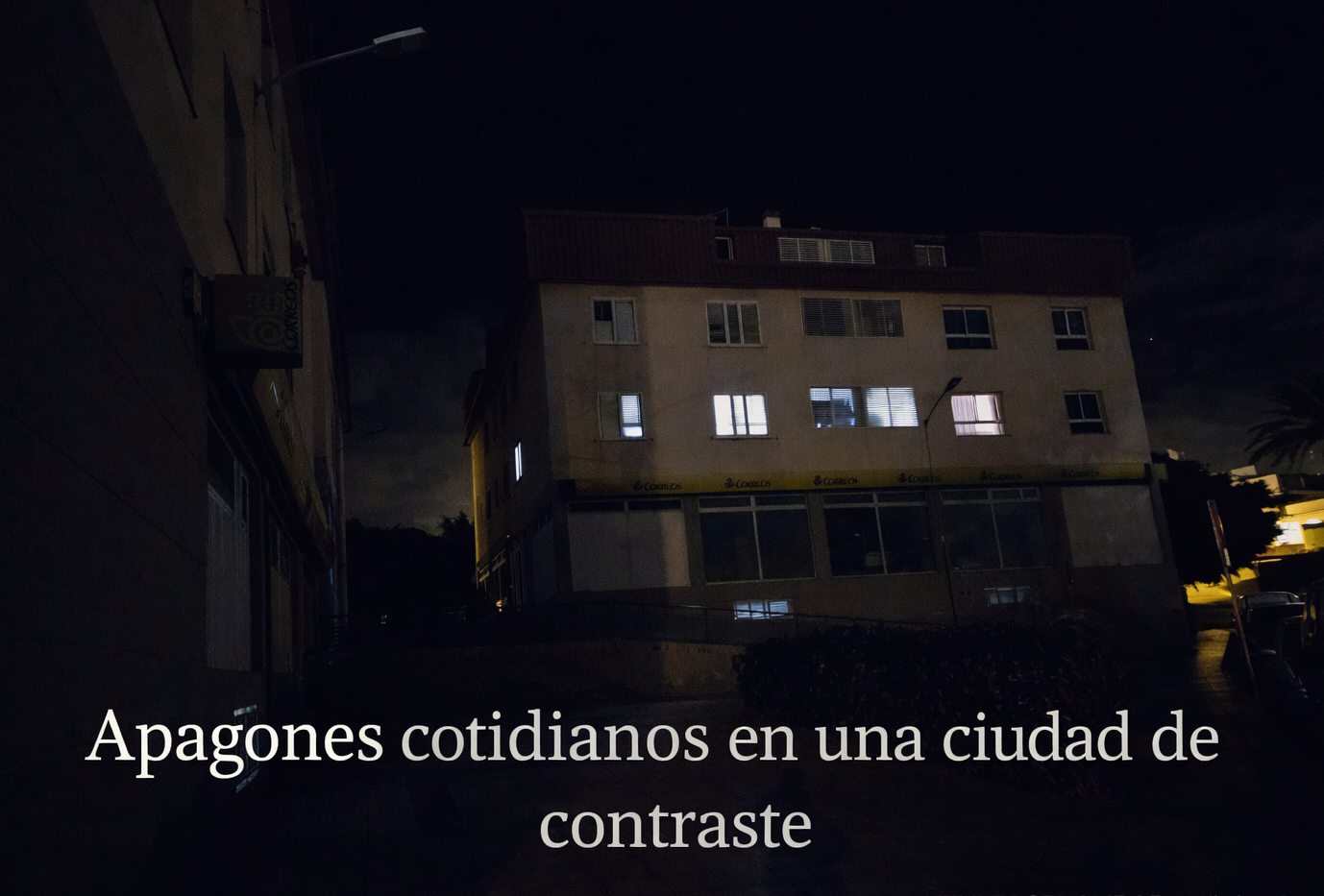


















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221