En nuestro paseo de hoy nos hemos ido al barrio de La Garita y al llegar a la Rotonda de los Emigrantes, cuando finaliza la Avenida del Cabildo Insular, nos dirigimos a la Urbanización Los Alisios, donde vamos en busca de la calle Mato Risco, cuyo recorrido nos ocupa hoy.
La calle Mato Risco, se inicia en la calle Culantrillo y con una orientación de Sur a Norte, finaliza en la calle El Junco, tras recorrer unos 130 metros, aproximadamente. Tiene paralela al Poniente el futuro vial de la Circunvalación Costera y al Naciente la calle El Junco.
Esta nominación fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 28 de enero de 2000 y la misma guarda analogía con las del resto de los viales existente en la Urbanización, así como las del sector en general, dado que todas ellas se refieren a plantas y flores.
Desde esa fecha ha pasado a formar parte del Callejero Municipal del Distrito V, Sección VII del Censo de Habitantes y Edificios.
Es esta urbanización relativamente nueva, de tan sólo algo más de una década de antigüedad y, en la misma, podemos encontrarnos algunos locales comerciales (un restaurante, oficinas municipales de Desarrollo Local o la nueva Jefatura de la Policía Local) y mayoritariamente edificios destinados a viviendas, del tipo chalets con zonas de retranqueo en todos sus linderos. Existen hermosas edificaciones que denotan un alto coste en su construcción, con diseños arquitectónicos modernos, prácticos y de gran belleza.
Sinopsis de la nominación:
Mato Risco o “matorrisco común”, cuyo nombre botánico es Lavandula canariensis, es una planta endémica del archipiélago, que se encuentra representada en todas las islas. Se diferencia del resto de especies del género en las islas por tratarse de un arbusto de hasta 1,5 m, que tiene hojas verdes, generalmente bipinnatífidas y tallos glabros
Las especies del género Lavandula se diferencian dentro de Lamiaceae por sus hojas pinnati-lobuladas y por sus flores que se disponen en una espiga corta que se dispone al final del tallo; la corola es irregular, con dos labios, de los cuales el superior no es curvado; el cáliz posee de 13-15 nervios y dientes cortos y en cada flor hay cuatro estambres fértiles.
Lavandula: procede del latín lavare, aludiendo al perfume de su aceite.
Lavandula es un género de la familia de las lamiáceas, que contiene unas 60 especies y taxones infra-específicos aceptados de los algo más de 200 descritos; son conocidas como lavanda, alhucema, espliego o cantueso.
Son plantas sufruticosas, perennes de tallos de sección cuadrangular, generalmente muy foliosos en la parte inferior, con hojas de estrechamente lanceoladas a anchamente elípticas, enteras, dentadas o varias veces divididas, con pelos simples, ramificados y glandulíferos. La inflorescencia es espiciforme, formada por verticilastros más o menos próximos, con frecuencia con largos escapos. Las brácteas son diferentes de las hojas, frecuentemente coloreadas, las superiores, a veces, muy diferentes y sobresalientes en penacho o corona. El cáliz tiene 5 dientes triangulares pequeños, el superior generalmente acabado en un apéndice más o menos elíptico, en forma de pequeño opérculo que cierra la garganta del cáliz; el tubo de este último presenta 8-15(17) nervios y no tiene anillo interno de pelos (carpostegio). La corola es bilabiada, de color lila, azul o violeta, raramente blanco; el labio superior tiene 2 lóbulos y el inferior 3, todos de tamaño parecido. Tiene 4 estambres, didínamos, los superiores más cortos, en general no sobresalientes del tubo; el estilo es capitado. El fruto es una tetra-núcula, cada una de forma elipsoide, de color castaño.
Distribución amplia: desde la región macaronésica, por toda la cuenca mediterránea y, de manera dispersa, por la mitad Norte de África, la Península arábiga y el Sur de Asia hasta la India.
Estas plantas se usan desde antiguo como ornamentales y para la obtención de esencias, así como medicinales, aromatizantes y condimentarias. Las más utilizadas son el espliego (L. angustifolia, L. latifolia) y los lavandines de origen híbrido (abrial, super, grosso) y, en menor medida, L. dentata, L. stoechas y L. pedunculata. La cantidad de aceite esencial obtenido difiere según la especie, estación y método de destilación. Esta esencia se utiliza principalmente en industrias de productos de tocador y de perfumería y, ocasionalmente, en pomadas, etc., para enmascarar olores desagradables.
El género fue descrito por Carolus Linnaeus y publicado en Species Plantarum 2: 572. 1753.
Etimológicamente Lavandula: es un nombre genérico que se cree que deriva del francés antiguo lavandre y en última instancia del latín lavare (lavar), refiriéndose al uso de infusiones de las plantas. El nombre botánico Lavandula como el usado por Linneo se considera derivado de este y otros nombres comunes europeos para las plantas. Sin embargo, se sugiere que esta explicación puede ser apócrifa, y que el nombre en realidad puede ser derivado del latín livere, "azulado".
Toponimia de la zona:
Emprendemos un concienzudo paseo y mientras tanto pensamos en la toponimia del barrio en el que nos encontramos.
La Garita, según extraemos del libro “Telde” del Dr. Hernández Benítez, esta toponimia se describe como: “La Garita.- Nombre de una playa llamada antiguamente “puerto de la madera”; este topónimo nos recuerda el lugar o garita en el que se hallaba el cobrador de los impuestos sobre las mercancías que entraban por aquel puerto.”
Desde los últimos años del siglo XV y hasta el último tercio del siglo XVI, en nuestra ciudad y en las islas en general se vivió el ciclo del cultivo e industrialización de la caña de azúcar, así como la exportación de sus productos. Pero esta actividad llegó a su fin por diversos motivos: no poder competir con la producción americana de las Antillas al ser de mayor calidad y menor coste su producción con una mano de obra casi esclava, la falta de madera para la combustión en el proceso industrial y la falta de agua, tanto para el riego como para la motricidad de los ingenios. Todo el proceso de comercialización al extranjero, se realizaba a través de los puertos de Gando, Melenara o de La Garita.
Fue también por este Puerto de la Madera, por donde se embarcaba la madera que habría de alimentar las calderas de los barcos de vapor que se dirigían desde Europa a América o a África, en pleno siglo XIX, con gran incidencia en nuestros bosques, nuestra climatología y en definitiva sobre nuestro patrimonio medioambiental, sin que las autoridades nacionales o insulares lo impidieran.
En este puerto se encontraba una caseta o garita, al parecer similar a la de los fielatos, de planta hexagonal y realizada en madera, donde se ubicaba el funcionario de impuestos, quien cobraba los aranceles propios por la entrada de mercancías a la isla, amparados por la Ley de Puertos Francos, y cuya estancia duró hasta bien entrado el siglo XIX, cuando se inicia la centralización de estos servicios aduaneros en el Muelle de La Luz (Las Palmas de GC).
Este régimen económico data desde la época de los Reyes Católicos, quienes inteligentemente establecen los Puertos Francos para las islas que componen el Archipiélago Canario, a fin de favorecer o equilibrar la economía en las mismas ante el fenómeno del insularismo. Hoy el fenómeno insularista lo provocan los mismos hijos de las islas, no deja de ser una enfermedad endémica, recibe varios nombres según el proceso de desarrollo: insularismo, regionalismo, nacionalismo, independentismo,… aunque todas terminan por mostrar las mismas afecciones en un proceso degenerativo teledirigido desde fuera, a conveniencia de otros, conocido como “pleito insular”.
Caminando por los pasillos del tiempo y remontándonos a finales de la década de 1950, este lugar estaba formado por cultivos de tomateros que llegaban hasta el propio límite marítimo-terrestre. Recordamos pasar por las polvorientas carreteras en medio de las empalizadas de cañas para irnos a la Punta de La Mareta a pescar, la expectación que nos suponía a la chiquillería el desconocimiento de zonas relativamente privadas y poco frecuentadas por lo difícil de su acceso.
El respeto que nos infundía lo accidentado del acantilado y la fuerza que el mar expresaba en la zona al chocar el reflujo marino con los roquedales sumergidos, propios de las erupciones volcánicas del cuaternario. Todo era hermoso, enigmático y atrayente. Años más tarde, todo esto cambió y las sensaciones aumentaron, cuando más expertos en el tema nos atrevimos a practicar el submarinismo en la zona, no exenta de una importante peligrosidad, pero la verdad es que eran también cosas propias de la juventud de aquel entonces, con una gran carga de arrojo y una no menor de irresponsabilidad.
Vino luego la evolución de la construcción y el fomento turístico, tras el declive de los cultivos del plátano y el tomate, produciendo el abandono de la agricultura y todo se urbanizó, todo se construyó, todo... absolutamente todo cambió.
Algo parecido vino a suceder con la industria de la Salina, que existía en la Punta de la Mareta, que presentaba un entramado de embalses, simétricos y escalonados, ofreciendo a la vista un paisaje muy peculiar de geométrica confección, cuyos testimonios se pueden apreciar aún en el lugar, mediante unas paredes de ladrillos cuasi derrumbadas. Aquella industria artesanal fue desplazada a finales de la década de 1950, por otros procesos más industrializados más avanzados, de mayor producción y bajo coste, que la hicieron poco rentable, abogándola a la desaparición.
Efemérides:
Un día tal como hoy, hace ahora mismo 78 años, es decir el 19 de marzo de 1937, llega a Las Palmas de Gran Canaria el nuevo obispo Antonio Pildain y Zapiain. Doctorado en Teología, fue ordenado sacerdote el 13 de septiembre de 1913. En las elecciones de 1931 fue elegido diputado en las Cortes republicanas por la coalición católico-fuerista. De esta etapa destaca su defensa de las prerrogativas de la Iglesia. El papa Pío XI lo nombró obispo de la diócesis de Canarias el 18 de mayo de 1936 y fue consagrado obispo el 14 de noviembre de dicho año, aunque no entró en su diócesis hasta el 19 de marzo de 1937. Su espíritu de trabajo le llevó a en tan sólo un año, inaugurar unas 19 nuevas parroquias, además de iniciar y concluir las obras de construcción del Seminario de Tafira, en tan solo seis años. Participó en el Concilio Vaticano II, donde pronunció varios discursos.
Hoy precisamente se cumplen 45 años de aquel 19 de marzo de 1970, día en el que por primera vez, en plena "Guerra Fría", los dirigentes de los gobiernos de Alemania Federal y la República Democrática Alemana, Willy Brandt y Willi Stoph respectivamente, se reúnen en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental. La decisión del Canciller Brandt de mantener su "Ostpolitik", o "Política del Este", supone dar la vuelta al tradicional aislamiento que la Alemania Federal ha pretendido de la República Democrática con respecto al resto del mundo. Las gestiones darán su fruto y tres años más tarde, ambos países acordarán el reconocimiento diplomático y su integración en la ONU. Por su política de acercamiento y distensión entre las dos Europas, Willy Brandt será galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1971.
Cuando de las condiciones extremas surgen elementos o acciones provechosas, ya sea para la naturaleza o en su caso, para la sociedad, no cabe la menor duda que el espíritu de fortaleza y persistencia invisten las mismas.
Es el caso del Mato Risco, que nace y florece allí donde los elementos no son propicios para ninguna otra especie vegetal, en medio de los riscos, casi sin tierra donde afirmar sus raíces y sin embargo, juega un papel importante dentro del abanico de hermosuras que nos ofrece la naturaleza. Donde los humanos llegamos malamente, donde parece haberse acabo todo, encuentras la belleza de la flor del mato risco, que anuncia con sus colores la existencia de vida en lo más recóndito.
De igual forma sucede con la inconmensurable labor desarrollada por Antonio Pildain y Zapiain, al frente de la diócesis Canaria, en una época inicial de Guerra Civil y la posterior posguerra, inmerso en una sociedad llena de carencias de primera necesidad y en la que la pobreza, la falta de trabajo y tanto la docencia como la sanidad, brillaban por su ausencia. La fundación de comedores sociales remedió mucha hambre y la instauración del Seminario de Tafira dio muchas oportunidades para la docencia a una población empobrecida.
Pese a las tantas muertes, el sufrimiento y la desolación que provocó el “Telón de acero”, que dividió Alemania durante varios años una vez finalizada la II Guerra Mundial, esa vejación, porque no dejó de ser nunca algo nefasto e ilógico, mantuvo separada a muchas familias y creo desequilibrio económico entre ambas poblaciones del Este y el Oeste. Algo que parecía que iba a durar toda la vida y que era prácticamente imposible eliminar, también llegó a su fin gracias a la voluntad, la firmeza y la persistencia del ser humano, que obrando en aras del bien de la colectividad consiguió eliminar aquella barrera física, material y sentimental.
Lamentablemente, el ser humano es muy dado a crear y fomentar diferencias, a mantener y establecer límite a la libertad de sus congéneres, cual es el caso de las fronteras entre los países, como si este mundo nos perteneciera de alguna forma, cuando lo más humano sería la promoción de la libertad y la cordialidad entre los habitantes del planeta, sin distinción de razas, credos o condiciones sociales, unificando solamente los criterios de comportamiento entre unos y otros, en aras de conseguir una calidad de vida ecuánime para todo ser viviente, con las mismas obligaciones y derechos a respetar.
Nos echamos la gena a la espalda y emprendemos una nueva caminata con rumbo hacia el Sureste, vamos en la zona de la Urbanización Industrial de Salinetas, al encuentro de la calle Mecánico, a fin conocer algo más del lugar de su ubicación y sobre esta profesión, pero bueno, eso... será en la próxima ocasión, si Dios quiere, allí nos vemos. Mientas tanto…cuídense.
Sansofé.








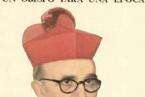





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221