 Calle Luis Millares (Foto Luis A. López Sosa)
Calle Luis Millares (Foto Luis A. López Sosa)  Calle Luis Millares (Foto Luis A. López Sosa)
Calle Luis Millares (Foto Luis A. López Sosa) Melenara reserva una espacio para el médico Luis Millares
Una calle recuerda a quien fuera también director del Museo Canario
cojeda
Jueves, 02 de Octubre de 2014 Tiempo de lectura:
Nuestro paseo de hoy lo hacemos por el barrio de Melenara, donde vamos en busca de la calle Luis Millares encontrando su inicio en la calle Luis Morote, desde donde se proyecta con orientación Sur-Norte y, tras recorrer unos 200 metros, aproximadamente, va a finalizar a la calle Papa Juan XXIII.
Al Poniente linda con la calle Luis Antúnez y al Naciente lo hace con la calle Prudencio Morales.
Esta nominación aparece en los documentos censales referidos al 31 de diciembre de 1960 y desde entonces pertenece al Callejero del Distrito 6º, Sección 3ª del Censo Municipal de Habitantes y Edificios.
Conforme a lo dispuesto en el vigente Reglamento para la nominación de calles, plazas y lugares de dominio publico aprobado el 12 de noviembre de 1993, se procedió a la nominación de los viales observando rigurosamente la analogía entre ellas y de ahí que todas estén relacionadas con personajes políticos y literarios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Sinopsis de la nominación
Luis Millares Cubas, nace en Las Palmas de Gran Canaria, el día 21 de agosto de 1861, en el seno de una familia acomodada. Su padre Agustín Millares Torres era historiador, novelista y músico.
Pasa a la historia de Gran Canaria, unido de la mano de su hermano Agustín, nacido el 30 de mayo de 1863, a los que les ataba un gran lazo de amistad, afición y familiaridad. Juntos formarían ese grandioso dueto “Los Hermanos Millares”, quienes destacan como dos novelistas y dramaturgos canarios que firmaron la mayor parte de sus escritos en colaboración.
Entre 1869 y 1877 cursan estudios de Bachillerato en el colegio San Agustín de Las Palmas, institución en la que tradicionalmente se formaba la intelectualidad isleña, como fue el caso de Benito Pérez Galdós. Acabados los estudios con gran brillantez se trasladaron a Barcelona para ingresar en la Universidad. Luis realizó estudios de Medicina, doctorándose a los 22 años y Agustín de Derecho y Filosofía y Letras.
En 1884 regresan a las Islas Canarias. Luis ingresa como médico auxiliar en el Hospital de San Martín y Agustín abre un despacho de abogados, además de impartir clases de Retórica en el Colegio San Agustín.
En 1887 Luis se casa con Luisa Farinós, el 5 de septiembre, y al poco tiempo, el 24 de ese mismo mes, lo hace Agustín, con Dolores Carlo Medina. De este último matrimonio nacerán el ilustre polígrafo Agustín Millares Carlo y el escritor Juan Millares Carlo, que a su vez será el padre de los Millares Sall, entre los que se encuentran los pintores Manuel Millares Sall, Eduardo Millares Sall, los poetas José María Millares Sall y Agustín Millares Sall, el timplista Totoyo Millares...
En 1890 Luis es nombrado médico auxiliar del Hospital de San Martín, donde destaca como un excelente cirujano, mientras que Agustín lo es como Asesor de la Marina de la provincia de Las Palmas y posteriormente relator de la Audiencia de Las Palmas, donde coincide con el poeta Domingo Rivero. A su vez Luis es nombrado médico del Hospital de San Martín.
En 1895 Agustín ocupa la plaza de notario que había dejado vacante su padre, Agustín Millares Torres. Desempeñará ese cargo hasta el momento de su defunción el 8 de octubre de 1935. En el año 1910 Agustín es nombrado Decano del Colegio Notarial de Las Palmas, ocupará el cargo hasta 1913 y volverá a ocuparlo en 1921.
Luis llegaría contabilizar unas diez mil intervenciones quirúrgicas. Ya en el año 1890, con motivo de su gran profesionalidad y espíritu vocacional, fue ascendido a médico primero del Hospital de San Martín, donde después de unos treinta y nueve años de servicios brillantes en dicho hospital. En el año 1922, presenta la dimisión al no aceptársele un proyecto de reforma total de la Sanidad en Gran Canaria.
Al fallecimiento del doctor teldense Gregorio Chil y Naranjo, en el 4 de julio de 1901, Millares Cubas es nombrado director del Museo Canario, fundado por su antecesor, dejando al igual que aquel, escritas varias obras de carácter científico. Fuera del ámbito estrictamente profesional, realizó varias composiciones literarias, tanto en prosa como en versos, que más tarde serían recopiladas en su bibliografía, además de realizar publicaciones en la prensa diaria “Diario Las Palmas”. Compuso la letra de la obra musical del Maestro don Bernardino Valle, en memoria del político grancanario Antonio López Botas, que fue estrenada en el teatro Tirso de Molina.
Luis renuncia a su cargo como facultativo y funda la Clínica Millares (después denominada Clínica San Roque de las Palmas). El día 16 de octubre de 1925, fallece Luis Millares Cuba en su ciudad natal, poniendo fin al famoso dueto de compositores literarios canarios.
Los Hermanos Millares Cubas escribieron novelas, cuentos y obras de teatro. Con la publicación en 1894 de la colección de cuentos De la tierra canaria (Escenas y paisajes) comienzan su actividad literaria conjunta, que se prolongará toda su vida.
Animadores incansables de la vida cultural de Las Palmas de Gran Canaria, en 1908 fundan el Teatrillo de los Hermanos Millares, que llegó a ser centro neurálgico de escritores e intelectuales de toda índole.
La obra en prosa de los Hermanos Millares asentó las bases de la narrativa canaria moderna, al introducir en el universo novelesco elementos propios de la idiosincrasia isleña, tanto desde el punto de vista del lenguaje (giros dialectales, vocabulario, situaciones comunicativas, etc.) como desde el ángulo de visión de los personajes y escenarios, netamente insulares. En este sentido se les considera precursores de la novela canaria contemporánea, junto con otros escritores como Benito Pérez Armas, Ángel Guerra o Miguel Sarmiento.
Toponimia del lugar
Melenara, es una toponímia aborigen prehispánica, que nos habla de la existencia de un pequeño poblado de marinos en aquella sociedad isleña, que se encontraron los europeos en sus diferentes desembarcos en nuestras costas, como también los hubieron en la zona de Taliarte, según el testimonio abandonado y expoliado de los vestigios arqueológicos allí encontrados.
Melenara siempre fue una playa de pescadores, fue puerto de embarque y también lugar de veraneo.
Desde las primeras noticias que se tienen de Melenara, siempre ha habido unas referencias a la profesión de sus hombres, la pesca y la forma de vivir entorno a la misma. De sus aguas sacaron siempre el sustento de sus familias creando y desarrollando las vidas de sus componentes, y algunos incluso dejando sus vidas en el mar, como si de un justiprecio se tratara. Tenemos el testimonio de muchas familias con las que tenemos la suerte de compartir amistad (los Compalunes, los Guedes, los Aguiar, etc.)
También en sus aguas se vivieron heroicos episodios bélicos de resistencia a los piratas y bucaneros que intentaron el pillaje de nuestras costas durante gran parte del siglo XVII. Con anterioridad también, la Playa de Melenara fue escenario de sangrientas defensas de los aborígenes prehispánicos en diferentes intentos de desembarco de expediciones invasoras que pretendían la conquista de la isla, habida cuenta del remanso que ofrece su bahía.
Melenara fue puerto de embarque y desembarque de mercancías y de esclavos, cuando desde finales del siglo XV se impuso el comercio de la caña de azúcar y se hacía necesario enviar a los mercados europeos la producción o traer desde el continente africano, generalmente de Guinea Ecuatorial, la mano de obra de hombres de raza negra, en calidad de esclavos para trabajar en el cultivo y proceso industrial de las cañas mies. Le siguieron otros ciclos agrícolas como los de la vid y sus excelentes caldos, posteriormente el ciclo del plátano y también el del tomate, pero en las primeras décadas del siglo XX, un fuerte temporal destrozó el muelle y perdió el uso de embarcadero al no reunir las condiciones idóneas cediendo su hegemonía al Puerto de La Luz, en Las Palmas de Gran Canaria.
Fue también Melenara, lugar de veraneo de las familias pudientes y acomodadas de la Ciudad de Telde y de otras tantas que nos visitaban en la temporada veraniega. En los inicios del siglo XX, la evolución social que se vivía en Telde, propició que otras familias más humildes pudieran veranear o disfrutar de un día de playa en Melenara, en las casetas de madera que se elevaban sobre tubos de hormigón, bajo las cuales pasaba el agua en la pleamar de los rebozos.
Hoy Melenara, ha sufrido todo un proceso renovador urbanístico y son muchas las edificaciones de apartamentos que sirven de segunda vivienda o de residencia habitual, para muchos teldenses que se permiten este lujo por la proximidad y comodidad de los transportes y la evolución de la vida laboral que así lo posibilita, llegándose a convertir aquella pequeña barriada de casetas de madera o de piedra y cal en una pujante urbe, dotada de todos los servicios sociales y comerciales propios para el cómodo buen vivir.
Efemérides
Un día tal como hoy, hace ahora mismo 209 años, es decir el 2 de octubre de 1805, fallece en Santa Cruz de Tenerife el pintor Juan Ventura de Miranda Cejas y Guerra, quien había nacido en Las Palmas de Gran Canaria 82 años antes. Fue un pintor tardo barroco español activo en Canarias, con algunos contactos con la pintura peninsular. En 1748 se trasladó a La Laguna donde se fechan sus primeras obras conocidas un año después: dos retratos de religiosas, de dibujo aún inseguro. Sin otras noticias de su trabajo, en 1752 el juzgado de La Laguna lo condenó a seis años de prisión por «trato ilícito» con Juana Martín Ledesma, con quien vivía amancebado y había tenido varios hijos, y por portar un puñal y una espada desnudos en el momento de la detención. La sentencia fue ratificada en segunda instancia por la Real Audiencia de Canarias en 1755 aunque hasta finales de 1757 no fue enviado al presidio de Orán para cumplir con los términos de la condena, retraso debido a los constantes recursos presentados por el reo y a la protección que le dispensó el regente Gonzalo Muñoz Torres.
También su trabajo como pintor influyó en ese retraso, pues el 4 de septiembre de 1756, estando en la cárcel real de Las Palmas, solicitó un aplazamiento para poder acabar «una obra de Jesús Nazareno de Telde» en la que trabajaba, y la propia Audiencia reconocía en su sentencia que con su trabajo de pincel hecho en la cárcel mantenía a su madre y a dos hermanas muy pobres que tenía. Acabada con el beneplácito de la Audiencia la pintura del Nazareno, solicitó un nuevo aplazamiento para poder trabajar en otra pintura que tenía iniciada para el hospital de Las Palmas, cuyo asunto no se indica. Tras este nuevo aplazamiento fue el propio Cabildo insular el que solicitó a la Audiencia una minoración y conmutación de la pena, pero fue denegada y hubo de cumplir su condena. Cumplida ésta, regresa a Gran Canaria, para trasladarse luego a Santa Cruz de Tenerife, donde desarrolla la mayor parte de sus grandes obras.
Ayer se cumplió precisamente 124 años, de aquel día 1 de octubre de 1890, fecha en la que se inaugura en Las Palmas de Gran Canaria, el tranvía de vapor. Con anterioridad, la presentación por Juan Bautista Antúnez Monzón del proyecto de tranvía de Las Palmas al Puerto de la Luz (Gaceta de Madrid, 31.12.1882), llevó a la Administración a la apertura del expediente de la concesión, exponiendo en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia tal solicitud, con el objeto de recabar en el plazo de un mes otras solicitudes que mejoraran la presentada. En cuyo caso se señaló el 6 de octubre de 1884 para celebrar la subasta del tranvía cuyo único peticionario y propietario del proyecto, Juan Bautista Antúnez resultó adjudicado en la concesión al no presentarse otros postores. Una vez aceptado el pliego de condiciones particulares de la concesión aprobadas en la R.O. de 15 de julio de 1884 y de la tarifa, resultó concesionario, por la R.O. de 24 de octubre de 1884 (Gaceta de Madrid, 17.11.1884) después de ingresada la fianza definitiva. La R.O. de 30 de mayo de 1885 autorizó al cambio de la tracción de sangre por la de vapor (Gaceta de Madrid, 10.06.1885), disponiendo en la misma que se hiciera público el cambio de tracción, para así admitir reclamaciones en su contra según se ordenó el 22 de junio de 1885 (Gaceta de Madrid, 01.07.1885).
Esta línea de 1000 m/m de galga, y 6,67 kilómetros de líneas entre Las Palmas y el Puerto de La Luz, explotada por Juan Bautista Antúnez, inició su explotación con dos locomotoras de vapor Krauss, en la mentada fecha, prolongado 6 kilómetros más se itinerario, en el interior del puerto y muelles en 1893. Más tarde, la Gaceta de Madrid del 9 de septiembre de 1908, en la que se contempla la autorización de la transferencia de la titularidad de la concesión, hasta entonces en manos de Juan Bautista Antúnez Monzón, a favor de su hermano Luis Antúnez Monzón, otorgada el 25 de noviembre de 1904, en la notaria de Joaquín Moreno Caballero. Se cita en los considerandos que la D.G. de O.P. expone, las sucesivas prórrogas otorgadas al concesionario para el establecimiento de la doble vía, citando las fechas de concesión de las sucesivas prórrogas: de un mes por la R.O. de 10 de agosto de 1901, ampliada por la de 28 de mayo de 1903, y por otros dos años por la de 17 de abril de 1905 debiendo quedar terminada el 28 de marzo de 1907. Y, parece que esta transferencia de hermano a hermano, aprobada el 31 de agosto de 1908, no era más que una estrategia destinada a evitar el expediente de caducidad de la concesión.
Son estos, tiempos revueltos e inestables, tiempos de desconfianzas, tiempos en los que la incertidumbre sobre el futuro inmediato te lleva, mediante la expectación, por los caminos de la duda y el nerviosismo al no poderse prever que puede suceder mañana.
Son tiempos en los que asistimos al desmantelamiento de un estado de derechos, derechos que fueron obtenidos mediante la reivindicación y la lucha social, para conformar una sociedad más justa y con una calidad de vida sin opulencias pero sí con comodidad en el acceso a los medios y necesidades propios de un país desarrollado (Sanidad, Enseñanza, Trabajo, Cultura, etc.)
Son tiempos en los que, aquellos jóvenes acomodados en la alta sociedad de entonces, que no tuvieron que luchar por nada, ya que, tenían todo por haber nacido en cuna económicamente ilustrada, hoy ocupan cargos en el gobierno de la nación o cualquier otro estamento autonómicos, provinciales o municipales.
Son tiempos en los que, aquellos que no tuvieron que luchar o reivindicar por nada al tenerlo todo gracias a papá, tampoco saben valorar la verdadera importancia de las metas conseguidas por la mayoría de la ciudadanía que se impulsó desde las “vías de desarrollo” al “desarrollo”.
Son tiempos en los que, parece ser que a los primeros les hace mucho daño los objetivos alcanzados por esa mayoría, que con trabajo aminoró o achicó el abismo que existía entre la clase social rica y los pobres de solemnidad, acrecentándose el censo de aquellos trabajadores y luchadores de la clase media, que por haberse preparado debidamente en las universidades y/o en la formación profesional, consiguieron desterrar la dependencia esclavista de los señoritos inútiles, los niños de papá.
Son tiempos en los que, esa lacra social que se camufla en la mayoría de la clase política o que, mediante el enchufismo, se afincan en los diferentes estamentos ocupando la condición del funcionariado, luciendo con toda la cara dura del mundo su incompetencia y lesionando la profesionalidad del verdadero funcionario público en el que si concurre una gran dosis vocacional de servicio.
Son tiempos en los que, si no tenemos la entereza y los arrestos de luchar contra este tipo de lacra, sin dilación ni cuartel, la sociedad que viene soportando un castigo continuado durante las últimas décadas, desembocará en unos comportamientos individualistas, injustos, egocentristas e insolidarios, que les conducirán al mimetismo irracional de lo inhumano, como práctica habitual.
La humildad que mueve esa caridad en el trato de lo humanamente social, será avasallada por el despotismo de los insolidarios a los que les importará un pimiento que en un parque, en un callejón o en la acera de su propia calle muera la condición social de esa clase media, a la que se puede aupar los que desgraciadamente siguen sufriendo la epidemia de la pobreza.
Decidimos seguir nuestra andadura, no sin antes guardar en nuestra gena las cosas positivas que hemos tratado hoy, zarpando con rumbo de Poniente nos vamos al barrio de San Gregorio, concretamente a la zona de El Contrapeso, donde visitaremos la calle Luis Moreno Jiménez (Benefactor), para conocer algo más de esta zona y de esta persona de nuestra época, pero bueno… eso será en la próxima ocasión, si Dios quiere, allí nos vemos. Mientras tanto…Cuídense.
Sansofé.
EDITORIAL
ESTADO DE LAS PLAYAS DE TELDE
Mareas y estado del mar en esta jornada










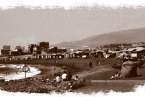
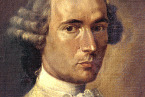


























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221