Habían transcurrido muchos años, era una tarde del mes de mayo, y de pronto se encontraba en aquella atalaya, contemplando la extensa loma que resguardaba en toda su longitud, de naciente a poniente, su terruño natal, tanto de las inclemencias del invierno como de los rigores tórridos del verano.
El trazado de la misma, en gran parte, parecía hecho con un gigantesco tiralíneas, salteado con pequeños salientes que parecían gigantescos balcones que se alongaban y sobresalían hacia la llanura que tenía a sus pies, y cuya configuración geográfica le daba el nombre de Valle. Allí permaneció de pie soportando una ventisca, característica de aquella altitud y época estacional, desparramando hacia todos los lados la mirada, al tiempo que ponía en marcha la máquina retrospectiva, surgiendo en la memoria de manera espontánea, como un resplandeciente fogonazo, el paisaje de su infancia, el paisaje de su memoria.
Aquella atalaya le había sido tan familiar al frecuentarlo, a veces por necesidad y obligados menesteres, así como en otras ocasiones como asueto, para echar a volar la cometa, y precisamente por épocas del año como la de aquella tarde, en que el viento siempre se mostraba propicio y generoso en aquella altitud, o también para ir a coger aulagas con suficiente antelación para poder exponerlas a secar al sol, y así poder utilizarlas como elemento de combustión en las hogueras en las noches de vísperas de San Juan y San Pedro.
Veía que seguía igual que ayer su nativa casa y parecía ver, sin hacer esfuerzo de memoria alguno la puertaventana, del lado derecho, abierta con el mostrador y estanterías, según la situación que ahora la contemplaba de frente, con las que configuraron la tienda de aceite y vinagre que durante años había tenido sus padres.
Y sus oídos parecían percibir, el dulce tintineo del platillo de la vieja balanza “Dina”, al caer los artículos comestibles para pesarlos, y la voz de su madre conversando con las clientes, y con quienes recordaba, sostenían grandes conversadas adornadas de vez en cuando con su característica carcajada, fina, fiestera...
El aire limpio, dejaba circular sin dificultad cualquier sonido a larga distancia, porque este panorama que hoy volvía a contemplar, perturbado por los continuos ruidos propios de los tiempos que corrían, entonces era completamente virgen.
Hoy con el corazón regocijado por la emoción, y a la vez exultante por rememorar los dulces años de su infancia, parecía como si se le hubiese parado el reloj del tiempo y se hubiera quedado extasiado aquí arriba en la loma, donde observaba inalterable al paso de los años.
Su primera escuela que ahí estaba como antes, pero ya permanentemente cerrada, y hoy su presencia únicamente representaba el testimonio como símbolo del paso de múltiples generaciones, que habían pasado por su vetusta habitación, más de un siglo, convertida, a veces, en un aula de enseñanza itinerante por diferentes lugares del barrio.
Y frente a todos, la majestuosa mesa del maestro. Una carpeta de piel en el centro de la misma, en donde guardaba sus útiles de enseñanza, un pequeño diccionario, y hasta un rosario que se rezaban todos los sábados por la tarde, y varios libros de lectura como, el Primer Manuscrito o la Enciclopedia de Dalmau Carles. Al comienzo de las clases todos en pie, y firme el ademán, ante la grave y atenta mirada del maestro, entonábamos el “en pies camarada”, o el “prietas las filas” entre otros.
Recordaba cuando pasó a escribir con tinta, con la pluma y el palillero, alternando con el oloroso lápiz de madera de cedro. El tintero le sugería ilusión enfrascada, colorines volátiles que iluminaban sus sueños infantiles. Olores que le embriagaba y emanaba del pequeño depósito increíblemente bello de forma y miniatura perfectamente ribeteada, de bordes y perfiles, al trasluz de variopintos matices envasados en la primavera del aprendizaje.
Y no podía faltar entonces, la temerosa palmeta de madera gruesa, terror de todos y que nadie, un día u otro escapaba de sus dolorosos efectos ante la persistencia del maestro.
Una tarde de primavera observó desde su pupitre, una lúgubre visión allá enfrente en la lejanía de la carretera de Valsequillo, con el llanto sibilino del viento que parecía acompañar al cortejo fúnebre, que lo hacía más triste si cabía, con las lastimeras cortinas blancas al viento de la carrocería abierta que formaban los coches fúnebres de entonces, visión que se le había quedado grabada.
Todos los finales de curso se celebraban en la plaza de la ciudad la llamada Fiesta Escolar, a donde acudían todas las escuelas del municipio, y recordaba como un año fue premiado con un hermoso libro titulado “Amadís de Gaula”, bien ilustrado, con dibujos alusivos a los textos, muy resumidos, en referencia con el verdadero libro de caballería original. Ya todos los veranos en vacaciones, fue su libro de lecturas, no tenía otro.
La primera excursión la realizaron a la Villa de Teror, en un encuentro escolar ante la Virgen del Pino. Fue allá en la década de los años cincuenta del siglo pasado, habiéndosele encargado a las madres la confección de un ancho brazalete con el nombre de Telde, bordado, que deberían llevar colocado todos los niños, en el brazo izquierdo como referencia de su lugar de procedencia. El transporte se hizo en camionetas, que tenía un techo de lona corrediza, por si llovía. En la carrocería se habían colocado los bancos de madera para ir sentados. Al regreso, ya por la tarde, al pasar por la antigua carretera del barrio de San Cristóbal, sufrieron una guirrea de los niños del lugar, con tan mala suerte que una piedra fue a impactar en el cristal de las gafas de un maestro.
Seguía oteando y allí abajo, casi a sus pies, estaba la acequia de las cinco veces centenaria Heredad de aguas, y que como eco lejano, parecía escuchar el murmullo cantarín del líquido elemento.
Le llegaba, envuelto en una nube de recuerdos, el perfume de los cañaverales, geranios, rosas y azucenas que por primavera vestían de gala la ribera de la acequia. A su vera cuantos ratos de sosiego, cuantas tertulias desgranadas de los labradores regando sus cosechas, como palpitar de la cotidiana rutinaria y necesaria tarea, que compartían con las mujeres, quienes lavaban sus ropas en los lavaderos preparados al efecto en los bordes de las acequias.
Historias viejas, leyendas transmitidas de generación en generación, fruto de la fantasía entremezclada con la realidad, que hiciera patente el devenir del mismo, salpicado con la necesaria picaresca que emanaba del ingenio del hombre del mundo rural, como estímulo de autoestima que hacía más llevadera la monótona y sacrificada vida del campo.
Más allá lejos, la ermita testimonio del famoso ingenio de azúcar que tuvieran en San José de Las Longueras desde los albores de la conquista, Hernán García del Castillo el viejo. Posteriormente continuó con esta propiedad su hijo Cristóbal García del Castillo, y finalmente un hijo de este último, el licenciado Hernán García del Castillo, quien la mandó a construir hacia la década de los años cuarenta del siglo XVI, según se vislumbra en los testamentos de ambos. Esta ermita, fue también reseña religiosa del barrio desde siempre, con especial referencias a las fiestas de la festividad de San José, en donde los vecinos instalaban ventorrillos, y además impartían la catequesis los domingos por la tarde unas señoritas catequistas, que caminando desde Los Llanos, subían por la Herradura, pasando por la antigua “matasón”, hasta llegar a la ermita.
Ya había dado rienda suelta a su memoria y se había abandonado al recuerdo.
Es media mañana, el sol comienza a dejarse sentir con todo su rigor, y sigue disfrutando en la remembranza, de la quietud y placentera vida de su infancia.
Suenan en sus oídos una música cuasi celestial emanada de las entrañas de la tierra, celosamente labrada y cultivada, tan simétricamente preparada con la sabia geometría popular. Aquella música no era otra que la voz de Juanito Artiles, y otros labradores, cantándole a la yunta de vacas que despacito, sin prisas pero también sin pausas, removía y araba la tierra, enterrando y arrastrando con fuerza el arado. El canto a la “clavellina” o a la “primorosa”, nombre que les daban a las reses, entremezclado con el canto del pájaro capirote, el “jornero” o la apupú (abubilla), formaba una sinfonía bucólica que envolvía el entorno.
Habiendo nacido a la orilla del barranco del agua, sabía de la máxima del poeta que decía, “todo aquel que nace a la orilla del barranco escuchará su ruido durante toda su vida”, y es lo que había experimentado en su transcurrir vital.
* Fragmento extraído del relato que forma parte de la publicación titulada De aquel entonces.







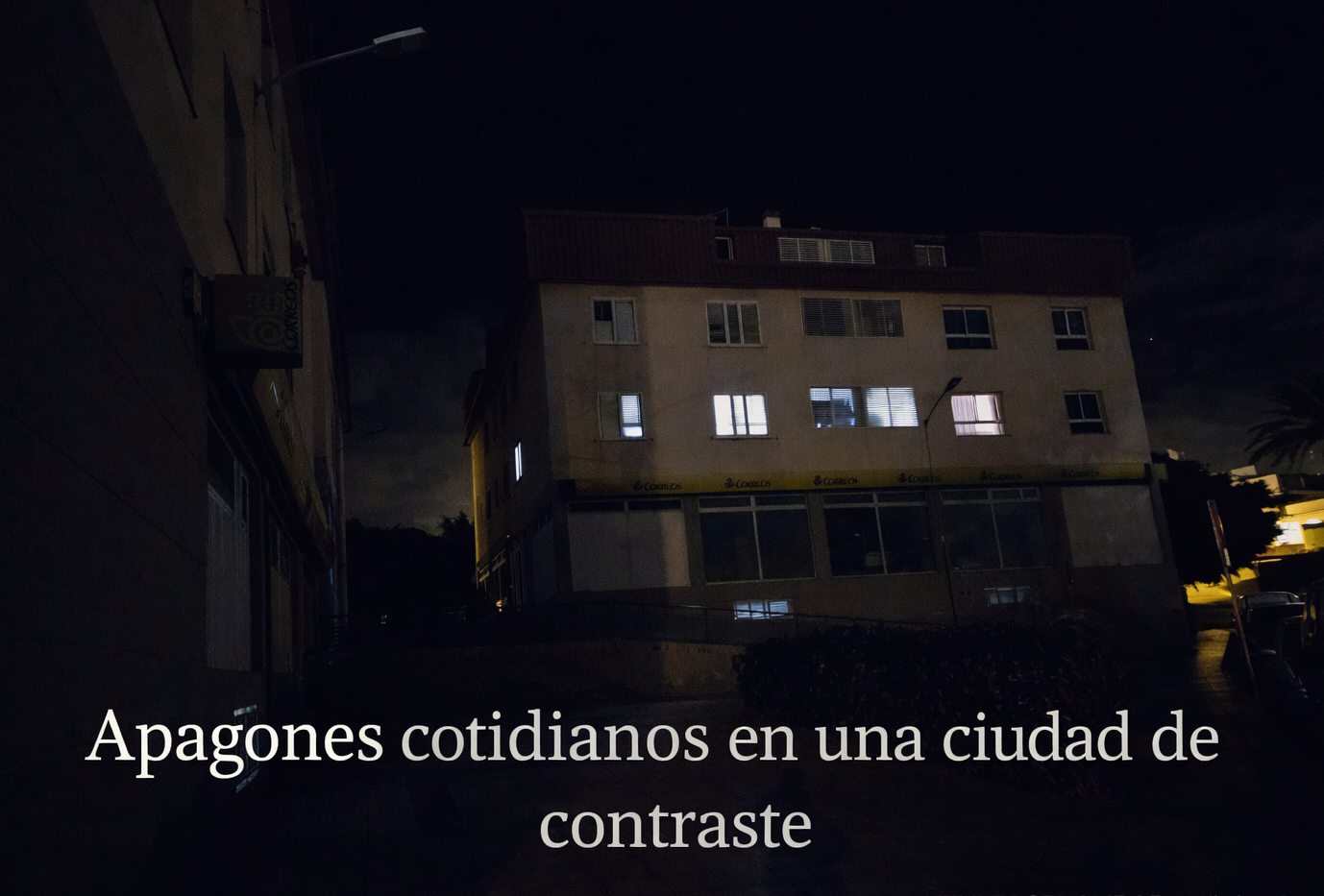





















Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.112