PELAYO SUÁREZ
A pesar de la situación económica de carencias de la gran mayoría de los moradores en su pequeño nativo terruño, cuando se acercaban las fiestas de Navidad siempre se veían en las tiendas de aceite y vinagre del barrio algunos artículos alusivos a las mismas, no muy abundantes pero si que servían en cierto modo para ambientar estas fechas.
De todas maneras, algunas familias podían disponer de algún baifo fruto de sus reducidas cabezas de ganado que solían tener para subsistir, o el gallo criado suelto en los terrenos de labradío y laderas absorbiendo rayos de sol a raudales y haciendo ejercicios lo que proporcionaba una carne meramente sana.
Entonces, los sacrificaban la noche anterior y los mantenían colgados a la intemperie hasta el día siguiente, porque decían que así se depuraba mejor la carne.
Para la chiquillería de entonces, era extraordinario percibir en la nochebuena los olores que emanaban de las rústicas cocinas, de fogar de leña o cocinillas de petróleo y preparada por sus solícitas madres, que como milagro, por lo inusual emergían de las viviendas a la antigua usanza. Mientras los niños correteaban jugando a pallollo, a calambre (calimbre) o al escondite, y ya en la penumbra de la noche sentados, acurrucados en la acera por el frío, a contar cuentos, sobre todo de miedo, en tensa espera de la llamada de sus progenitores. Eran aquellos olores del entorno delicias, que hoy le trasladaba de nuevo con la evocación, a un lugar casi idílico, libre de toda contaminación, y con el calor familiar que emanaba y rodeaba el ambiente, en medio de la iluminación de velas y luces de carburo.
Ciertamente sabía del refrán que dice que, “el deseo huele a poleo”, pero sí que vivían aquellos días con una especial ilusión contagiada de sus mayores, quiénes hacían, por lo dicho anteriormente, verdaderos sacrificios, para al menos tener una noche especial por tradición y recuerdo, envolviendo con la atmósfera de la ilusión aquel ambiente.
En especial recordaba de un modo íntimo, las nochebuena en que su padre invitaba a su abuelo y a sus tíos a su casa, por lo que de alegría había observado en aquellos hombres, curtidos en el trabajo del campo, y que compartían unas horas verdaderamente de animación, entonando cánticos que eran disonantes y espontáneos pero de una emotividad que por lo inusitado se le quedó grabado para siempre. Se le venía ahora a la memoria ver a su abuelo asomarse a la ventana de su casa al anochecer para ver por donde se estaba poniendo el lucero y así poder vaticinar si llovería o no, eterna incertidumbre de las gente de nuestros campos, según traspusiera por el Cabezón, por la montaña de Saucillo o la montaña del Botijo.
Las amanecidas del día de Navidad, eran amenizadas por las visitas del Rancho de Pascua, (también rancho de ánimas), formado por un grupo de personas mayores que con instrumentos musicales, algunos ancestrales, y con ritmos y voces ininteligibles que parecían que emergían de ultratumba, dejando una estela de misterio como testimonio de un tesoro intangible etnográfico que se remontan a tiempos pretéritos. Al final de sus canciones y en agradecimiento, todos sus componentes eran brindados generosamente en cada casa que visitaban con bebidas y dulces.
Pero los niños, ya también por estas fechas vivían la ilusión de la llegada de los Reyes Magos, que cada noche del cinco de Enero llegaban con los camellos casi “descargados” a estos lugares de la periferia, apartados del bullicio y colorido de la ciudad. Pero sus majestades, para consolar a todos, se proveían de lápices, plumines y palilleros, libretas de una o dos rayas, pizarras o pequeñas cajas de lápices de colores y hasta frutos secos como higos pasados o almendras que los reyes, indefectiblemente les dejaban cada año en casa de su abuela.
Tal era la ilusión que se les creaban, que muchas veces los ojos infantiles miraban al cielo estrellado, donde querían encontrar la estrella guía de los magos de Oriente, según les contaban sus mayores. Y hasta creían, alguna vez, llegar a localizarla mirando al lucero que por esa época del año, cuando se dejaba ver debido a la limpieza de la atmósfera por las lluvias ya habidas a comienzo del invierno, brillaba más que en otras ocasiones cerca allá arriba en la cumbre, y en donde hasta creía adivinar las siluetas de los camellos confundidos con las crestas de las montañas.
Aquí, nuevamente en su memoria experimenta una sensación desconcertante entre la emoción de unas noches inolvidables vividas al calor de sus seres queridos, y que entonces no pensaría en la provisionalidad de la existencia y menos aún, que con el tiempo se acabaría inexorablemente. Pero entre la melancolía de la realidad palpada, seguía percibiendo el calor del hogar en el lejano ayer, casi hoy, de su niñez.
Pelayo Suárez Alejandro es profesor jubilado y vecinos de Telde.






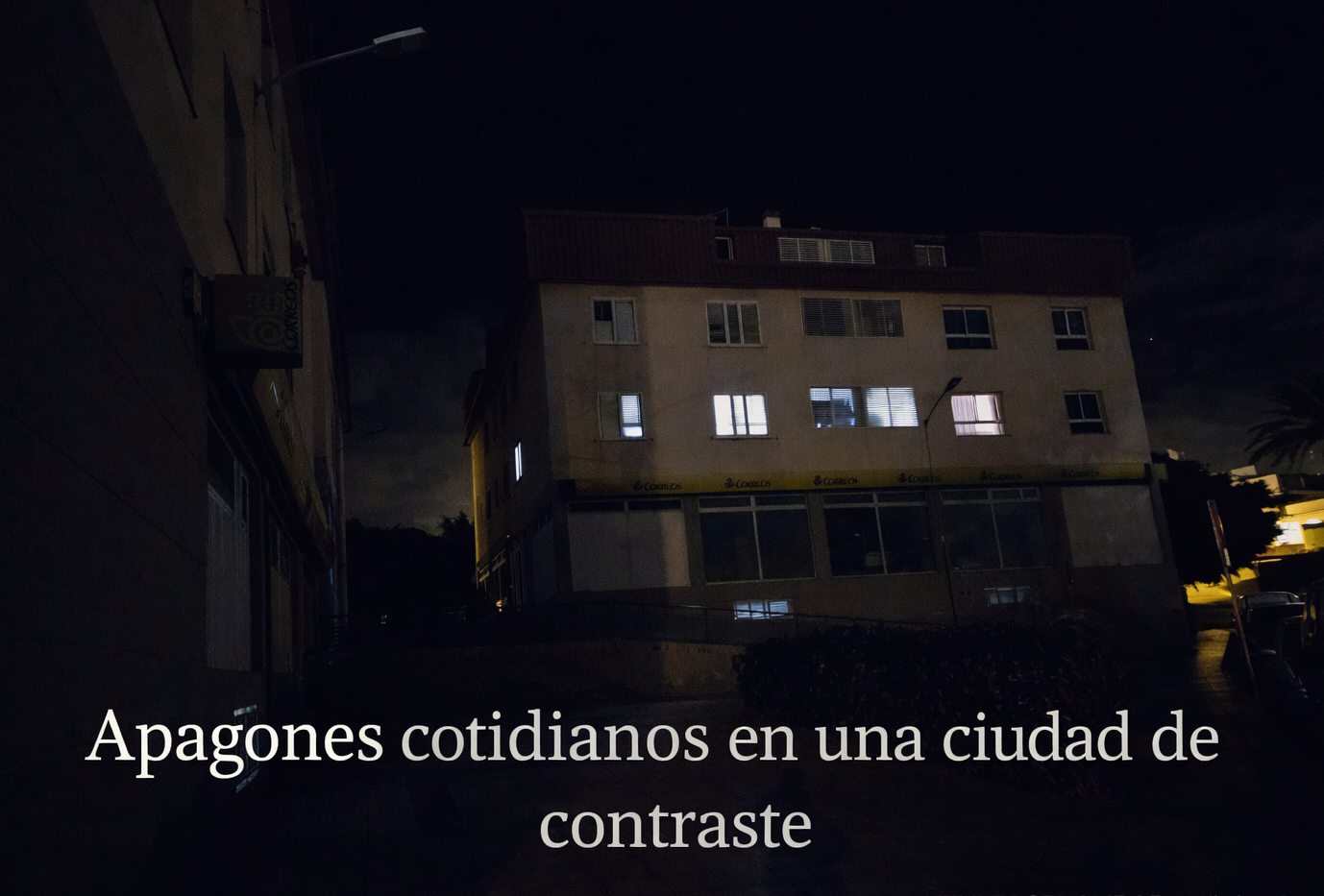








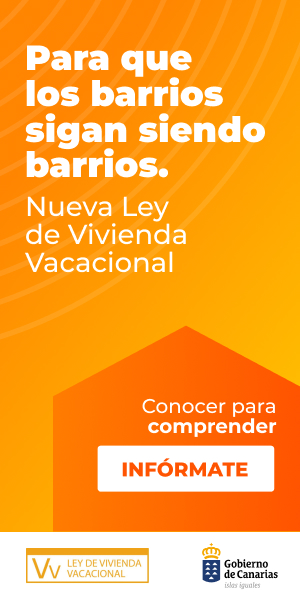












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.140