(Al Rvdo. Don Teodoro Rodríguez y Rodríguez, in memoriam).
Si hacemos caso a los últimos estudios estadísticos sobre la religiosidad en España, tendríamos como resultado que una amplia mayoría de la población se autoproclama fieles de la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, aunque no es menos cierto que otro alto número de éstos se manifiestan no practicantes. Por número de afiliados, las creencias religiosas van de mayor a menor en el siguiente orden: Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas y cristianos protestantes en general, Musulmanes o Mahometanos (sunitas y chiitas) y Judíos. Eso, al menos, es lo que indica el Registro General de Comunidades Religiosas del Ministerio de Justicia. Otra religiones y filosofías también están presentes en nuestra sociedad, pero en menor número.
En la Ciudad de Telde, los católicos son mayoría como en el resto de España. Por ello no ha de extrañarnos que sus actividades se reflejen en la vida cotidiana de manera muy presencial. Así, su santoral y demás ritos y costumbres abarcan a gran parte de la sociedad. Para los católicos practicantes hay fechas muy señaladas. Algunas permanecen como festivas y otras han perdido tal calificación con el paso del tiempo. La Navidad y la Semana Santa marcan dos períodos en los que las jornadas se suceden, jalonando días de fiesta, uno tras otro.
La Cuaresma, como su mismo nombre indica, es un período de cuarenta días antes de la Semana Santa. Este período de reflexión y recogimiento espiritual nace el Miércoles de Ceniza, llamado así porque en los diferentes templos católicos, se lleva a cabo la imposición de cenizas sobre la frente del feligrés, en señal de penitencia. Nace esta acción de tradiciones judaicas y también de las antiguas religiones zoroástricas, ibéricas y preclásicas-clásicas griegas, etruscas y romanas. Otra de las tradiciones se refleja en la abstinencia de comer carne el propio Miércoles de Ceniza y, a partir de entonces y hasta el Domingo de Resurrección, todos los viernes. Mucho se ha hablado sobre su origen y lo cierto es que, ni entre los más ortodoxos se ponen de acuerdo. Para unos, Jesucristo muere un viernes y al rehusar la ingesta de carne, desprecian lo que de mortal hay en el hombre, afianzando su preocupación en la salvación del alma. Para otros, todo se reduce a algo más mundano: La carne era manjar de los estamentos más altos de la sociedad, fuera ésta de aves o mamíferos, por lo que no comerla significaba sumo sacrificio.
Según la tradición de la Orden Cisterciense, sus frailes y hermanos legos apenas comían carne en sus abadías o monasterios, y si algún día lo hacían, ponían sobre la mesa aves asadas o escabechadas. Nunca vacuno, porcino, caprino u ovino.
Permítanme un antiguo chiste que corría de boca en boca, entre los dominicos. Éstos siempre se creyeron los máximos guardianes de la ortodoxia y cuando San Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, aquellos vieron en éstos la competencia a batir. Así, queriéndose burlar de los ignacianos, al tiempo que los acusaban de hipócritas y sinuosos en el actuar, repetían este hecho ficticio acontecido entre dos jesuitas: Uno de los sacerdotes de la Compañía le dice a otro: ¿Padre, no es cierto que todo lo que nada en el agua debe ser considerado pez y al ser capturado alcanza la categoría de pescado? - Por supuesto que así es. Contestó el otro. Ante tal categórica afirmación, el primero lanzó al río un lechón (cría de cerdo sólo alimentado de leche materna) y a los pocos minutos lo extrajo de las aguas; lo lleva a la cocina y después de limpiarlo y prepararlo con toda suerte de detalles, lo mete en el horno y, algo más tarde, lo sirve en la mesa. Al ser Viernes de Cuaresma, el resto de la comunidad pone el grito en el cielo y el jesuita que había llevado a cabo tal acción, responde: ¡Según el Padre Superior, ésto no es carne, es pescado, pues puedo asegurarles que fue pescado por mí mientras nadaba en el río!
Indagando en los usos y costumbres de nuestros antepasados, hemos hecho hincapié en conocer cómo vivieron sus días. Hemos de confesar que la alimentación (comida y bebida) es algo al que le hemos prestado tiempo y atención especial. Digamos, con el común del vulgo: Que somos lo que comemos y bebemos. En aquellos tiempos pretéritos, la comida de gran parte de la población era frugal. Sólo los estamentos y clases más altas se hacían servir en la mesa manjares de cierta calidad y variedad, debidamente condimentados con especias traídas de los lugares más recónditos del Orbe (Recordemos cómo los grandes viajes de descubrimientos de tierras ignotas se impulsaron por reyes y comerciantes, que a toda costa, querían atraer para sí los monopolio de la pimienta, el clavo, la canela, etc. Así el sureste asiático se conoció, como Islas de las Especias, hoy trocado su nombre por Indonesia). El pueblo llano, tanto en el campo como en la ciudad, comían guisos de verduras y legumbres, más o menos consistentes según la disponibilidad del dueño de la cazuela. Hagamos memoria y pensemos que la papa o patata, elemento esencial para evitar hambrunas en Europa, no se utilizó de forma común hasta bien entrado el siglo XVIII. Oriundas de la América Andina, en un primer momento, su planta sólo fue de uso decorativo en los jardines palaciegos de Francia, Italia y España.
Las judías, habas, frijoles, lentejas y garbanzos (En Canarias: Garbanzas), se hallaban en todas las ollas, flotando en mayores o menores cantidades de agua, que después de hervir, podía transformarse en un caldo, más o menos sustancioso, a partir de deshechos de carnes, vísceras y huesos de animales. En los conventos (En Telde, el hoy llamado de San Francisco, antaño de Santa María de La Antigua) se repartía la famosa sopa boba, llamada así porque sólo el calor de su caldo, carente de toda sustancia, calmaban los estómagos de los pobres de solemnidad.
Al tener que evitar la carne en los días anteriormente mentados, el cocinero o cocinera tuvo que ingeniárselas para llevar a la mesa manjares sustitutivos de aquellos. Así, surgieron muchos platos en la gastronomía monacal, que muy pronto saltaron al común de los hogares. En un antiguo libro titulado La cocina monacal, hemos podido leer las recetas más variopintas, en donde no se necesitaba de carne alguna: Los huevos en todas sus variantes (huevos de Semana Santa, revueltos, fritos, hervidos (sancochados) o duros, empanados, rebozados, rellenos, escalfados, revueltos, huevos al nido, éste último con un contenedor a base de papilla, etc… A los que les siguieron la famosa Tortilla de papas (patatas) o española, con o sin cebolla; superada por la llamada Tortilla a la paisana, que además del tubérculo ya citado tenía como ingredientes el pimiento rojo o morrón, el verde o dulce, además de los ajetes, los espárragos trigueros, los guisantes, y cualquier otra verdura que se prestara a dar sabor y color (Esta versión cuaresmal evitaría en todo momento los tacos de jamón serrano y chorizo, tan usual en el resto de los días del año). En el caso de la zanahoria y el calabacino (bubango en las Islas Occidentales de Canarias, y calabacín en buena parte de nuestra Península Ibérica). Mención aparte merece la calificada de francesa, tortilla ésta que se hace sólo con huevos. Parece ser que la misma, data del momento en que las tropas francesas asediaban la ciudad de Cádiz y sus alrededores, en plena Guerra de la Independencia. Al carecer la ciudad andaluza de papas o patatas, pues llevaba tiempo aislada de los campos de su alrededor; alguien pensó en seguir utilizando el producto de la gallina de forma simple y sin mayores complicaciones. Con la gracia que caracteriza al gaditano, éste nombró a la tortilla francesa, por ser desaboría (desaborida o lo que es lo mismo, sin sabor).
Después venían las harinas para hacer las gachamigas. Éstas podían ser de almortas (Que recibe otros nombres, tales como: chícharo, guija, pito, tito o muela, siendo una especie perteneciente a la familia de las leguminosas, conocida en el ámbito mediterráneo y también en Asia y África). No en pocos casos se empleaba la de trigo y, sólo a veces, la de cebada y centeno.
Empleándose el pan de jornadas anteriores troceado, sólo añadiéndole aceite y pimentón, evitando ponerle el chorizo y la panceta habitual el resto del año, se confeccionaban las Migas de pobre o de Semana Santa. Éstos dos últimos platos son del ámbito peninsular, en Canarias en cambio, se hace el Escaldón, a base de mezclar el gofio (para nuestros lectores peninsulares esta harina es el resultante de moler millo (maíz) tostado o cualquier otro grano, principalmente el trigo, la cebada o el centeno), leche, cáscara (corteza) de limón, azúcar y canela. Las Pellas de gofio, especie de panecillos hechos a base de ese producto isleño, tiene múltiples variantes. Para confeccionarlo, es necesario hacer una masa uniforme y con cierta dureza con gofio y agua. Hay quien le añade papas sancochadas o guisadas previamente escachadas, siempre en poca cantidad. Para otros la utilización del plátano le da cierta dulzura y hay quien le pone uvas pasas o trozos pequeños de higos pasados. El canario usa el gofio también a manera de rala, añadiendo más cantidad de líquido a la harina antes aludida, en este caso no se empleará simplemente agua, sino el caldo resultante de hervir el pescado, que para mayor sabor se ha hecho con cebolla, a veces pimiento y siempre cilantro. En este último caso, se sirve en una hondilla común o individual y se toma con cuchara. No pocas veces se sustituye la cuchara por capas gruesas de cebolla. Y a amanera de decoración, en el centro del recipiente se coloca una pequeña ramita de hierbahuerto o lo que es lo mismo, hierbabuena u hortelana.
A todo ello debemos añadir los Potajes. Concretamente aquellos que eran el resultado de mezclar legumbres con verduras: El más popular resultaba de cocinar las acelgas o las espinacas con un buen puñado de garbanzas o garbanzos a los que se les añadía bacalao desmenuzado, completándose con huevo duro a la hora de servirse (la base necesaria para su buen resultado gustativo lo daba una consistente fritura). Otros como el de berros fueron muy comunes. La única diferencia entre cuaresma y tiempo ordinario es que tuviera o no carne o costillas de cerdo. No obstante, éste resultaba extremadamente gustoso con un buen majado de ajos y cominos. El llamado Caldo de Papas, tomaba como base de su sabor el cilantro. Podía trocarse en Caldo Macho, si éste tenía entre sus ingredientes huevos, cocidos en el propio líquido, cuando hervía. También se le mentaba así, si al lanzar los huevos en el interior del caldero, se removía todo él quedando el huevo hilado. Hay quien le daba mayor consistencia a dicho plato añadiéndole algún que otro puñado de arroz. En la Isla de El Hierro, era muy socorrido el Potaje de leche, parecido al anterior, haciendo sustitutivo a éste elemento del agua y añadiéndole pantana (o lo que es lo mismo calabaza blanca, también llamada de Cabello de Ángel). Las sopas de pescado podían ser de arroz o pan, en éste último caso, se le añadiría unas ramitas de hierba-huerto, haciéndola más apetitosa. Sólo de pasada, dejemos constancia del potaje de millo, trigo y alguna que otra leguminosa.
Entre los postres, los más atractivos fueron: El arroz con leche, las natillas, la llamada Leche mecida o cuajada a base de movimiento (ésta última muy popular en la Isla de El Hierro), flanes, bizcochones o cakes, queques… (Muy socorridos eran los bizcochos lustrados, a base de una capa exterior de fina azúcar, a éstos popularmente, las gentes les denominaba bizcochos ilustrados). Pero de todos los postres el más cuaresmal eran las torrijas (rodajas gruesas de pan, empapadas en leche, limón y canela. En algunas ocasiones, incluso, con anís en grano) Pasadas por la sartén, al freírlas en aceite bien caliente. Éstas se servían rociadas con miel de abeja o la más popular miel de palma. En algunos hogares gustaban de empaparlas en almíbar. Líquido éste a base de hervir agua con grandes cantidades de azúcar blanca y mondas o cáscaras de limón. Debemos mentar aquí, una modalidad de las Islas Occidentales como eran las llamadas torrijas borrachas, ligeramente mojadas en vino dulce rebajado con agua. En Gran Canaria, la mayor parte de las veces, la solución final venía dada por un espolvorear azúcar sobre ellas.
En el momento culmen del Dolor (Viernes Santo) la familia se reunía para almorzar y lo hacía comiendo un suculento Sancocho (a base de sancochar o cocer papas, batatas y cherne, pescado típico de Canarias, debía ser previamente desalado).
El Domingo de Resurrección pequeños y mayores hacían mesa común para degustar de nuevo la carne. En Telde era tradicional la llamada Pata de Cochino o de Cerdo con sus papas horneadas. Siempre fue día propicio para cantar con júbilo que Cristo había ganado a la muerte y todo era alegría y felicitaciones en el vecindario. Desde las parroquiales, salían monaguillos con campaniles en las manos, haciéndolo sonar fuertemente al mismo tiempo que gritaban: ¡Alegría, alegría, Cristo ha resucitado, alegría, alegría, nuestro Dios ha vencido a la muerte! Al mismo tiempo que repicaban a júbilo las campanas de los diferentes templos.
No obstante, la frugalidad en el comer debía imperar en estos cuarenta días en que el católico se preparaba para su Semana Grande, comúnmente conocida como Semana Santa. Ésta comenzaba el Viernes de Dolores, anterior al llamado Viernes Santo. Se prolongaba por espacio de diez días, hasta llegar al Domingo de Resurrección, pero antes la Fé debía manifestarse de forma más que notoria en dos jornadas: el Jueves y el Viernes Santo: en la primera la feligresía acudía a la llamada de La Fraternidad Humana. Durante el día, en cada templo parroquial, ermita y capilla autorizada, se confeccionaban los llamados Monumentos, que tenían como centro de las miradas el Sagrario con o sin manifestador. En su interior se situaba el Santísimo. Y alrededor del Nuevo Arca de la Alianza se disponían todas las flores que se pudieran agenciar. También se preparaban mesas, que a imitación de la de La Última Cena, disponían de pan y vino. Al caer el Sol y hasta bien entrada la madrugada, las gentes acudían a las denominadas Visitas. Algunos la suscribían a la de su pueblo, cuando no la hacían extensibles a toda su comarca. En la ciudad era otra cosa, pues había varias parroquias a visitar. Así se ganaban ciertos privilegios eclesiásticos.
Durante la Semana Santa, todas las tallas y esculturas representativas de Santas y Santos, cuando no los retablos completos, eran cubiertos con telas de cierta calidad denominadas sedas o tafetanes siempre de color morado, que daban la visión de cierto oscurantismo, o si se prefiere de recogimiento. En ese momento la Iglesia Católica evitaba por todos los medios a su alcance que se veneraran las imágenes, que no fueran representativas del propio Cristo Crucificado. Es más, se incidía durante los sermones de cuaresma que, durante la Semana Grande o Mayor, todos los ojos y las oraciones fueran para adorar la Sagrada Hostia, Cuerpo y Sangre del Redentor. En estas mismas alocuciones se exaltaba el valor de la penitencia y se recordaba como una buena confesión y comunión eran obligatorias en estas fechas.
Las campanas enmudecían y sólo la matraca (artilugio de madera que emitía un sonido muy característico por su parecido al tronar) era permitida. Cuando ésta se utilizaba, no admitía cambios acústicos y como resultado éstos eran mucho más que repetitivos. De ahí la frase popular de no me des la matraca. Expresión ésta empleada para que nuestro interlocutor no fuera insistente en demasía.
Durante ese periodo de tiempo, había quien vestía de riguroso luto. Entre las féminas, éste era más completo y con menos variantes. Las había que o bien utilizaban para cubrir sus cabezas la toquilla-velo de encaje o la mantilla española-mantilla canaria. Trajes, abrigos, guantes, medias y zapatos, todo, absolutamente todo tenía que ser del más absoluto negro. En ello se incluía hasta el bolso o monedero. Además, debían evitarse las joyas de cualquier calidad. Sólo era permitido portar el Rosario, imponiéndose en las damas de las clases dominantes los hechos a base de cuentas de azabache y Cruz de plata. El resto de las mujeres llevaban otros de los más diversos modelos o estilos.
Al hombre, más laxo en sus costumbres, se le permitía como único gesto de luto, usar corbata negra, anudada o no, según posición social. En otros casos, para mostrar ese estado de dolor se recurría a un botón negro sobre la solapa de la chaqueta, o una cinta, más o menos ancha, que se colocaba a la altura del brazo sobre la manga de la chaqueta.
El Viernes Santo, que casi siempre coincidía con un estado meteorológico negativo, era de inactividad total. Los cafetines, bares y demás borracherías, así como los restaurantes, permanecían cerrados a cal y canto. La radio, cuando la hubo, sólo emitía música sacra, aunque algunas emisoras optaban por quedar mudas. Ya en épocas de la televisión se aprovechaban las emisiones para abarrotarlas de películas sobre vidas de Santos, cuando no de relatos del Antiguo y Nuevo Testamento. En directo o en diferido se retransmitían las principales procesiones, léanse las de: Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga. Ésta última acaparaba la atención de muchos televidentes por tratarse del traslado por los Legionarios de La Cruz del Santo Cristo del Buen Fin o Cristo de la Muerte.
También, las procesiones castellanas tenían su espacio. Tan austeras como diferentes a las andaluzas, se mostraban en el televisor con toda suerte de detalles. Allí no había saetas, ni se piropeaban a las imágenes y mucho menos se adornaban los pasos o tronos con flores. Valladolid, Palencia y Zamora, se hacían eco de esa característica sobriedad castellana.
Todos o casi todos acudíamos a las diferentes procesiones de nuestra localidad. En Las Palmas de Gran Canaria y en San Cristóbal de La Laguna, fueron más que notables el procesionar de algunas imágenes. En la capital grancanaria, siempre tuvo gran aceptación la de La Burrita, que representaba la entrada triunfante a Jerusalén de Jesús sobre una pollina. Ésta tomaba la Calle Mayor de Triana en un ir y venir desde la pequeña Iglesia de San Telmo. De la parroquial de San Francisco de Asís procesionaba la gran devoción mariana de los vecinos capitalinos: Nuestra Señora de la Soledad de La Portería. Desde la Santa Iglesia Basílica Catedral de Canarias, de soberbia portada neoclásica, partía otra renombrada procesión que tenía como centro de miradas y atención la magnífica talla de La Dolorosa de Luján, a la que tanto la poeta Ignacia de Lara Henríquez (1880-1940) como los también poetas Luis Doreste Silva (1882-1971) y Saulo Torón Navarro (1885-1974), supieron cantar en sublimes versos.
En Telde, en los años cuarenta, cincuenta y sesenta del pasado siglo XX, llevó a haber hasta tres procesiones por parroquias (San Juan Bautista y San Gregorio Taumaturgo). La más querida por los niños era la de La Burrita que recorría el largo trayecto comprendido entre las dos parroquiales. Un año iba de San Juan Bautista a San Gregorio Taumaturgo y al otro año siguiente viceversa. Hasta que un año se quedó en la parroquia matriz y jamás volvió a Los Llanos a pesar de que, la propiedad de la imagen era compartida. En Los Llanos, fue estrella de la Semana Santa la llamada Procesión del Encuentro, en donde se representaba gran parte del Viacrucis. En San Juan, la procesión del Entierro era la predilecta, aunque por las tortuosas y empedradas calles del Barrio de San Francisco procesionara lentamente, en oscuridad solo rota por la luz de los cirios, la gran advocación del lugar: Nuestra Señora de La Soledad.
Nuestras procesiones locales siempre fueron acompañadas por música, interpretada ésta por nuestra Banda Municipal o por la Banda Municipal del Ejército del Aire destacada en la Base aérea de Gando. En algunos momentos, otras Bandas también acudieron a la llamada de los teldenses. Mención especial merece la tradición, solo interrumpida durante los años setenta del pasado siglo XX, de cantar a viva voz saetas y malagueñas, desde los balcones, ventanas y azoteas. Los mismos lugares desde donde partían incesantes lluvias de pétalos de flores. Éstos últimos con una peculiaridad y es que, sutilmente se les añadía hojas de hierbahuerto. Éstas al ser pisadas por la feligresía aromatizaba el ambiente. Desde la terraza del Museo León y Castillo y por espacio de treinta y nueve años se siguió esta tradición de alto valor antropológico y etnográfico.
Mucho más podríamos decir de nuestra peculiar Cuaresma, pero lo principal quedó escrito. La parte más espiritual, aquella formada por penitencias y actos personales de Fe, debe ser motivo de remembranza individual de nuestros lectores.
Antonio María González Padrón es licenciado en Historia del Arte, cronista oficial de Telde, Hijo Predilecto de esta ciudad y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia.















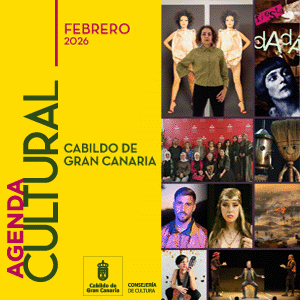












Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.221